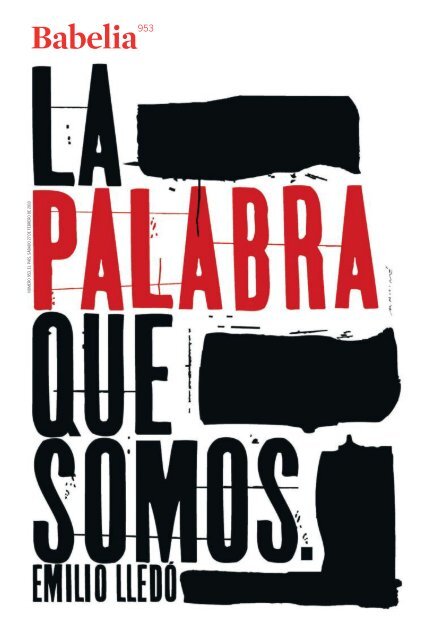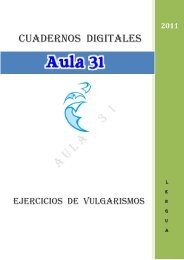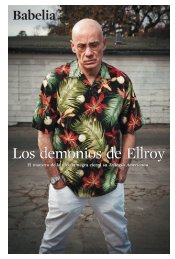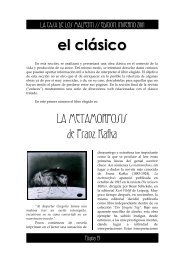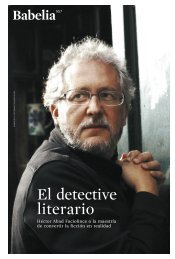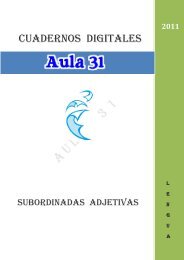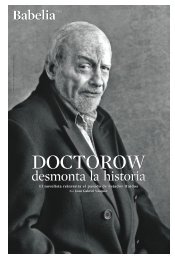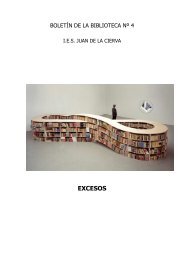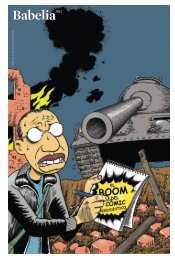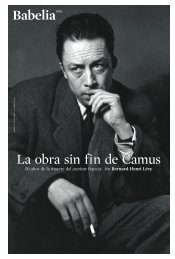Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
NÚMERO 953. <strong>EL</strong> <strong>PAÍS</strong>, SÁBADO 27 DE FEBRERO DE 2010<br />
Babelia 953
SUMARIO<br />
Babelia<br />
EN PORTADA Emilio Lledó 4<br />
La palabra que somos “El lenguaje, que se funda en la verdad, en la honradez personal y política, abre las<br />
puertas a la razón y la vida”, afirma el filósofo español, que inaugurará el próximo martes en Valparaíso, Chile, el<br />
V Congreso Internacional de la Lengua Española. El encuentro se celebrará hasta el viernes bajo el lema América en la<br />
lengua española. Portada: ilustración de Óscar Mariné<br />
Polola, menso, trucho, rumbear… Winston Manrique Sabogal 6<br />
IDA Y VU<strong>EL</strong>TA Tantas palabras Antonio Muñoz Molina 8<br />
<strong>EL</strong> LIBRO DE LA SEMANA Cuerpo plural José Manuel Caballero Bonald 10<br />
(Del arte de) contar historias reales Leila Guerriero 11<br />
La aventura del español Juan Antonio Frago 12<br />
El lenguaje de la banda Élmer Mendoza 13<br />
Salvemos la acercanza Jesús Ruiz Mantilla 14<br />
El interés por una lengua compartida Francisco Moreno Fernández 15<br />
El valor económico de un idioma redondo Miguel Ángel Noceda 16<br />
La lengua polifónica / Otras músicas José María Merino / Juan Gabriel Vásquez 18<br />
SILLÓN DE OREJAS Valparaíso, qué disparate eres Manuel Rodríguez Rivero / Max 19<br />
La vida de los refranes Elisa Silió 20<br />
PURO TEATRO Besos con lengua Marcos Ordóñez 22<br />
MITOLOGÍAS El corazón convulso de Pablo Neruda Manuel Vicent 23<br />
+ .com<br />
953<br />
Hispanoamérica ha<br />
reinventado algunos<br />
refranes. Ilustración<br />
de Ángel de Pedro<br />
Lectura exclusiva Babelia adelanta el lunes, en <strong>EL</strong><strong>PAÍS</strong>.com, un capítulo de El asedio (Alfaguara),<br />
donde Arturo Pérez-Reverte describe el cerco a Cádiz en 1811 mientras América busca la independencia.<br />
Encuentro digital El escritor y académico Javier Marías tendrá un chat el próximo miércoles 3 de<br />
marzo a las seis de la tarde. Marías hablará de la Academia Española y de su obra (acaba de editar en un<br />
solo volumen Tu rostro mañana y reunir sus artículos políticos en Los villanos de la nación).<br />
‘Blog’: Papeles perdidos El blog de Babelia hará un cubrimiento especial sobre el V Congreso de la Lengua.<br />
Luisgé Martín<br />
La barrera Simonetti<br />
APABLO SIMONETTI no le conoce nadie en España. Es un<br />
ingeniero chileno que un buen día, a los treinta y pico<br />
años, decidió abandonar su carrera próspera para entregarse<br />
de lleno con temeridad a la literatura. En 1997 ganó uno<br />
de los premios más reputados de Chile con un relato breve<br />
que escandalizó a la sociedad biempensante del país. Después<br />
publicó una novela, Madre que estás en los cielos, que<br />
le convirtió en una estrella literaria y que fue lanzada por<br />
su editorial de entonces —Planeta— en toda Latinoamérica.<br />
Su siguiente novela, La razón de los amantes, volvió a<br />
ser un éxito de ventas arrollador y cautivó a todo tipo de<br />
lectores, desde los ocasionales hasta los más curtidos, desde<br />
México hasta Argentina. Su último libro, La barrera del<br />
pudor, editado en septiembre en Chile y ahora en España<br />
por La otra orilla, desbancó del trono a la mismísima Isabel<br />
Allende, que acababa de presentar La isla bajo el mar.<br />
Simonetti tiene aires de galán cinematográfico, es inteligente,<br />
es buen comunicador y escribe un tipo de literatura<br />
que unos paladean y otros devoran. Es decir, es el prototipo<br />
de autor que cualquier editorial desearía tener en su<br />
catálogo: reputado, mediático y rentable. ¿Cómo es posible<br />
entonces que haya tardado más de diez años en llegar<br />
a España? Sería consolador poder decir que ha sido un<br />
azar o una excepción, que sólo se ha tratado de una anomalía<br />
editorial, pero lo cierto es que no es así. Hay incontables<br />
autores latinoamericanos que han triunfado en aquel lado<br />
del océano y que en España permanecen inéditos o han<br />
sido publicados casi clandestinamente. El argentino Guillermo<br />
Saccomanno, por ejemplo, que acaba de ganar el<br />
Biblioteca Breve, tiene una larga trayectoria en su país,<br />
donde obtuvo el Premio Nacional, y en 2009 fue galardonado<br />
en Gijón con el Premio Dashiell Hammett, pero hasta<br />
ahora nadie se había decidido a publicarlo en España.<br />
Federico Jeanmaire, Pablo Casacuberta, Lina Meruane o<br />
Antonio Úngar son nombres absolutamente desconocidos<br />
en nuestro país. A Jorge Marchant Lazcano, que es un<br />
poderoso novelista, hubo de publicarlo aquí la editorial<br />
Egales porque Alfaguara, su editorial chilena, no se decidió<br />
a exportarlo. El peruano Fernando Ampuero, que escribe<br />
unas novelas corrosivas, delirantes y conmovedoras, también<br />
tuvo que travestirse editorialmente en España, donde<br />
Salto de Página lo publicó con más voluntad que fortuna. Y<br />
así se podría continuar hasta el infinito. El camino inverso,<br />
de España a Latinoamérica, es casi más desolador. Quitando<br />
a un puñado de autores como Rosa Montero, Almudena<br />
Grandes o Pérez-Reverte, los escritores españoles están<br />
ausentes en las librerías de Argentina, Colombia, Chile o<br />
Perú. José Ovejero, Vicente Molina Foix, José María Merino<br />
o Marcos Giralt Torrente, por poner ejemplos notables<br />
de generaciones diversas, son conocidos, en el mejor de<br />
los casos, por especialistas universitarios. Además de un<br />
océano, entre España y Latinoamérica hay una barrera,<br />
que no es, como la de Simonetti, de pudor, sino más bien<br />
de soberbia. Sigue existiendo un extraño recelo y una incomprensible<br />
impericia editorial para hacer que ese océano<br />
sea navegable. El e-book, por fortuna, acabará de golpe<br />
con esa barrera, pues podremos entrar en las librerías de<br />
cualquiera de esos países y, sin necesidad de traducción,<br />
comprar lo que nos interese. Mientras tanto, es una buena<br />
noticia que una editorial analógica como La otra orilla,<br />
que ahora publica a Simonetti, se dedique a traernos libros<br />
de aquellas tierras tan lejanas. <br />
Luisgé Martín (Madrid, 1962) ha publicado recientemente la novela<br />
Las manos cortadas (Alfaguara. Madrid, 2009. 460 páginas. 20,50<br />
euros) y es autor del blog El infierno son los otros. www.gentedigital.<br />
es/blogs/infierno/.<br />
2 <strong>EL</strong> <strong>PAÍS</strong> BAB<strong>EL</strong>IA 27.02.10
<strong>EL</strong> RINCÓN<br />
Víctor García de la Concha, en el despacho de la dirección de la Real Academia Española. Foto: Jordi Socías<br />
Un despacho para dos continentes<br />
Víctor García de la Concha extiende su dedicación a los horarios de dos hemisferios<br />
<strong>EL</strong> DESPACHO del director de la Real Academia Española ha permanecido casi inmutable<br />
desde que se empezó a usar en 1894. Mantiene los muebles originales, aunque ya Pedro<br />
Laín Entralgo hizo un leve cambio en la distribución. “Es que parecía un coche-cama”,<br />
recuerda haberlo escuchado decir el actual inquilino y director desde hace 12 años,<br />
Víctor García de la Concha (Villaviciosa, Asturias, 1934). Lázaro Carreter también trasladó<br />
al despacho una mesa algo más grande, que sigue allí. Sobre ella se apilan en perfecto<br />
orden una cantidad moderada de papeles, libros y carpetas. “La mayoría son documentos<br />
relacionados con la Asociación de Academias. Son 19, así es que hay mucho papeleo”,<br />
comenta. Uno de los sillones más retirados sí soporta una cantidad mayor de libros y<br />
papeles. Y es que no hay una estantería propiamente de libros en la habitación. Sí densos<br />
cortinajes señoriales de seda cruda de un vivo color ciruela, el mismo de las paredes.<br />
Parece haber aplicado a su aspecto personal el lema de la Academia: “Limpia, fija y da<br />
esplendor”. Como una palabra de su diccionario, el director luce pulcro, de una sobria y<br />
precisa elegancia. A espaldas de la silla del escritorio un pequeño cuadro de santa Teresa<br />
de Jesús es el único detalle personal añadido por él. De la Concha es uno de los grandes<br />
especialistas en la obra de la escritora y mística de Ávila. “Es un retrato original, pintado<br />
del natural. Lo donó su familia a la RAE”, explica. “No se conoce el autor, pero según fray<br />
Luis de la Miseria, la santa comentó al verlo: ‘Dios te perdone, qué vieja me has sacado”.<br />
García de la Concha pasa en este gabinete muchas horas al día. De 10.00 a 15.00 y de<br />
16.30 a 21.00. O más —“por la tarde es cuando puedo trabajar con América, por el<br />
horario”—. No tiene ordenador. “O computadora como dicen allá”, aclara el filólogo.<br />
Prefiere escribir siempre a mano. Incluso en la época de las máquinas mecánicas, sólo<br />
las usaba para pasar en limpio sus escritos. “El bolígrafo Bic es uno de los grandes<br />
inventos de la humanidad”, enfatiza. Aunque también le gusta usar pluma para los<br />
documentos más personales e importantes. “Es más caligráfica”, puntualiza.<br />
Fue el primer director de la RAE que visitó los 19 países asociados. “Por un encargo<br />
del Rey. Me llamó un sábado a su despacho personal. ‘Quiero que te dediques a<br />
América’, me dijo. Y es lo que estamos haciendo porque la lengua es lo que une a toda la<br />
comunidad hispánica y nosotros respetamos su pluralidad”. Hace apenas un mes don<br />
Juan Carlos le otorgó la exclusiva Orden del Toisón de Oro. Fietta Jarque <br />
<strong>EL</strong> <strong>PAÍS</strong> BAB<strong>EL</strong>IA 27.02.10 3
CONGRESO DE LA LENGUA / Ensayo<br />
La libertad<br />
“El lenguaje abre las puertas a la razón y la vida”, afirma el autor de Filosofía y<br />
lenguaje, que inaugurará el 2 de marzo en Valparaíso (Chile), junto a Mario Vargas<br />
Llosa y Jorge Edwards, el V Congreso de la Lengua Española. Por Emilio Lledó<br />
VIVIMOS SOBRE la tierra aunque<br />
el cemento y el asfalto<br />
la estén recubriendo. Vivimos<br />
el aire que respiran<br />
nuestros pulmones, aunque<br />
el desenfreno o la inconsciencia<br />
lo estén corrompiendo. Vivimos<br />
del agua, ese líquido imprescindible<br />
—lo “mejor es el agua” dijo el poeta griego—.<br />
Apenas pensamos que por encima<br />
de todos los adelantos tecnológicos, son<br />
esos elementos, esos principios fundamentales<br />
de la existencia, lo único que no nos<br />
puede faltar. No somos capaces de imaginar<br />
el día en que se dijera: “Mañana no<br />
hay aire; desde mañana nunca más habrá<br />
agua, ni campo, ni surcos donde sembrar”.<br />
La naturaleza en la que estamos y que<br />
nos constituye es la única verdadera realidad.<br />
Epicuro había mostrado el carácter<br />
esencial de esa naturaleza que es también<br />
nuestro cuerpo: una maravillosa organización<br />
de la materia que nos conforma, nos<br />
realiza y que, como la “caída de las hojas en<br />
otoño”, nos somete al paso del tiempo y, en<br />
él, nos deshace. La naturaleza humana se<br />
origina por el impulso de una fuerza vital<br />
que consiste, según el filósofo, en “sentir y<br />
pensar”. La vida es, pues, una energía, un<br />
movimiento, que dinamiza todo el “ser”<br />
que podemos alcanzar. Porque en la existencia<br />
no tiene lugar sólo el proceso que la<br />
naturaleza nos señala, sino que, dentro de<br />
ese proceso, hay un destino, una forma de<br />
evolucionar, una forma de alzar un ser personal,<br />
una individualidad consciente, que<br />
fluye en cada historia, desde la luz que haya<br />
sabido proyectar sobre las palabras y los<br />
conceptos del lenguaje en que ha nacido.<br />
El reconocimiento de la estructura de<br />
la corporeidad y de que la posible felicidad<br />
empieza por ese reconocimiento fue<br />
un paso decisivo para la libertad de la<br />
mente, que es la más importante de las<br />
libertades. Libertad no significa, únicamente,<br />
experimentar el mundo como posibilidad,<br />
como apertura del mero existir,<br />
aunque la idea de libertad surgiese en contraste<br />
con la experiencia real de la esclavitud.<br />
Ser libre fue un proceso de libertad<br />
interior, una liberación individual.<br />
Un elemento imprescindible en el territorio<br />
de la libertad es el lenguaje. Pero esa<br />
inconsciencia que nos habita en nuestro<br />
“estar” en la naturaleza, la padecemos muchas<br />
veces ante nuestro ser en el lenguaje.<br />
Se ha hecho tan propio de cada individuo<br />
el universo conceptual de palabras entre<br />
las que vive, que apenas es consciente de<br />
que ese espacio hay que habitarlo, construirlo,<br />
cuidarlo, pensarlo. La habitación<br />
en esa “casa del ser” es una continuada<br />
tarea de aprendizaje y claridad.<br />
Pero antes de cualquier proceso educativo,<br />
parece que la liberación mental surge<br />
de las condiciones de posibilidad para que<br />
esa libertad cristalice y se ejerza. Mal puede<br />
llevarse a cabo el idealismo o, tal vez, la<br />
ensoñación de esos sutiles procesos donde<br />
se hace fecundo y creador el uso del lenguaje<br />
y su comunicación, si esos sueños<br />
tienen inevitablemente que coexistir con<br />
la miseria, la violencia, la angustia social,<br />
la pobreza. Los sociólogos suelen diagnosticar<br />
que la mayor parte de las monstruosidades<br />
que llegan a encarnarse en individuos<br />
humanos se debe a esa estrechez vital, a<br />
ese encierro existencial, a ese magullamiento<br />
de la sensibilidad y la inteligencia que,<br />
como forma feroz de esclavitud, se empieza<br />
a padecer en la niñez y la adolescencia.<br />
Las formas de alienación social, la posible<br />
ruptura violenta con lo “establecido” son,<br />
en principio, degeneraciones de esa necesidad<br />
de ser libre, de una patológica y desolada<br />
búsqueda de emancipación.<br />
A pesar de esas dificultades reales y<br />
para no claudicar necesariamente a su imperio,<br />
estamos obligados siempre a plantear<br />
los problemas que la esclavitud y el<br />
encierro, tan graves casi como los del cuerpo,<br />
sobrevienen en el descuido de las palabras<br />
con las que nos alimentamos y que<br />
constituyen el territorio verbal que ha ido<br />
abonándose en nuestra alma.<br />
Tan destructora como la miseria real<br />
es la miseria ideal. Las preocupaciones<br />
ecológicas que, sin duda, apuntan a una<br />
clarividente actitud en la que presentimos<br />
nuestro cuerpo como parte integrante del<br />
asombroso mundo que nos rodea, del cielo<br />
estrellado y los ríos fluyentes, han de<br />
encontrar paralelismo en la “existencia interior”<br />
que decía Guillermo de Humboldt.<br />
Los residuos de las<br />
palabras desactivadas<br />
dormitan siempre en el<br />
fondo de nuestro ser<br />
Tal “existencia”, que abre el horizonte de<br />
la humanización, es una existencia “lingüística”,<br />
un universo de palabras, con soles<br />
y estrellas: Esos conceptos esenciales<br />
de la amistad o la verdad, por ejemplo,<br />
que empezaron a decir los seres humanos<br />
porque los necesitaban para vivir. Y hay<br />
que aprender a vislumbrar, entre las opacidades<br />
de la sociedad, las constelaciones<br />
de sensibilidad e inteligencia dormidas en<br />
el cerebro, y que alumbran si nos han enseñado<br />
a encenderlas.<br />
El aprendizaje es delicado porque en<br />
esa sutil atmósfera de palabras, de ideas,<br />
de sentimientos y emociones, retumban<br />
las tormentas que desencadenan las presiones<br />
de grupos armados en la avaricia,<br />
el fanatismo y la fomentada ignorancia.<br />
Contra ese aprendizaje ilustrado combate<br />
también el ejército de las frases hechas, de<br />
los hábitos que, nutridos de la indigestión<br />
de “conceptos” que se asumen porque interesa<br />
y ciega “practicarlos”, provocan criminalidad<br />
y agresividad. Pero también actúa<br />
contra la tensa armonía de la sociedad<br />
la falsa practiconería de los grupos de poder<br />
despreocupados de lo que verdaderamente<br />
dicen, de los conceptos que utilizan<br />
con total desconocimiento de la vida<br />
que palpita bajo ellos.<br />
La existencia de estos fenómenos que<br />
aparecen en el universo de las palabras se<br />
debe tal vez a la inercia con que, en los<br />
cauces de la mente que pretende pensar,<br />
se han establecido unas órbitas más desordenadas<br />
y confusas que las celestes, y que<br />
delimitan, cierran y aniquilan los círculos<br />
de significaciones. Formas sutiles de los<br />
reflejos condicionados que el sectarismo<br />
educativo ha ido inyectando en el alma,<br />
donde provocan respuestas sin conocer<br />
qué son y a qué responden.<br />
Esos usos de “energías sucias”, de manoseos<br />
esterilizadores del lenguaje, necesitan,<br />
como los patéticos residuos radioactivos,<br />
sus cementerios nucleares. El enterramiento<br />
de las costras verbales que ha provocado,<br />
sobre la superficie de los conceptos, el escurridizo<br />
y desordenado patinaje político o mediático<br />
es, en el fondo, más fácil de aliviar<br />
que el de los otros residuos. Consiste sólo en<br />
eliminar la corteza por donde podemos insensatamente<br />
deslizarnos. El aligeramiento<br />
semántico, el diluir las ideas en el curso de<br />
la existencia que debe buscar objetivos y<br />
fines más allá de la atascada y ciega pragmacia<br />
tiene que empezar en la escuela que ha<br />
de trasmitir no sólo determinados saberes,<br />
sino hacer entender esos saberes desde las<br />
palabras que los dicen. En la práctica de esa<br />
libertad se fomenta la creatividad en el espejo<br />
donde el alumno aprende, con la lectura,<br />
a verse a sí mismo. Porque los libros no son<br />
sólo objetos donde se remansa el lenguaje<br />
de la oralidad. Los libros nos leen también<br />
porque sus palabras son miradas que se reflejan<br />
en el cristal, aún limpio, de nuestros<br />
primeros pasos en el conocimiento.<br />
Todo ello ocurre en el suelo de la sociedad<br />
donde muchas veces no se dan únicamente<br />
las atracciones y reacciones “de quienes<br />
mandan” como decía Alicia “en el país<br />
de sus maravillas”, sino que además la marca<br />
de esos reflejos condicionados nos atonta,<br />
ofuscándonos ya en la experiencia social<br />
y escolar. Ese vocabulario congelado e inerte<br />
que se ha metido en el alma, ni siquiera<br />
puede responder a la exigencia socrática de<br />
“diga lo que piensa”, o incluso “piense de<br />
verdad lo que dice”, porque la degeneración<br />
ha llegado al extremo de que no sabemos<br />
ya pensar. Los residuos de las palabras<br />
desactivadas dormitan siempre en el fondo<br />
de nuestro ser, y lo peor de ellos es que<br />
aparecen de pronto como formas incurables<br />
de irracionalidad.<br />
El lenguaje, que se funda en la verdad,<br />
en la honradez personal y política, abre las<br />
puertas a la razón y la vida. Suena utópico<br />
que los seres humanos lleguen a liberarse<br />
del dominio que ejerzan, desde las peores<br />
formas de oligarquías, los perturbados de la<br />
corrupción mental; pero no hay que renunciar<br />
a esa supuesta utopía. La vida democrática<br />
jamás podrá realizarse mientras una<br />
ciudadanía, desconcertada y engañada con<br />
la codicia de los otros, se resigne, por la<br />
miserable ideología de la pragmacia, a soportar<br />
la dictadura de la indecencia. <br />
Emilio Lledó (Sevilla, 1927) es autor, entre otros<br />
libros, de Ser quien eres. Ensayos para una educación<br />
democrática (Universidad de Zaragoza), Filosofía y<br />
lenguaje (Crítica) y El marco de la belleza y el desierto<br />
de la arquitectura (Biblioteca Nueva). El filósofo<br />
participará, junto con Jorge Edwards y Mario Vargas<br />
Llosa, en la jornada inaugural del V Congreso<br />
Internacional de la Lengua Española, que se celebrará<br />
en Valparaíso (Chile) entre los próximos<br />
días 2 y 5 de marzo bajo el lema América en la<br />
lengua española. www.congresodelalengua.cl.<br />
Ilustración de Chema Madoz.<br />
4 <strong>EL</strong> <strong>PAÍS</strong> BAB<strong>EL</strong>IA 27.02.10
de hablar<br />
<strong>EL</strong> <strong>PAÍS</strong> BAB<strong>EL</strong>IA 27.02.10 5
CONGRESO DE LA LENGUA / Reportaje<br />
Polola, menso,<br />
trucho, rumbear...<br />
El español de América protagoniza el Congreso de la Lengua. Durante el encuentro,<br />
que reúne a 22 academias, se presentará el Diccionario de americanismos, un recorrido<br />
por la historia del castellano en Latinoamérica que muestra la diversidad del idioma<br />
Por Winston Manrique Sabogal<br />
UNA F Y UNA Y de color verde<br />
fueron las dos primeras<br />
letras del castellano<br />
que vieron los nativos de<br />
unas tierras de ultramar<br />
llamadas Indias.<br />
Ondeaban en el palo con el que Cristóbal<br />
Colón desembarcó en la playa antillana,<br />
recién empezado el viernes 12 de octubre<br />
de 1492. Fue la primera vez. En Guanahani.<br />
Luego vendrían otras playas y otros hombres<br />
con la misma bandera donde las iniciales<br />
de los reyes Fernando e Ysabel escoltaban<br />
una cruz verde en el centro.<br />
Ssssttt… ¡Escuchar! Imaginar el sonido<br />
de aquellas primeras palabras de Colón y<br />
de los nativos. Abismados ambos ante los<br />
sonidos ajenos y luego esos mismos<br />
sonidos estrenados en sus propias<br />
bocas. Porque el primer mestizaje<br />
de los dos mundos fue sonoro.<br />
Quinientos diecisiete años después,<br />
350 millones de americanos,<br />
más los 46 millones de españoles,<br />
han convertido ese idioma en la<br />
segunda lengua global más hablada<br />
del mundo, la tercera más usada<br />
en Internet, la cuarta del planeta<br />
y la de mayor difusión de las<br />
lenguas romances. El principal y<br />
más extraordinario petate que llegó<br />
a las llamadas Indias.<br />
Desde entonces palabras nacidas<br />
en España y en el continente<br />
recién descubierto no han dejado<br />
de mezclarse. De reinventarse y de<br />
crearles nuevos significados. Una<br />
lengua que encontró en América un<br />
gran relicario porque buena parte<br />
del léxico suele tener allí una vida<br />
más activa y larga que en la España<br />
que lo creó, al tiempo que es un<br />
semillero de nuevas voces…<br />
Chévere, trucho, sirifico, guagua,<br />
operia, chingada, yapa, ababachado,<br />
bivirí, menso, pibe, polola, acupear,<br />
catizumbada, puspu, escuincle,<br />
guaricha, chimichurri…<br />
Y más de setenta mil voces, lexemas<br />
complejos, frases y alocuciones<br />
recogidas ahora en el Diccionario de<br />
americanismos elaborado por la Asociación<br />
de Academias de la Lengua Española,<br />
bajo la coordinación de su secretario general,<br />
Humberto López Morales, nacido en<br />
Cuba, académico de Puerto Rico y habitante<br />
de Madrid desde 1994. Y sus palabras sirven<br />
de guía para desandar la historia del español<br />
en América a través de cinco hechos clave.<br />
“Allá se tiene asumida y más interiorizada la<br />
diversidad de la lengua, que nunca se ve mal<br />
ni choca, como, a veces, ocurre en España”.<br />
Policéntrico y polifónico. Ésas son dos<br />
características de un idioma llamado castellano<br />
o español. Pero con una unidad envidiable<br />
porque sus hablantes comparten un<br />
80% de su vocabulario. “Su diversidad es<br />
enorme, ya que 20 países lo tienen como<br />
lengua oficial”, dice López Morales. “Todo<br />
el mundo te entiende y tú entiendes por el<br />
contexto, con lo cual no hay posibilidad de<br />
que una conversación quede interrumpida,<br />
como sucede con otras lenguas”.<br />
Pero no siempre fue así. Y hace dos siglos,<br />
lo que pudo ser una crisis derivó en<br />
una grandeza.<br />
III NO HAY MAL QUE POR<br />
BIEN NO VENGA<br />
A PRINCIPIOS del siglo XIX el mundo estaba<br />
alebrestado y el imperio más grande que ha<br />
tenido la Tierra empezó a caer como fichas<br />
de dominó. Pero como no hay mal que por<br />
bien no venga ocurrió el tercer hecho clave<br />
en la historia del castellano que habría de<br />
asegurarle el futuro. Para entonces, la lengua<br />
ya era mestiza y había incorporado<br />
muchos americanismos, entre los que destacaban<br />
comestibles que revolucionaron la<br />
cocina, además de nombres de animales,<br />
prendas de vestir y mil cosas más:<br />
Chocolate, patata, tomate, maíz, aguacate,<br />
tabaco, enagua, canoa, colibrí, huracán,<br />
caníbal, cóndor, sabana, hule, caribe…<br />
América descodificada<br />
<strong>EL</strong> DICCIONARIO DE americanismos es fundamentalmente<br />
un diccionario descodificador, explica el Secretario<br />
General de la Asociación de Academias de<br />
la Lengua Española, Humberto López. El objetivo es<br />
que la gente conozca una palabra o expresión de<br />
América y se sitúe. Así todos los textos escritos allá<br />
pueden ser entendidos en el mundo. Es un diccionario,<br />
según López, que “viene a llenar un vacío. Hasta<br />
ahora si alguien quería conocer algún americanismo<br />
tenía que comprar o leer el diccionario de Morinigo<br />
que lleva treinta y tantos años”.<br />
Se trata de una idea centenaria, y puesta en marcha<br />
en 1998 con el trabajo de las 22 academias. Cada<br />
una propuso, envió, revisó y aprobó las palabras y<br />
definiciones coordinadas en Madrid. El diccionario,<br />
el más completo del léxico americano, tiene 2.500<br />
páginas, más de 70.000 entradas, unas 120.000 acepciones,<br />
sinónimos y variantes en la mayoría de las<br />
voces, etimología o procedencia de las palabras en<br />
la mayoría de casos. “Es un aire fresco que entra<br />
sobre todo para el público español. Un trabajo rompedor<br />
desde la lexicografía en general”, y concluye<br />
López: “Se lo debíamos a los hispanoamericanos”. <br />
Diccionario de americanismos. Asociación de Academias de la<br />
Lengua. Santillana. Madrid, 2010. 2.500 páginas. 75 euros.<br />
Cuando en 1810 empezaron las independencias<br />
hispanoamericanas sólo una de cada<br />
ocho personas hablaba castellano, tres<br />
millones, aproximadamente. “¡Nada! Comparado<br />
con el resto de la población, que<br />
sobrepasaba los veinte millones”, recuerda<br />
el secretario de las Academias. “Los sacerdotes<br />
y misioneros habían cristianizado<br />
muy bien, pero no necesariamente en español.<br />
Entonces, para ganarse la confianza de<br />
los nativos, aprendieron sus lenguas o dialectos,<br />
y así salieron ganando lenguas nativas<br />
como el quechua o el nahua”.<br />
Creadas las jóvenes repúblicas, apareció<br />
uno de los usos políticos del idioma más<br />
eficaces al buscar la consolidación y cohesión<br />
de sus países, Estados y gobiernos alrededor<br />
de la promoción y fomento del castellano.<br />
Una labor intensa, pues básicamente<br />
lo hablaban los españoles y algunos criollos.<br />
Esa paradoja de que fueran las ex colonias,<br />
tras aquel revolú de entre 1810 y 1830<br />
de las independencias, las que vivificaran el<br />
idioma y lo encarrilaran hacia el futuro es<br />
una de las principales fuerzas de la América<br />
hispana. De aquellos tiempos procede parte<br />
de los modales y formas de hablar de<br />
los hispanoamericanos. Despachada la Corona<br />
española a la Península, quienes se<br />
quedaron y lo hablaban pertenecían a familias<br />
que ostentaban buena parte del poder<br />
político, económico, social y cultural. Eso<br />
obligaba que la gente a su alrededor (sirvientes,<br />
obreros, campesinos o empleados) debía<br />
hablarles en un castellano respetuoso,<br />
amable, suave, correcto y, en muchos casos,<br />
pidiendo permiso. Mestizos, mulatos, indígenas<br />
o negros solían depender de ellos en<br />
muchos aspectos; mientras unos y otros dejaban<br />
sus lenguas maternas en la puerta de<br />
la iglesia para atender la misa en latín.<br />
…Y después en el atrio todo eran intentos<br />
de corrección lingüística cuya<br />
fuerza y cohesión idiomática había<br />
empezado, en una especie de vaticinio,<br />
dos siglos atrás.<br />
II NADIE SE MUERE<br />
LA VÍSPERA<br />
UNOS DOS meses antes del Descubrimiento<br />
de América, el filólogo<br />
Elio Antonio de Nebrija presentó a<br />
la reina Ysabel la Católica la primera<br />
Gramática de la Lengua Castellana.<br />
El segundo hecho clave en el<br />
destino del castellano. Cuando todo<br />
era incertidumbre en Castilla y<br />
estaban a punto de comprobar<br />
que nadie se muere la víspera…<br />
Una chiripa cambió la historia<br />
de la humanidad gracias al extravío<br />
de las carabelas, la Niña, la Pinta y<br />
la Santa María, al mando del almirante<br />
Cristóbal Colón, patrocinado<br />
por la misma reina que acababa de<br />
tener en sus manos la Gramática. Al<br />
caer la noche del 11 de octubre de<br />
1492, un marinero de la más velera<br />
de las carabelas, la Pinta, gritó las<br />
primeras palabras que llevó el viento<br />
caribeño hasta el nuevo mundo:<br />
“¡Tierra! ¡Tierra!”.<br />
“Luego vieron gente desnuda, y<br />
el Almirante salió a tierra en la barca<br />
armada, y Martín Alonso Pinzón<br />
y Vicente Yánez, su hermano, que<br />
era capitán de la Niña. Sacó el Almirante<br />
la bandera y los capitanes con<br />
dos banderas de la Cruz Verde, que llevaba<br />
el Almirante en todos los navíos por seña,<br />
con una F y una Y: encima de cada letra su<br />
corona, una de un cabo de la cruz y otra de<br />
otro. Puestos en tierra vieron árboles muy<br />
verdes y aguas muchas y frutas de diversas<br />
maneras”, según el <strong>Diario</strong> de Colón en transcripción<br />
de Fray Bartolomé de Las Casas.<br />
Fue la primera vez que América se hizo<br />
palabra y voz. Luego se haría de crónicas,<br />
leyendas, utopías, mitos y versos.<br />
“Salían a mirar nuestros navíos<br />
Volvían a los bosques espantados,<br />
Huían en canoas por los ríos,<br />
No saben que hacerse de turbados”.<br />
Es la visión de Juan de Castellanos<br />
(1522-1607) en Las elegías de varones ilustres<br />
de Indias, el poema más largo del español<br />
donde en 113.609 versos repasa el<br />
descubrimiento y la conquista. El primer<br />
poema realmente americano en lengua<br />
castellana y escrito por un sevillano que<br />
vivía en América. Lengua de ida y vuelta y<br />
de regreso y vuelta. La primera gran muestra<br />
de la polinización del castellano.<br />
“Él es el mejor ejemplo que España puede<br />
mostrar de que su labor en América no<br />
fue un mero saqueo, un exterminio y un<br />
acto de depredación”, ha dicho el escritor<br />
colombiano William Ospina, autor de la biografía<br />
del poeta, Las auroras de sangre<br />
(Belacqua), a través del gran poema del sevillano.<br />
“España merecía saber todo eso:<br />
abandonar un poco la fascinación por el<br />
costado épico de su conquista y ver la magnitud<br />
de su diálogo con otro mundo, su<br />
capacidad de arraigar en él, la explicación<br />
de por qué un continente habla la lengua<br />
castellana. No fue por las espadas ahogadas<br />
en sangre, sino porque esta lengua fue<br />
capaz de amar a América y de cantarla”.<br />
“Pues porque nuestro mundo poseyese<br />
Un mundo tan remoto y escondido,<br />
Y el sumo Hacedor se conociese<br />
En mundo donde no fue conocido,<br />
Levantó Dios un hombre que lo diese<br />
A rey que lo tenía merecido,<br />
Y ansí los dos y sus distantes gentes<br />
Vinieron a ser deudos y parientes”.<br />
I <strong>EL</strong> MAL PASO HAY QUE<br />
DARLO RÁPIDO<br />
DOS AÑOS antes de morir Juan de Castellanos,<br />
en 1607 en Colombia, donde vivió sus<br />
últimos treinta años, apareció la primera<br />
parte de Don Quijote de La Mancha, de<br />
Miguel de Cervantes. La historia del hidalgo<br />
que ha trascendido los siglos y hecho más<br />
universal una lengua nacida entre finales<br />
del siglo X y comienzos del XI. De esa época<br />
6 <strong>EL</strong> <strong>PAÍS</strong> BAB<strong>EL</strong>IA 27.02.10
proceden los textos bautismales (Glosas<br />
Emilianenses) escritos en lengua romance y<br />
que están en el Monasterio de Yuso, en San<br />
Millán de la Cogolla en La Rioja (España).<br />
Surge de la decantación de doce o trece<br />
siglos del latín vulgar del imperio romano,<br />
propagado por la Península desde el siglo<br />
III antes de Cristo, que se fue imponiendo<br />
en la región. La misma historia que repetiría<br />
el castellano en América. Recogida hacia<br />
el norte de la Península, tras la invasión<br />
musulmana, el español se afianzará<br />
durante el reinado de Alfonso X el Sabio<br />
(1252-1284) que acepta la escritura de<br />
obras importantes en esa lengua desdeñada<br />
hasta entonces.<br />
Policéntrico y polifónico.<br />
Son dos características de<br />
un idioma hablado por<br />
450 millones de personas<br />
IV MAMANDO GALLO<br />
MIL AÑOS después de su origen, y de meandros<br />
miles, el español parecía sestear ante<br />
el mundo. Hasta que ha despertado como<br />
el Parangaricutirimicuaro de México que<br />
un día de 1943 liberó todo su fuego guardado<br />
durante milenios. Precisamente en un<br />
país, afirma el secretario general de las<br />
Academias, “cuya labor de difusión del<br />
castellano en el siglo XX ha sido destacable<br />
porque las campañas iban encaminadas<br />
a tenerla como segunda lengua, después<br />
de la indígena respectiva de cada<br />
región que también se reforzaba. La idea<br />
fue sumar y no restar”.<br />
Sólo que los otros 18 países no tuvieron<br />
la misma suerte. En esa expansión del castellano,<br />
propiciada por españoles y americanos,<br />
se ha eliminado o eclipsado la diversidad<br />
idiomática de un continente que pudo<br />
llegar a tener más de 120 familias de lenguas,<br />
varias de las cuales se derivan en otros<br />
tantos centenares de lenguas o dialectos.<br />
Pero los americanos han hecho del castellano<br />
su El Dorado y pasaron de conquistados a<br />
conquistadores. Le ha tomado del pelo y mamado<br />
gallo a todo el mundo. Tras su irrupción<br />
a finales del siglo XX se ha embalado en el XXI<br />
aumentando su influencia internacional ya<br />
no sólo por el número de hispanohablantes<br />
sino también por las escuelas de español y el<br />
Instituto Cervantes en todos los continentes.<br />
Es una alegre bullaranga donde nueve<br />
de cada diez personas que lo hablan proceden<br />
de América o son de origen hispanoamericano.<br />
Ésa es la cuarta clave que le<br />
garantiza su porvenir. Se calcula que en el<br />
año 2050 lo hablará una de cada diez personas<br />
en el mundo, y Estados Unidos pasaría<br />
a ser el primer país con más hispanohablantes<br />
desbancando a México.<br />
Es un español frondoso que revive palabras<br />
y juega con ellas sin miedo. Hay dos<br />
tipos de fenómenos, aclara López Morales:<br />
“Las palabras que han desaparecido casi o<br />
totalmente en España y que siguen vivas<br />
en América con el mismo sentido de siempre<br />
y otras que se usan pero con un sentido<br />
diferente. Palabras como friolero que<br />
en regiones de América ha pasado a ser<br />
friolento. Las que han desaparecido mucho<br />
en España son las de origen marinero<br />
pero que en América siguen vivas. La diferencia<br />
es que en el uso del español hay<br />
diferencias de nivel. En Hispanoamérica<br />
no tienes que ser un profesor o estudiante<br />
universitario para hablar correcta y adecuadamente,<br />
e incluso con una cierta elegancia,<br />
lo que no siempre sucede en España”.<br />
Grupos de dominicanos en vísperas de las elecciones<br />
presidenciales en 2008. Foto: Eduardo Muñoz / Reuters<br />
V LA EDUCACIÓN NO P<strong>EL</strong>EA<br />
CON NADIE<br />
DE AQU<strong>EL</strong>LAS F e Y reales que custodiaban<br />
una cruz verde sólo queda el ritmo ondeante<br />
que les daba la brisa caribeña. Son<br />
muchas circunstancias físicas, geográficas,<br />
psíquicas y creativas funcionando y<br />
que vivifican el idioma.<br />
“En América la fantasía e imaginería<br />
popular y las metáforas son sorprendentes.<br />
Se producen sinónimos que a veces<br />
son difíciles de interpretar pero donde<br />
siempre hay un por qué”, explica el académico.<br />
Como en todos los idiomas, lo escatológico<br />
y lo sexual reinan en la sinonimia<br />
para evitar, por ejemplo, llamar por su<br />
nombre a los genitales. Pero, claro, añade<br />
López, “llega un momento en que éstos<br />
también se tabuizan y no pueden ser utilizados.<br />
También hay casos de destabuización,<br />
sobre todo en los jóvenes.<br />
Ese pudor y deshinibición a la hora de<br />
hablar es una de las diferencias a ambos<br />
lados del Atlántico. En América existe un<br />
mayor grado de pudor lingüístico debido<br />
a la tradición, a la educación y a la influencia<br />
religiosa. Si a alguien se le escapa en<br />
público un “coño” es una cosa escandalosa.<br />
Una ofensa. Por no hablar de si se dice<br />
en un periódico, en la televisión o en la<br />
radio. “Es muy mal visto, vulgar y una falta<br />
de respeto. Si se puede decir bien para<br />
que lo dices mal. No es mojigatería. Es<br />
respeto al otro y saber estar”. O como dirían<br />
abuelas y profesores latinoamericanos:<br />
La educación no pelea con nadie.<br />
Pero sí rumbea. Y su mejor pareja son<br />
las palabras. El español empezó a seducir<br />
al resto del mundo aliado con la música.<br />
Palabra, sentimientos e historias hechas<br />
música y baile. Un romance que empezó<br />
hace cien años con el llanto del bandeón<br />
acompañando letras de tango:<br />
“Sus ojos se cerraron<br />
Y el mundo sigue andando,<br />
Su boca que era mía<br />
Ya no me besa más.<br />
Se apagaron los ecos<br />
De su reír sonoro<br />
Y es cruel este silencio<br />
Que me hace tanto mal…”<br />
Y al tango como carta de presentación<br />
universal le seguirían las ilusiones y desamores<br />
del bolero y la ranchera, el swing de<br />
las grandes orquestas tropicales, y a éstas<br />
el sabor de la salsa, y a ésta otros ritmos<br />
más jacarandosos. Y, en mitad de la rumba,<br />
el éxito planetario de su literatura con<br />
sus nuevos mundos nuevos, ya antes renovadas<br />
por Rubén Darío, y, claro, las telenovelas.<br />
Lo que convierte su cultura en el<br />
quinto hecho clave de la historia del español<br />
y esencial para su porvenir. Porque,<br />
dice Humberto López, “vale lo mismo el<br />
español de Honduras que el de España o<br />
el de Argentina”.<br />
Atrás, a 517 años, queda la América<br />
nacida como puerto de llegada para convertirse<br />
en un gran puerto de embarque<br />
hacia todos los destinos del mundo. <br />
<strong>EL</strong> <strong>PAÍS</strong> BAB<strong>EL</strong>IA 27.02.10 7
IDA Y VU<strong>EL</strong>TA<br />
La historia de España y de América Latina es una torrentera de palabrerías. Una librería de Nueva York. Foto: Ferdinando Scianna / Magnum<br />
Tantas palabras<br />
Por Antonio Muñoz Molina<br />
CREO QUE CUANTO mayor me hago<br />
me vuelvo menos indulgente con<br />
la palabrería. No sólo la de los<br />
otros: también la mía propia. En<br />
una librería algo desastrada de mi barrio de<br />
Nueva York, que cerró hace unos meses,<br />
como van cerrando tantas, veía siempre que<br />
entraba una frase de Hemingway escrita en<br />
grandes letras encima de una puerta. Un<br />
escritor debía poseer, dice Hemingway, a<br />
built-in bullshit detector: un detector innato<br />
de palabrería. Yo leía esa frase cada vez que<br />
entraba a la librería claramente destinada a<br />
la ruina y me preguntaba no sin aprensión<br />
si ese detector innato estaba entre las herramientas<br />
con las que hago mi trabajo, o si<br />
funciona siempre, o si algunas veces, aunque<br />
salte la alarma indicando la palabrería o<br />
la tontería, no habré dejado de escucharla.<br />
Uno encuentra tantos motivos para no estar<br />
alerta, o para permitirse una flaqueza con la<br />
esperanza de que el lector no la advertirá, o<br />
no le dará importancia. Miraba al librero y<br />
comprendía que su capacidad para admitir<br />
cualquier clase de bullshit menguaba a cada<br />
hora, cada día en que los clientes eran menos<br />
escasos y en el que se le amontonarían<br />
las deudas del alquiler y de la luz. En Nueva<br />
York la vida real es demasiado cruda para<br />
que la endulcen las palabras. Por esa acera<br />
de la parte alta de Broadway, cerca de la<br />
universidad de Columbia, pasaban los estudiantes<br />
en riadas, pero no se paraban casi<br />
nunca delante de la librería, ni siquiera hojeaban<br />
los libros de saldos dispuestos en<br />
cajones como una pobre tentación delante<br />
del escaparate, ni siquiera los robaban. Me<br />
acordé con remordimiento, casi con nostalgia,<br />
de cuando lo propio de los estudiantes<br />
era robar libros, muchas veces con el argumento<br />
oportuno de que la propiedad es un<br />
robo. Pero los estudiantes que pasaban por<br />
delante de la Morningside Bookstore ni siquiera<br />
apartaban los ojos de los iPods y los<br />
iPhones para mirar un momento aquellas<br />
antiguallas, en muchos casos con las cubiertas<br />
cuarteadas por la larga exposición al sol<br />
y a la intemperie.<br />
Un escritor ha de poseer un detector innato<br />
de palabrería. De boludeces, dice una<br />
traducción argentina de bullshit; de pendejadas,<br />
dice una traducción mexicana, que<br />
sugiere de paso la variante española: gilipolleces.<br />
A Hemingway no es que le funcionara<br />
perfectamente su detector, o que le funcionara<br />
siempre. Los desmayos poéticos de El<br />
viejo y el mar están a un paso de Paolo Coelho,<br />
y en Las nieves del Kilimanjaro oen<br />
París era una fiesta es embarazoso asistir a<br />
tanta novelería narcisista y masculina, la autenticidad<br />
del gran machote cazador y bebedor<br />
que deja en ridícula evidencia a los que<br />
no le llegan a su altura, especialmente al<br />
pobre Scott Fitzgerald, que no sólo estaba<br />
fascinado por los ricos, como un papanatas,<br />
sino que además la tenía muy pequeña.<br />
Pero uno quiere creer que los anglosajones<br />
son menos propensos a esa gran enfermedad<br />
hispánica, la vaguedad palabrera, la<br />
sobreabundancia, la concepción acústica del<br />
estilo, como decía Borges, que la atribuía<br />
sobre todo a los españoles. El inglés es una<br />
lengua más seca, mucho más monosilábica,<br />
un instrumento práctico adecuado para el<br />
comercio, la ciencia, la técnica, los manuales<br />
de instrucciones. Los traductores del español<br />
al inglés se quejan siempre de la longitud<br />
de nuestras frases. A muchos escritores<br />
españoles y latinoamericanos nos deslumbraron<br />
las parrafadas interminables de William<br />
Faulkner, su proliferación selvática de<br />
adjetivos y de frases subordinadas. Las imitamos<br />
sin darnos mucha cuenta, y para nuestra<br />
sorpresa esta misma desmesura nos vuelve<br />
exóticos para quienes leen y hablan en el<br />
mismo idioma que Faulkner manejó. Pero<br />
es que Faulkner, además, no es ese monarca<br />
de la literatura americana que nosotros imaginábamos,<br />
sino una figura más bien lateral,<br />
demasiado marcada por su aislamiento de<br />
las corrientes principales de la novela y por<br />
su pertenencia al mundo, culturalmente tan<br />
lejano, del Sur. Faulkner, tengo la impresión,<br />
sobrevive más como lectura en los departamentos<br />
universitarios de inglés que como<br />
ejemplo vivo para los escritores. Y a los<br />
americanos siempre les extraña que nosotros,<br />
los europeos, los latinoamericanos, nos<br />
interesemos tanto por un novelista tan marcadamente<br />
regional.<br />
Quizás nos ha perjudicado el barroco. El<br />
barroco es el vendaval de palabrerías y formas<br />
desatadas de la Contrarreforma, el mareo<br />
de ángeles y nubes y santos con los ojos<br />
vueltos y dioses en el interior de las cúpulas<br />
de las iglesias romanas, el contoneo decorativo<br />
de las columnas salomónicas, la metástasis<br />
de los retablos con recovecos de<br />
dorados y de polvo, la gesticulación de los<br />
predicadores apostólicos proclamando saberes<br />
tan exclusivamente acústicos y palabreros<br />
como el misterio de la Santísima Trinidad.<br />
En el siglo XVII el inglés y el holandés<br />
eran usados para describir por primera vez<br />
el interior de una célula mirada a través del<br />
microscopio o para redactar severos contratos<br />
comerciales. El español se hinchaba prodigiosamente<br />
con el aire recalentado de la<br />
oratoria sagrada, de las fantasmagorías verbales<br />
de los leguleyos y los burócratas que<br />
intentaban regular minuciosamente, desde<br />
una covachuela del alcázar de Madrid, las<br />
geografías de continentes y océanos, la vida<br />
en las Indias, la navegación entre Acapulco<br />
y las Filipinas. La Declaración de Independencia<br />
de los Estados Unidos es un documento<br />
circunspecto que tiene algo de<br />
manual de instrucciones para poner en<br />
práctica el funcionamiento de un país. La<br />
historia constitucional de España y de América<br />
Latina es una torrentera de palabrerías<br />
que no ha cesado en dos siglos, una biblioteca<br />
de legislaciones fantásticas que pasaron a<br />
toda velocidad del pergamino al papel mojado.<br />
Los mandatarios han sido tan fértiles en<br />
la invención de bandas, condecoraciones,<br />
charreteras y uniformes como en el fragor<br />
de los discursos. En nuestros países, con<br />
acentos distintos, la política consiste sobre<br />
todo en levantar y derribar grandes edificios,<br />
catedrales barrocas de palabras.<br />
La política y cualquier clase de solemnidad.<br />
Según los índices internacionales España<br />
es un país de productividad económica<br />
muy baja, pero si hubiera índices de productividad<br />
de discursos —su cantidad, su duración,<br />
el número de palabras per cápita— quizás<br />
estaríamos muy cerca de la cabecera del<br />
mundo. La generación del 27 se enamoró de<br />
Góngora y produjo una prosa tan vacua de<br />
palabrería que aún hay eruditos que pierden<br />
el juicio intentando descifrarla, o abarcarla.<br />
Cada momento del día, en cada lugar de<br />
España, en cada país de América, hay un<br />
alcalde, consejero, viceconcejal, caudillo,<br />
presidente vitalicio, académico, preboste,<br />
pronunciando un discurso, más o menos florido,<br />
más tosco o más recamado. Hasta un<br />
tirano tan desabrido como el general Franco<br />
segregaba discursos suficientes como para<br />
llenar una hilera de volúmenes en la biblioteca<br />
pública a la que yo iba de niño. El cantante<br />
Antonio Molina me contó hace muchos<br />
años que asistió al primer discurso de Fidel<br />
Castro en un teatro de La Habana, y que<br />
duró tanto y estaba el público tan apretado<br />
que se meó tres veces sin moverse del sitio.<br />
Así que al escritor en español le cuesta<br />
mucho poner a punto su detector de<br />
palabrería. Debería uno palidecer cada<br />
vez que un lector bien intencionado lo<br />
elogia por escribir muy bien. Escribir<br />
bien es pedirle a la inteligencia el nombre<br />
exacto de las cosas. Pero ni siquiera<br />
el gran Juan Ramón Jiménez fue siempre<br />
inmune a la palabrería. <br />
8 <strong>EL</strong> <strong>PAÍS</strong> BAB<strong>EL</strong>IA 27.02.10
<strong>EL</strong> <strong>PAÍS</strong> BAB<strong>EL</strong>IA 27.02.10 9
CONGRESO DE LA LENGUA / El Libro de la Semana<br />
Un esclarecedor inventario poético<br />
Una antología de la poesía latinoamericana agrupa a 58 autores de 19 países, con plurales modales estéticos y otras fórmulas<br />
expresivas. Son los últimos heraldos de un marco creativo que desconoce dogmas. Por José Manuel Caballero Bonald<br />
Cuerpo plural.<br />
Antología de la poesía<br />
hispanoamericana contemporánea<br />
Gustavo Guerrero, compilador<br />
Instituto Cervantes y Pre-Textos<br />
Valencia, 2010. 640 páginas. 25 euros<br />
El libro va acompañado de un DVD<br />
con entrevistas y lectura de poemas<br />
GUSTAVO GUERRERO ha culminado<br />
con esta antología una excelente<br />
gestión crítica. Yo, al<br />
menos, no conozco ninguna<br />
otra que abarque un horizonte tan vasto<br />
como el del último quehacer poético hispanoamericano<br />
con tan manifiesta solvencia.<br />
En el ensayo que precede a la<br />
selección el antólogo deja bien claro cuáles<br />
han sido sus objetivos y en qué se<br />
han fundado sus métodos indagatorios.<br />
Resulta evidente que proceder a inventariar<br />
la poesía escrita más recientemente<br />
en el ámbito americano de la lengua española<br />
es tarea que requiere una previa<br />
familiaridad con todas y cada una de<br />
esas literaturas y un considerable esfuerzo<br />
consultivo y selectivo. El antólogo ha<br />
respondido con notable precisión a esos<br />
requerimientos.<br />
Los poetas hispanoamericanos reunidos<br />
en esta antología disponen, o tendrían<br />
teóricamente que disponer, de los<br />
mismos sedimentos estéticos que los españoles<br />
de su misma edad, esto es, que<br />
los nacidos entre 1959 y 1979. Pero no<br />
ocurre exactamente así: se trata sin duda<br />
de un cuerpo plural, aunque no en sentido<br />
estricto. Hay algo, en efecto, que asocia<br />
ocasionalmente a esos poetas, si bien<br />
hay algo que los disocia de acuerdo con<br />
los propios contagios ambientales de cada<br />
geografía. Y hasta con las tácitas normativas<br />
de cada mestizaje en particular,<br />
aplicando taxativamente este apelativo<br />
al enriquecimiento cultural proveniente<br />
de una consabida fusión de culturas. Y<br />
parece innecesario añadir que esa fusión<br />
no siempre obedece a los mismos<br />
factores en cada uno de los países integrados<br />
en el mundo hispánico.<br />
Gustavo Guerrero analiza con manifiesto<br />
rigor la trayectoria última de la<br />
poesía hispanoamericana. El hecho de<br />
que los poetas aparezcan ordenados<br />
de acuerdo con el año y no con el lugar<br />
de nacimiento, otorga al conjunto una<br />
lectura peculiar. Todos esos poetas se<br />
han ido dando a conocer en las dos últimas<br />
décadas del siglo XX o, más propiamente,<br />
en la zona fronteriza que va del<br />
siglo XX al XXI. Son exactamente 58 poetas<br />
pertenecientes a los 19 países americanos<br />
de habla española, incluyendo además<br />
en esta ocasión —aunque se trate de un<br />
mero ejemplo testimonial— al Estado norteamericano<br />
de Nuevo México. El hecho de<br />
que cada una de esas comunidades esté representada<br />
en la presente antología induce<br />
a pensar que su editor se ha cuidado de<br />
ofrecer un panorama cuya equidad también<br />
consistía en no desatender a ninguno de los<br />
países en liza. Ahora bien, ¿justificaba esa<br />
actitud la inclusión de poetas a lo mejor<br />
prescindibles? No estoy muy seguro. En<br />
cualquier caso, hay naciones —Paraguay,<br />
Ecuador, El Salvador, Honduras, Costa Rica,<br />
Panamá, Nicaragua, Uruguay— representadas<br />
por un único poeta, lo cual puede<br />
Ilustración de Henrik Sorensen.<br />
resultar desequilibrado, amén de significativo,<br />
si se compara con otros países —Perú,<br />
Venezuela, México, Argentina, Chile— de<br />
los que se han seleccionado entre seis y<br />
ocho poetas. Ya se sabe que toda antología<br />
es una conjetura.<br />
Los propósitos de Gustavo Guerrero quedan<br />
sobradamente explicitados en su lúcido<br />
ensayo preliminar. Antes que nada, el autor<br />
propone un planteamiento sistemático de<br />
las trayectorias que regulan la poesía hispanoamericana<br />
de los últimos veinte o treinta<br />
años, a partir de la gradual dispersión de los<br />
paradigmas poéticos derivados del modernismo<br />
y las vanguardias. Se trata sin duda<br />
de un inteligente punto de partida que, como<br />
su autor señala, no se atiene sólo a un<br />
criterio geográfico, sino sobre todo a lo que<br />
podría ser el “fin de un sistema poético”<br />
localizado en el tránsito del siglo XX al XXI.<br />
La evolución de los aparejos sociales y éticos<br />
que gravitan sobre esa poesía resulta<br />
siempre particularmente sutil. Incluso podría<br />
tildarse de temeraria cualquier pretensión<br />
de uniformar la pluralidad de modelos<br />
que movilizan a poetas nacidos en los distintos<br />
países de Latinoamérica, casi todos ellos<br />
—por cierto— muy defectuosamente comunicados<br />
entre sí. Los códigos de una tradición<br />
que la lengua trata de estabilizar se<br />
ramifican aquí en función de las propias<br />
experiencias históricas vinculadas a cada<br />
geografía. Cabría añadir, en términos didácticos,<br />
que las nuevas situaciones —sociales,<br />
culturales, políticas— demandan siempre<br />
nuevos modales estéticos, nuevas<br />
formulaciones expresivas.<br />
Todo eso queda patentizado en este<br />
Cuerpo plural, cuya lectura depara alguna<br />
sorpresa y, por supuesto, no pocos<br />
esclarecimientos. Se corrobora, como<br />
primera medida, que el tramo final del<br />
siglo XX marca también una frontera crítica<br />
donde los poetas hispanoamericanos<br />
dados entonces a conocer avisan de<br />
una serie de cambios en la conducta poética<br />
general. En cierto modo podría hablarse<br />
de un trámite reflexivo en el que<br />
también tendrían cabida ciertos poetas<br />
españoles adscritos a esas últimas generaciones.<br />
Desde luego que no se trata de<br />
ninguna sensibilidad homogénea, pero<br />
sí de un registro poético común gestado<br />
en ese “periodo inestable de rupturas y<br />
transiciones que sigue a la caída del paradigma<br />
moderno”. La mayoría de esos<br />
poetas —algunos de ellos de veras relevantes—<br />
trabajan, por así decirlo, en<br />
una muy parecida encrucijada cultural y<br />
sondean en la materia lingüística en busca<br />
de nuevas posibilidades expresivas.<br />
Aquí y allá se perfilan rastros de maestros<br />
comunes, pero la asimilación —o el<br />
rechazo— no es desde luego uniforme.<br />
Cada poeta pertenece a lo que podría<br />
llamarse una versión última de la tradición<br />
de su país respectivo; una versión<br />
que a veces tiene más de ruptura que de<br />
acomodo. Tal vez las normas poéticas a<br />
que se atienen coincidan en lo sustancial,<br />
pero difieren en las variantes lingüísticas<br />
—y hasta retóricas— propias de cada<br />
país. Como en una casa cuya unidad<br />
viene definida por la diversificación de<br />
las habitaciones, los poetas aquí seleccionados<br />
ejemplifican de hecho un nuevo<br />
marco de propuestas a las solicitaciones<br />
de la historia inmediata. Son los últimos<br />
heraldos de una renovadora programación<br />
simbolista de la poesía y los que<br />
más notoriamente descreen de dogmas,<br />
obediencias filiales y círculos cerrados.<br />
En la bibliografía poética latinoamericana,<br />
la antología de Gustavo Guerrero<br />
tiene mucho de canon ya ineludible. En<br />
cuanto confrontación de lecturas y fuente<br />
de conocimientos y debates, Cuerpo<br />
plural viene a representar un útil punto<br />
de partida analítico y una muy valiosa propuesta<br />
de demarcación histórica de la poesía<br />
hispanoamericana. <br />
+ .com<br />
Poemas de Rocío Silva Santisteban,<br />
John Galán Casanova y Luis Felipe<br />
Fabre incluidos en la antología.<br />
El mundo creador de Neruda y Mistral<br />
LA REAL ACADEMIA Española y la Asociación<br />
de Academias conmemoran un año más la<br />
celebración del congreso con un libro. Para<br />
esta quinta edición en Valparaíso (Chile) se<br />
editan en sendas antologías a los dos autores<br />
más universales del país andino y Nobeles:<br />
Pablo Neruda (1904-1973) y Gabriela<br />
Mistral (1889-1957).<br />
La antología de Mistral reúne íntegros<br />
los cuatro libros de poesía que publicó en<br />
vida —Desolación, Ternura, Tala y Lagar—;<br />
obras poéticas inéditas como Poema de Chile<br />
y Lagar II, y poemas no publicados o dispersos.<br />
Además, a ello se suman textos en<br />
prosa. “Sorprende el escuálido o ningún espacio<br />
que se concede a la prosa”, se lamenta<br />
en el volumen Pedro Luis Barcia. El chileno<br />
Cedimil Goic es el responsable de la<br />
selección para esta edición en la que se ha<br />
hecho acompañar por muchos académicos.<br />
“He llegado hasta su lugar natural natal y he<br />
repasado sus versos más extraños”, cuenta<br />
Carlos Germán Belli. Bruno Rosario Candelier<br />
recuerda que la poeta “no era propiamente<br />
una mística, su poesía, su comportamiento<br />
y su visión de la vida reflejan una<br />
dimensión contemplativa y espiritual del<br />
mundo”. O el español Darío Villanueva, que<br />
recuerda el eco de la concesión del Nobel.<br />
El académico chileno Hernán Loyola ha<br />
sido el encargado de perfilar una guía para<br />
poder seguir, en los 12 capítulos de la antología,<br />
la aventura creadora de Neruda. Se<br />
incluye también un inédito del poeta vinculado<br />
a Valparaíso con el que quiso agradecer<br />
a una familia que le protegió al ser perseguido<br />
por la dictadura. Casi una docena de<br />
estudios, un glosario y una bibliografía completan<br />
la antología. Su compatriota Jorge Edwards,<br />
con quien se intercambió correspondencia<br />
una década, cuenta su testimonio. El<br />
académico cubano Alain Sicard ofrece una<br />
visión de conjunto de su poesía, en tanto<br />
Selena Millares profundiza en su intertextualidad<br />
con diversas tradiciones poéticas. En<br />
una segunda parte, Evocaciones y lecturas<br />
nerudianas, participan autores como Francisco<br />
Brines o Pere Gimferrer. E. Silió <br />
Antología en verso y prosa. Gabriela Mistral. Alfaguara.<br />
Madrid, 2010. 888 páginas. 11,50 euros.<br />
Antología general. Pablo Neruda. Alfaguara. Madrid,<br />
2010. 832 páginas. 11,50 euros.<br />
10 <strong>EL</strong> <strong>PAÍS</strong> BAB<strong>EL</strong>IA 27.02.10
CONGRESO DE LA LENGUA / Libros<br />
Gabriel García Márquez fotografiado en su domicilio de Cartagena de Indias el pasado 29 de enero. Su Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano es una de las grandes impulsoras de la no ficción en América.<br />
(Del arte de) contar historias reales<br />
Nació con los primeros cronistas de Indias y el género no ha hecho más que crecer: el arte de contar la realidad, la no<br />
ficción ocupa cada vez un hueco más importante en las letras hispánicas. Texto: Leila Guerriero. Foto: Daniel Mordzinski<br />
SE DICE, SE repite: que lo más interesante<br />
de lo que se escribe y se publica<br />
hoy en Latinoamérica pertenece<br />
al género de la no ficción. Que es allí<br />
donde hay que buscar los saltos en altura,<br />
las cuerdas flojas, los riesgos de la forma y el<br />
estilo. Lo había dicho, casi igual, Tom Wolfe<br />
en 1973, en su libro El nuevo periodismo:<br />
que lo más interesante de lo que se escribía<br />
y se publicaba por entonces en Estados Unidos<br />
salía de la pluma de quienes se habían<br />
puesto al servicio de contar historias reales,<br />
y no de quienes seguían con los cuentos, las<br />
novelas. Esa lejana aseveración nos manda<br />
a ser prudentes. Porque si es verdad que<br />
aquellos años cambiaron el periodismo para<br />
siempre, mirados en perspectiva fueron<br />
también los años en los que un señor llamado<br />
John Cheever estaba en plena producción,<br />
un tal Thomas Pynchon publicaba El<br />
arco iris de gravedad, y un fulano llamado<br />
Don DeLillo hacía lo propio con Americana.<br />
Podría decirse, en todo caso, que en Latinoamérica<br />
hay buenos y malos periodistas,<br />
buenos y malos escritores, buenos y malos<br />
textos de ficción, buenos y malos textos periodísticos.<br />
Y que, en todo caso, como escribe<br />
Juan Villoro en su texto La crónica, ornitorrinco<br />
de la prosa, lo que ha cambiado es<br />
un prejuicio: “El prejuicio que veía al escritor<br />
como artista y al periodista como artesano<br />
resulta obsoleto. Una crónica lograda<br />
es literatura bajo presión”.<br />
<br />
ESTO ES VERDAD: hay, en Latinoamérica, una<br />
generación de periodistas que escribe sobre<br />
temas diversos —madres que matan a sus<br />
niñas, víctimas de las minas antipersonales,<br />
gente que desaparece en el desierto— y utiliza,<br />
para escribirlos, técnicas de la ficción:<br />
climas, tonos, estructuras complejas. Periodistas<br />
que publican sus historias en libros y<br />
revistas —SoHo, Don Juan o El Malpensante,<br />
en Colombia; Gatopardo y a veces Letras<br />
Libres, en México; Etiqueta Negra en Perú;<br />
The Clinic en Chile; Marcapasos en Venezuela:<br />
son algunas—, sostenidos en la fe de que<br />
eso que hacen no es sólo una forma decente<br />
de pagar el alquiler, ni el mal trago necesario<br />
para perpetrar después una novela,<br />
sino lo que es: literatura. Una forma de contar.<br />
Que es como decir: un arte.<br />
<br />
LITERATURA, DICE la RAE, es el arte que emplea<br />
como medio de expresión una lengua.<br />
“Un hombre no puede dividirse entre el<br />
poeta que busca la expresión justa de nueve<br />
a doce de la noche y el reportero indolente<br />
que deja caer las palabras sobre las mesas<br />
de redacción como si fueran granos de<br />
maíz. El compromiso con la palabra es a<br />
tiempo completo, a vida completa. Puede<br />
que un periodista convencional no lo piense<br />
así. Pero un periodista de raza no tiene<br />
otra salida que pensar así. El periodismo no<br />
es una camisa que uno se pone encima a la<br />
hora de ir al trabajo. Es algo que duerme<br />
con nosotros, que respira y ama con nuestras<br />
mismas vísceras y nuestros mismos sentimientos”,<br />
decía el argentino Tomás Eloy<br />
Martínez en su conferencia Periodismo y<br />
narración: desafíos para el siglo XXI.<br />
<br />
<strong>EL</strong> GÉNERO DE no ficción latinoamericano<br />
por excelencia, la crónica, empezó con los<br />
primeros cronistas de Indias. Pasaron años<br />
—de años— y siguieron las firmas: Rubén<br />
Darío, José Martí, Jenaro Prieto, Roberto<br />
Arlt, Juan José de Soiza Reilly, muchos otros.<br />
Siempre conviene detenerse en el argentino<br />
Rodolfo Walsh y Operación Masacre, su libro<br />
circa 1957 que cuenta la historia de cómo,<br />
en 1956, militares partidarios de Perón<br />
intentaron una insurrección contra el gobierno<br />
y, bajo el imperio de la ley marcial, el<br />
Estado fusiló a un grupo de civiles, supuestamente<br />
implicados en aquella insurrección.<br />
Walsh —un hombre que había sido, hasta<br />
entonces, traductor del inglés y autor de<br />
cuentos policiales— escribió esa historia<br />
con ritmo y prosa de novela. Cuando fue<br />
entrevistado en 1970 por el escritor argentino<br />
Ricardo Piglia dijo así: “Un periodista me<br />
preguntó por qué no había hecho una novela<br />
con eso, que era un tema formidable para<br />
una novela; lo que evidentemente escondía<br />
la noción de que una novela con ese tema<br />
es mejor o es una categoría superior a la de<br />
una denuncia con este tema. Yo creo que la<br />
denuncia traducida al arte de la novela se<br />
vuelve inofensiva, es decir, se sacraliza como<br />
arte. Por otro lado, el documento, el<br />
testimonio, admite cualquier grado de perfección.<br />
En la selección, en el trabajo de<br />
investigación, se abren inmensas posibilidades<br />
artísticas”. Le pasó a él, les pasa a todos:<br />
siempre, ante una buena historia real, alguien<br />
señala: “Sería una gran novela”. Como<br />
si no agregarle un litro y medio de ficción<br />
significara desperdiciar alguna cosa.<br />
<br />
HAY, EN LATINOAMÉRICA, editoriales que dedican<br />
colecciones enteras a la no ficción<br />
—Aguilar en Colombia, Tusquets en la Argentina—,<br />
un premio importante que la premia<br />
—y que otorga la Fundación Nuevo Periodismo<br />
Iberoamericano—, antologías que<br />
la recopilan: Dios es chileno (Planeta), Las<br />
mejores crónicas de SoHo (Aguilar), Las mejores<br />
crónicas de Gatopardo (Debate), Crónicas<br />
de otro planeta (Debate), La Argentina<br />
crónica (Planeta). Y, aunque en los periódicos<br />
retrocede el espacio para publicarlas,<br />
aunque no son tantas las revistas que lo<br />
hacen y son pocas las que disfrutan de holguras<br />
económicas, hay entusiasmo. Un fervor.<br />
Será que, como toda conquista, la conquista<br />
de la no ficción latinoamericana es<br />
prepotente: por asalto. Y se hace, aunque<br />
todo indica que no se puede hacer.<br />
<br />
LA NO FICCIÓN latinoamericana hace estas<br />
cosas: imposta modos, lenguas, busca metáforas,<br />
empieza por el final, termina por<br />
el principio, se enreda para después desenredarse,<br />
se hace la tierna, la procaz, la estoica,<br />
se escribe en presente perfecto, en<br />
castellano antiguo, en primera persona, se<br />
hace la poética, la minimalista, la muy seria,<br />
la barroca. Duda. Prueba. A veces se<br />
equivoca. Pero existe: prueba.<br />
<br />
<strong>EL</strong> TIPO ERA uno de cuatro sentados a una<br />
mesa redonda que versaba sobre el periodismo<br />
y la literatura y sus posibles trasvasamientos,<br />
roces. Cuando uno de los participantes<br />
—periodista— terminó de exponer<br />
su método de trabajo y su defensa<br />
del periodismo como forma de arte, el<br />
tipo pidió la palabra y dijo que lo alegraba<br />
que el colega pusiera tanto empeño,<br />
pero que estaba siendo un poco exagerado<br />
porque, después de todo, la única obligación<br />
del periodismo es ser objetivo<br />
—dijo eso: ser objetivo— allí donde la<br />
ficción exige imaginación fecunda, y que<br />
es en la soledad creativa, en la que el<br />
autor dialoga con sus fantasmas, donde<br />
se ve el verdadero alcance de la palabra<br />
arte. El tipo ponía mucho empuje en la<br />
palabra “autor” y debía ser, sin duda, un<br />
grande en su oficio: alguien que, en su<br />
soledad creativa, dialogando con sus fantasmas<br />
y en pleno uso de su imaginación<br />
fecunda, se había inventado la definición<br />
del periodismo: un oficio de grises y notarios.<br />
Lo contrario a todo lo que es.<br />
<br />
PARA SER periodista hay que ser invisible,<br />
tener curiosidad, tener impulsos, tener la fe<br />
del pescador —y su paciencia—, y el ascetismo<br />
de quien se olvida de sí —de su hambre,<br />
de su sed, de sus preocupaciones—<br />
para ponerse al servicio de la historia de<br />
otro. Vivir en promiscuidad con la inocencia<br />
y la sospecha, en pie de guerra con la<br />
conmiseración y la piedad. Ser preciso sin<br />
ser inflexible y mirar como si se estuviera<br />
aprendiendo a ver el mundo. Escribir con<br />
la concentración de un monje y la humildad<br />
de un aprendiz. Atravesar un campo de<br />
correcciones infinitas, buscar palabras donde<br />
parece que ya no las hubiera. Llegar,<br />
después de días, a un texto vivo, sin ripios,<br />
sin tics, sin autoplagios, que dude, que diga<br />
lo que tiene que decir —que cuente el cuento—,<br />
que sea inolvidable. Un texto que deje,<br />
en quien lo lea, el rastro que dejan, también,<br />
el miedo o el amor, una enfermedad o<br />
una catástrofe.<br />
Atrévanse: llamen a eso un oficio menor.<br />
Atrévanse. <br />
<strong>EL</strong> <strong>PAÍS</strong> BAB<strong>EL</strong>IA 27.02.10 11
CONGRESO DE LA LENGUA / Historia<br />
El descubrimiento de América rompió márgenes territoriales y abrió inmensos caminos a la extensión del español. Una foto del Café Tortoni de Buenos Aires. Foto: Ferdinando Scianna / Magnum<br />
La aventura del español<br />
La andadura del castellano americano durante el periodo colonial se desarrolla en un escenario multiétnico<br />
y pluricultural. De ahí la conservación de muchos dialectalismos propios de la primera colonización sin que esté<br />
reñido con tendencias innovadoras. Las independencias no rompen los vínculos idiomáticos. Por Juan Antonio Frago<br />
ASU ARRIBO a las Canarias, en el<br />
regreso del primer viaje descubridor,<br />
escribía Colón al<br />
racionero real Luis de Santángel<br />
dándole cuenta “de<br />
las islas halladas en las Indias”,<br />
feliz conclusión de un proyecto tachado<br />
de fantasioso, pues, como el navegante<br />
genovés recuerda en un memorial<br />
de agravios, “acá se dudaba y decía que<br />
esta empresa era burla”. La carta colombina<br />
hasta seis veces repite la palabra maravilla,<br />
junto a maravilloso y maravillosamente,<br />
en medio de superlativos y de<br />
expresiones hiperbólicas, reflejo estilístico<br />
del asombro que embargó a los recién llegados<br />
ante las novedades que aquellas tierras<br />
antillanas les ofrecían. Admirable también<br />
era el texto epistolar, que, impreso en Barcelona<br />
el mes de abril de 1493, halló inmediato<br />
eco en varias ediciones extranjeras,<br />
muestra del enorme interés que el prodigioso<br />
hallazgo suscitó en Europa. A mediados<br />
del siglo XVIII el almeriense Murillo<br />
Velarde con el admirativo: “¡Parece sueño<br />
el descubrimiento de las Indias!”, comenzaría<br />
uno de sus libros, porque América<br />
fue causa permanente de fascinación, incluso<br />
imaginada lugar del paraíso terrenal,<br />
mito que aún resuena en el efusivo deseo<br />
de Linneo, “¡quién pudiera estar con v. m.<br />
un solo día en el más maravilloso de los<br />
paraísos!”, con el que se despide de su<br />
discípulo Loefling a punto de partir hacia<br />
regiones todavía incógnitas del Orinoco.<br />
Radicalmente cambia la cosmovisión<br />
del europeo con el conocimiento, aunque<br />
incompleto, del Nuevo Mundo, como cambiarían<br />
tantos aspectos de la vida material<br />
en el viejo continente. Hambrunas remediadas<br />
por el cultivo intensivo del maíz y<br />
de la patata; la alimentación enriquecida<br />
por el aguacate, la batata, el cacao yel<br />
dulce chocolate, el tomate yelají o chile,<br />
hispanizado como pimiento y guindilla,<br />
Radicalmente cambia la<br />
cosmovisión del europeo<br />
con el conocimiento<br />
del Nuevo Mundo<br />
según formas y sabores. El hábito de fumar<br />
tabaco, iniciado en Sevilla y pronto<br />
aceptado por toda Europa, con temprano<br />
arraigo en el lejano Japón; y una medicina<br />
abundantemente provista de remedios indianos,<br />
los apreciados bálsamos y la<br />
cañafístola, olacanchalagua, la jalapa, el<br />
mechoacán ylaquina, y tantos productos<br />
salutíferos más. A Sevilla, también a Canarias,<br />
llegaban las cosas de América con sus<br />
nombres, prestamente difundidos por<br />
mercaderes y hombres de letras. La famosa<br />
carta de Colón ya traía un indigenismo<br />
léxico, canoa, que se haría préstamo en<br />
muchas lenguas, y el italiano Arcimboldo<br />
pintaría una mazorca de maíz en la vegetal<br />
cabeza del emperador Rodolfo II; pero<br />
décadas antes en hospitales italianos se<br />
aplicaba el palo de Indias o palo santo, en<br />
taíno guayacán, para alivio de la sífilis,<br />
mortífera plaga de la época.<br />
El choque de lenguas tan distintas en<br />
un primer momento sumió a Colón y los<br />
suyos en la incomunicación lingüística,<br />
malamente superada mediante el lenguaje<br />
gestual, pero el problema, por doquier<br />
reiterado y agrandado, se iría solventando<br />
merced a intérpretes, en su mayoría indios<br />
ladinos y mestizos, después por el<br />
crecimiento de la población criolla y por el<br />
mestizaje, ya que generalmente el nacido<br />
con sangre mezclada se arrimaba a la cultura<br />
hispánica del padre, asimilación<br />
igualmente seguida por los mulatos. Los<br />
horizontes de la antigua lengua española<br />
se dilataban así geográfica y demográficamente<br />
con la fértil savia americana en<br />
tiempos de la mayor oportunidad, como<br />
en 1524 advirtió el humanista cordobés<br />
Hernán Pérez de Oliva, “porque antes<br />
ocupábamos el fin del mundo y ahora en<br />
el medio, con mudanza de fortuna que<br />
nunca otra se vido”. Idéntico argumento<br />
esgrimiría por 1560 el sevillano Tomás de<br />
Mercado, para quien “soliendo antes Andalucía<br />
y Lusitania ser el extremo y fin de<br />
la tierra, descubiertas las Indias, es ya como<br />
medio”.<br />
Porque el descubrimiento de América<br />
vino a romper márgenes territoriales echados,<br />
abriendo inmensos dominios a la expansión<br />
del español, trasplantado al otro<br />
lado del Atlántico en régimen de plena<br />
solidaridad interregional. Efectivamente,<br />
la diversidad diatópica, que en España apenas<br />
sufriría mudanzas, en el nuevo solar<br />
indiano se entremezcló, igual que los emigrados<br />
de todas las procedencias se hicieron<br />
convecinos, rompiendo los moldes del<br />
particularismo originario. La nivelación de<br />
las variedades aportadas por la emigración<br />
motivó la extensión social de palabras<br />
propias del occidente peninsular, como<br />
cangalla, carozo, dolama, frangollo,<br />
lamber y soberado; y andalucismos como<br />
alfajor, chinchorro, estero, orosuz y sopaipa<br />
alcanzaron total o amplia difusión en<br />
la América española, a veces con variación<br />
semántica. Así, el consumo del dulce<br />
andaluz en todas partes se impuso, pero<br />
adaptada su elaboración a los productos<br />
de cada país; en el Perú poco antes de la<br />
Independencia de las “almendrillas” de<br />
cierto árbol indiano, “con miel, maní y<br />
otras semillas hacen alfajor de muy buen<br />
gusto”, en observación del botánico burgalés<br />
Hipólito Ruiz.<br />
La fonética marcó profundamente la<br />
fisonomía del español de América, con<br />
relajamientos consonánticos de tipo meridional<br />
y sobre todo con el triunfo de la<br />
pronunciación aspirada de la jota sobre la<br />
realización de la velar norteña; pero en la<br />
generalización del seseo el protagonismo<br />
inicial correspondió a andaluces y canarios.<br />
Su siembra dialectal germinó en las<br />
generaciones criollas, que hicieron suyo<br />
este modismo, lo mismo que los mestizos,<br />
indios, negros y mulatos españolizados,<br />
12 <strong>EL</strong> <strong>PAÍS</strong> BAB<strong>EL</strong>IA 27.02.10
El lenguaje de la banda<br />
“El lenguaje es una bestia que lo que menos desea son<br />
héroes”. El novelista reflexiona sobre cómo las palabras del<br />
hampa han permeado en la literatura. Por Élmer Mendoza<br />
de modo que al llegar los años de la Independencia<br />
el hablante hispanoamericano<br />
se identificaba con este rasgo fónico,<br />
algo que los textos certifican. Ilustrativas<br />
a este respecto son las cartas de la chilena<br />
sor Dolores Peña y Lillo, o las de<br />
prohombres independentistas como<br />
Agustín de Iturbide y Simón Bolívar, y<br />
tantísimos escritos de las elites indianas<br />
en los que el seseo, el yeísmo y otros<br />
rasgos del hablar hispanoamericano con<br />
generosa abundancia se manifiestan.<br />
La andadura del español americano<br />
durante el periodo colonial se desarrolla<br />
en un escenario multiétnico y pluricultural,<br />
sociológicamente condicionado por<br />
el aristocratismo de las privilegiadas minorías<br />
criollas, por la vastedad geográfica<br />
y su penuria demográfica, el general<br />
San Martín se quejaba de que “la mayoría<br />
de nuestro territorio es un desierto<br />
La fonética marcó<br />
profundamente<br />
la fisonomía del<br />
español de América<br />
sin habitantes”, y por las grandes distancias<br />
y las dificultades comunicativas, circunstancias<br />
favorecedoras del aislamiento<br />
y del apego a la tradición. De ahí la<br />
conservación de muchos dialectalismos<br />
y usos propios de la primera colonización,<br />
sin que tal conservadurismo lingüístico<br />
esté reñido con ciertas tendencias<br />
innovadoras, sea la que lleva a la pérdida<br />
de vosotros y vuestro, sea el empuje de la<br />
pronominalización verbal (desertarse, regresarse),<br />
la frecuente pluralización de<br />
impersonales (“han habido revoluciones”,<br />
“cuatro años hacen hoy”), o bien la<br />
adverbialización de adjetivos (“hablar lindo”,<br />
“dar bien duro”). En los más insospechados<br />
rincones textuales se advierten<br />
cambios ya verificados o en curso de signo<br />
americanista, por ejemplo, en la letra<br />
que según el informe de Urrutia cantaban<br />
el año 1783 los indios sublevados en<br />
Cochabamba: “Viva nuestro rey Tupacmaru<br />
y muera Carlos III; los chapetones<br />
vístanse de acero para defender a vuestro<br />
rey Carlos III”, con correspondencia en<br />
la leyenda de un cuadro cuzqueño pintado<br />
en 1754:<br />
Contemplad vuesas mercedes<br />
a Satanás del Rivero,<br />
resibiendo mojicón fiero<br />
para escarmiento de ustedes.<br />
Todo esto, y mucho más, palpita en los<br />
documentos de la Independencia, cuando<br />
asimismo se despierta el sentido identitario<br />
en su vertiente lingüística, así en<br />
la referencia al “acento de los americanos”<br />
del Libertador rioplatense, y en la<br />
mención al hablar castellano-colombiano<br />
del periódico de Angostura, sin que<br />
falten las alusiones sociolingüísticas, como<br />
la crítica contra el “hablar rústico” de<br />
Arroyo, un pequeño caudillo mexicano,<br />
“campesino chaparro”, hecha por un<br />
compatriota suyo. América se independiza<br />
de España, aunque no se rompen los<br />
vínculos idiomáticos con la antigua metrópoli,<br />
y no podían quebrarse entre<br />
otras cosas porque los americanos necesitaban<br />
el uso del español. Un significado<br />
porteño confesó su gran desconocimiento<br />
de México y Bolívar muy poco<br />
era lo que de Argentina sabía; y hasta<br />
1819 el guerrillero boliviano Santos Vargas<br />
no había oído el nombre de Colombia.<br />
Sin embargo, la americanidad de<br />
todos ellos en medida no menor se sustentaba<br />
en la común pertenencia a la<br />
lengua española. <br />
Juan Antonio Frago es catedrático de Historia<br />
de la Lengua Española en la Universidad de Zaragoza.<br />
En el Congreso de la Lengua presenta El<br />
español de América en la independencia (Taurus).<br />
EN <strong>EL</strong> PRINCIPIO quería reivindicar un habla:<br />
su música, su transgresividad y su misterio.<br />
Me divertía. Con un par de palabras extrañas<br />
laceraba conciencias. Eran personas<br />
que les gustaban los mismos autores que a<br />
mí pero preferían otros textos y defendían<br />
otra idea del hecho literario: Quevedo, Borges,<br />
José María Arguedas, Bukowski, José<br />
Agustín, daban para todas las inquietudes.<br />
Nada logré hasta que advertí que nada tenía<br />
que reivindicar. Que el lenguaje es una bestia<br />
autosuficiente que lo que menos desea<br />
son héroes. Nada, pescadito, me dije, wacha<br />
el rollo y arránate, carnal.<br />
Quel wirimindijáus<br />
vaya por unas<br />
caguas, unas tortugas<br />
ahogadas y órale,<br />
se hace la machaca.<br />
Todo escritor es<br />
elegido por un territorio<br />
lingüístico que<br />
es identitario con el<br />
espacio y con el grupo<br />
social que lo rodea.<br />
Siento que la<br />
esencia de la creatividad<br />
tiene una conexión<br />
directa con<br />
este aspecto. Es con<br />
cierto lenguaje con el<br />
que un narrador toca<br />
las puertas que nadie<br />
ha tocado y en mi caso<br />
ha sido con el lenguaje<br />
de la calle, que es duro y frágil, sutil y<br />
despiadado, de puño y corazón. Cuando leí<br />
las jácaras de Quevedo este lenguaje estaba<br />
allí como el camino de mis sueños.<br />
Sin embargo, esta porción del habla se<br />
renueva constantemente. La efectividad de<br />
la banda lo exige. En los años sesenta, los<br />
productores de goma de opio eran gomeros<br />
y los que la transportaban a los Estados Unidos,<br />
burros; así mismo, los que se encargaban<br />
de la mota eran mariguaneros y fumarla<br />
no era eso sino darse toques o quemarle<br />
las patas al judas. Cuando llega la coca aparece<br />
la expresión traficante que después derivó<br />
en narcotraficante y luego en narco,<br />
que se aplica a todo tráfico sin distingos.<br />
Narco ya se quedó, semánticamente es<br />
poderosa y circula campante por el mundo.<br />
La usaré siempre en lugar de las anteriores,<br />
incluida la palabra gángster de gran prestigio.<br />
En la clasificación de las jerarquías la<br />
expresión Capo se ha impuesto, incluso ha<br />
rebasado el ámbito del hampa para saltar a<br />
la política, el deporte y la empresa. También<br />
es una palabra que me cautiva.<br />
En los sesenta, se le podía decir a alguien<br />
loco o bato, era la forma; las bandas<br />
de cholos las unieron: batos locos; bato<br />
Museo de las drogas de México. Adriana Zehbrauskas<br />
me gusta, pero más me gusta plebe o morro,<br />
sobre todo esta última. Ahora güey es<br />
utilizada por la tele comercial y se ha generalizado.<br />
No me gusta porque fue despojada<br />
del sentido de banda.<br />
Al explorar palabras que no identifico como<br />
elementos eficaces para expresar mi<br />
emoción creativa, reconozco que un territorio<br />
lingüístico es limitado también en el<br />
tiempo. ¿Qué se requiere para que una palabra<br />
dure? Ni idea. Escribir matar, o sus sinónimos<br />
de diccionario, no es suficiente. Hay<br />
una fuerza subconsciente que exige escribir<br />
escabechar, dar piso,<br />
bajar, encobijar o darle<br />
en su madre; más<br />
las intermedias como<br />
morder el polvo o<br />
mandarlos a san Pedro,<br />
etcétera.<br />
He disfrutado a<br />
fondo esta estética<br />
fronteriza. La he defendido<br />
sin mitificar.<br />
Me ha embelesado<br />
ver cómo los livis<br />
se transformaban en<br />
jeans y las limas en<br />
camisas tipo versage;<br />
las calcas en botas<br />
de piel de cocodrilo<br />
y los vochos en<br />
Hummer. Es muy interesante<br />
también el<br />
universo de las armas:<br />
las 38 súper se convirtieron en pistolas<br />
matapolicías con balas de 28 milímetros<br />
de longitud y los M1 en fusiles AK-47<br />
con su nombre evocador: cuerno de chivo.<br />
Los Barret de 50 milímetros capaz de<br />
tumbar un boludo, eran el sueño de los<br />
narcos y llegaron. Y bueno, los matones o<br />
pistoleros se convirtieron en sicarios.<br />
Mientras la delincuencia aumenta su influencia<br />
en el mundo, su lenguaje se enriquece.<br />
Sobre todo para mantener una relación<br />
productiva con la gente decente, la que<br />
acepta que se pueden alterar sus sentidos<br />
pero no su manera de nombrar. “Nos sirvió<br />
para el último gramo”, dice Sabina, y no hay<br />
problema porque gramo es una expresión<br />
universal. Pero un gramo también es un pedazo,<br />
un ochito y últimamente una línea. Y<br />
lo de menos es su peso. Entonces, un escritor<br />
interesado, sólo tiene que oír y decidir, si<br />
un lenguaje tan vivo y tan inquieto puede<br />
llevarlo a escribir la línea que jamás se ha<br />
escrito. Y que vuelen pelos, compita, apoco<br />
no. Dame un beso pa basquear. <br />
Élmer Mendoza (Culiacán, 1949) ganó el Premio<br />
Tusquets de novela por Balas de plata, ambientada<br />
en el mundo del narcotráfico en México.<br />
<strong>EL</strong> <strong>PAÍS</strong> BAB<strong>EL</strong>IA 27.02.10 13
CONGRESO DE LA LENGUA / Las Palabras<br />
Salvemos la ‘acercanza’<br />
Las palabras que caen del Diccionario de la Real Academia lo hacen por desuso en siglos.<br />
Pero siempre hay escritores dispuestos a utilizarlas antes de matarlas<br />
Por Jesús Ruiz Mantilla<br />
Partitura de la colección del monasterio de Yuste (Cáceres). Foto: Carl de Keyzer / Magnum<br />
UN BUEN DÍA CAEN en desgracia y<br />
nadie sabe muy bien por qué<br />
ha sido. La gente deja de usarlas;<br />
es la primera denuncia.<br />
Después, los académicos, aquellos sabios<br />
encargados de la vigilancia de la lengua,<br />
las sentencian a morir arrojándolas fuera<br />
del diccionario. A nadie le gusta asesinar<br />
palabras. Son casos aislados. Aunque también<br />
se dan los ejemplos heroicos. Como<br />
el de la palabra acercanza.<br />
Resulta que en la comisión correspondiente<br />
de enmiendas y adiciones, un<br />
buen día se presentó ante las narices de<br />
los señores académicos el palabro en cuestión.<br />
Moribunda, en la UVI del diccionario,<br />
nadie documentaba su uso desde<br />
1494. Es la línea fronteriza. Las palabras<br />
que han sido utilizadas desde 1500 deben<br />
permanecer porque el diccionario es un<br />
instrumento que facilita la comprensión<br />
de cualquier texto desde esas fechas hasta<br />
hoy. Alguno clamó, con sangre fría, que<br />
debía eliminarse. Pero dos escritores presentes<br />
en el juicio, Javier Marías y Arturo<br />
Pérez-Reverte, y un humorista de raza como<br />
Mingote detuvieron en última instancia<br />
el aniquilamiento.<br />
Fue un arrojo romántico. Acercanza les<br />
sonaba a cercanía, pero con muchas más<br />
lecturas. “Con un toque afectivo”, confiesa<br />
Pérez-Reverte. En la definición dice:<br />
“De acercar. Proximidad, relación”. Y además<br />
les mecía ese sonido tan propio, meloso,<br />
musical, vivo. Total, que decidieron<br />
lo insólito: resucitarla.<br />
“Nos juramentamos allí, nos comprometimos<br />
a darle vida de nuevo”, comenta<br />
el autor de Alatriste. El procedimiento en<br />
estos casos es fácil. Volverla a usar. Como<br />
Marías, Pérez-Reverte y Mingote tienen<br />
prédica semanal en los diarios y se pusieron<br />
manos a la obra. Los escritores la incluyeron<br />
en sus artículos y el humorista<br />
en su viñeta. Además, Pérez-Reverte la ha<br />
utilizado en su nueva novela, El asedio.<br />
Pero ya que ha vuelto a la vida, Marías<br />
no ha querido desaprovechar la oportunidad<br />
de aumentar su eco, de darle nuevas<br />
dimensiones. “Nos pareció que era una<br />
palabra bonita por sí misma, sin necesidad<br />
de dar muchas explicaciones”, asegura<br />
el novelista. “Yo la volví a utilizar<br />
con un sentido nuevo, le quité la acepción<br />
poética y la coloqué en un uso normal,<br />
algo así como: ‘Si alguien prefiere<br />
rehuir esa acercanza”. El efecto se consiguió<br />
a las mil maravillas. “Incluso tenemos<br />
que agradecer a los críticos su labor”,<br />
proclama Marías. Muchos atacaron<br />
que en la Real Academia se dedicaran a<br />
esas cosas. ¿A qué sino?, cabe preguntarse.<br />
“Cuanto más utilizaban el ejemplo sea<br />
a favor, fuera en contra, más se afianzaba<br />
su uso, que era la cuestión fundamental”,<br />
dice Marías.<br />
No es muy habitual esta resurrección<br />
de palabras enfermas. Los académicos<br />
son conscientes de su misión. “Hay que<br />
hacer hueco, ésa es la verdad, de todas<br />
formas nosotros influimos muy poco en<br />
esa selección. Los que de verdad influyen<br />
son los medios de comunicación con los<br />
usos reiterados”, comenta Álvaro Pombo.<br />
También lo dice Emilio Lledó, que estaba<br />
en la operación rescate. “Soy muy poco<br />
partidario de eliminar palabras”, comenta<br />
el filósofo. Más bien prefiere inventarlas.<br />
Pero en eso ha corrido una suerte variable<br />
hasta el momento. “Hace poco se me ocurrió<br />
la palabra aterrorismar, dícese de<br />
quien mete miedo a la gente con la excusa<br />
del terrorismo. Escribí un artículo dedicado<br />
a ella, pero ha tenido poco predicamento”,<br />
asegura Lledó.<br />
Hay otros ejemplos de palabras que se<br />
han incluido y han perdido vigencia en<br />
algunas áreas. Antonio Muñoz Molina recuerda<br />
un caso querido. “Cuando se debatió<br />
maizena, que era uno de esos nombres<br />
de marca comercial que se convierten en<br />
sustantivos genéricos, como danone por<br />
No es muy habitual<br />
esta resurrección de<br />
palabras enfermas. “Hay<br />
que hacer hueco, ésa es la<br />
verdad”, dice Pombo<br />
yogur”. La marca perdió preponderancia<br />
y dejó de usarse mucho en España. “Para<br />
mí tiene su valor sentimental, porque está<br />
asociado a la infancia: a los niños de finales<br />
de los cincuenta nos daban maizena<br />
para ponernos robustos”, rememora el escritor<br />
de Úbeda.<br />
Los criterios pueden parecer caprichosos<br />
en casos así. “Ha habido sesiones en<br />
las que hemos visto palabras que se arrastraban<br />
por el diccionario porque venían<br />
de ediciones anteriores, sin ninguna constancia<br />
de uso en siglos. De todos modos<br />
hay que ser cuidadoso, porque el hecho<br />
de que una palabra haya dejado de usarse<br />
no indica que no convenga mantenerla en<br />
el diccionario”, asevera Muñoz Molina.<br />
El escritor es partidario de ser generoso<br />
con las entradas. “Creo que hay que ser<br />
cauteloso. Al fin y al cabo, una palabra<br />
tampoco ocupa tanto espacio. Eso sí, a no<br />
ser que sea una palabra fantasma que en<br />
realidad no se ha usado nunca”.<br />
De todas formas hay casos más peliagudos,<br />
explica el director de la RAE, Víctor<br />
García de la Concha. Los términos más<br />
técnicos. “Palabras del dialectismo y de<br />
las jergas jurídicas, la medicina, la filosofía<br />
que se incluyeron siguiendo un criterio<br />
acertado en su época, pero que ya no tienen<br />
sentido ni en su propio mundo”, comenta.<br />
Muchas de ellas pasan al diccionario<br />
histórico y ahí quedan. En los demás<br />
casos, cuando se documentan en un texto<br />
literario y no se utilizan habitualmente, el<br />
DRAE avisa. “En esos casos especificamos<br />
que están poco usadas”, asegura García<br />
de la Concha.<br />
Sin embargo, la RAE se enfrenta a nuevos<br />
tiempos. Quizás ya no urja deshacerse<br />
de todas y cada una de las palabras<br />
moribundas. La era digital ensancha y<br />
destroza la frontera del papel del propio<br />
diccionario. Los académicos cuentan con<br />
hueco para todas y cada una de las palabras,<br />
muertas o vivas. “Es una buena observación”,<br />
comenta Víctor García de la<br />
Concha. La magia de aquel armatroste<br />
de papel que un buen día sorprendió a<br />
Pablo Neruda para dedicarle su Oda al<br />
Diccionario —“No eres tumba, sepulcro,<br />
féretro, túmulo, mausoleo, sino preservación,<br />
fuego escondido, plantación de rubíes,<br />
perpetuidad viviente de la esencia,<br />
granero del idioma”— ya cuenta con un<br />
espacio infinito donde saltan sin cesar<br />
todas las palabras de todos los idiomas.<br />
Como en un babel horizontal de pasado,<br />
presente y futuro. <br />
14 <strong>EL</strong> <strong>PAÍS</strong> BAB<strong>EL</strong>IA 27.02.10
CONGRESO DE LA LENGUA / Programa<br />
El interés por una lengua compartida<br />
Valparaíso acoge el foro sobre la transformación del desarrollo cultural hispánico<br />
Por Francisco Moreno Fernández<br />
El Gobierno chileno<br />
ofrecerá informes sobre<br />
los desafíos del libro<br />
PARA QUÉ sirven los congresos internacionales<br />
de la lengua española?<br />
Cuando acudimos a la memoria de<br />
los congresos hasta ahora celebrados,<br />
recuperamos palabras que han pasado<br />
a formar parte de la historia reciente de<br />
nuestra cultura: “Jubilemos la ortografía”,<br />
proclamó García Márquez en Zacatecas<br />
(1997); Delibes, en Valladolid (2001), afirmó<br />
que a esta lengua la “han ensanchado paso<br />
a paso, desde México a la Tierra de Fuego,<br />
las gentes de los más diversos pueblos”; y<br />
Muñoz Molina sentenció en Cartagena de<br />
Indias (2007): “El enemigo del español no es<br />
el inglés, sino la pobreza”. Entreveradas con<br />
estas palabras quedan imágenes de una<br />
enorme potencia comunicativa: el llanto<br />
emocionado de Ernesto Sabato en Rosario<br />
(2004) o la fiesta multicolor con que concluyó<br />
el homenaje a Gabo en la Cartagena<br />
colombiana. Todo ello conforma ya un vigoroso<br />
imaginario cultural, que escenifica la<br />
cohesión del mundo hispano y proyecta su<br />
interés por una lengua compartida.<br />
Pero no todo en los congresos son imágenes<br />
conmovedoras ni frases para la historia,<br />
aunque no ande muy sobrado de ellas el<br />
mundo de la cultura. Los estudiosos de la<br />
vida internacional del español están viniendo<br />
a coincidir en que los principales agentes<br />
de nuestra planificación y política lingüísticas<br />
son cuatro: la Real Academia Española y<br />
sus hermanas americanas, el Instituto Cervantes,<br />
la Corona de España, por su apoyo a<br />
las iniciativas relacionadas con el español, y<br />
los congresos de la lengua. Cierto es que<br />
estos últimos son co-organizados por el Instituto<br />
Cervantes y las academias, junto a los<br />
gobiernos de los países anfitriones, pero de<br />
algún modo están adquiriendo vida propia<br />
y aglutinando inquietudes que trascienden<br />
a las instituciones para afectar a todos los<br />
sectores de la sociedad, en España y en América,<br />
e incluso a otros pueblos que tienen<br />
aprecio por el conocimiento del español.<br />
A la hora de explicar el fin de los congresos<br />
de la lengua, de los que se celebra su<br />
quinta edición en la ciudad chilena de Valparaíso,<br />
podemos apelar al valor de los centenares<br />
de páginas electrónicas que albergan<br />
las actas de los congresos anteriores, pero<br />
también es posible invocar razones de mayor<br />
calado. Porque los congresos se han convertido<br />
en el foro donde se analiza, discute y<br />
proyecta el desarrollo cultural hispánico en<br />
su conjunto, precisamente por articularse<br />
en torno a la lengua. Néstor García Canclini<br />
ha propuesto tres tesis acerca de las transformaciones<br />
en la noción de desarrollo cultural<br />
y todas ellas se verificarán en el congreso<br />
de Valparaíso. En primer lugar, las naciones<br />
iberoamericanas, fundadas en la lengua y la<br />
escritura, se están reorganizando en un régimen<br />
de imágenes y discursos multimedia,<br />
del que los congresos son un exponente destacado.<br />
La segunda tesis habla de un desplazamiento<br />
del desarrollo cultural hacia el predominio<br />
de las industrias culturales y la<br />
formación de mercados globales para su comunicación,<br />
a lo que contribuyen directamente<br />
los congresos. Y, en tercer lugar,<br />
según Canclini, la globalización está subordinando<br />
el valor lingüístico, simbólico y estético<br />
de los bienes a las reglas económicas de<br />
producción y competencia transnacional,<br />
como se viene destacando en los congresos<br />
de la lengua. En ellos se analiza la dimensión<br />
internacional y la identidad cultural del<br />
mundo hispanohablante y se da la palabra a<br />
economistas, políticos, periodistas, científicos<br />
o tecnólogos, que expresan sus opiniones<br />
junto a la gente del mundo de las letras.<br />
Más allá de estas cuestiones de fondo,<br />
aún es posible apreciar otros objetivos en el<br />
congreso de Valparaíso. Uno de ellos se reitera<br />
desde el congreso de Zacatecas, promovido<br />
en aquella ocasión por el Instituto<br />
Cervantes, y consiste en su capacidad generadora<br />
de proyectos lingüísticos y culturales.<br />
La fuerza de un centro de atención así resulta<br />
más que atractiva para su uso como plataforma<br />
de lanzamiento de proyectos de largo<br />
alcance. El de Valparaíso no será distinto<br />
de los encuentros anteriores y permitirá conocer<br />
de primera mano un buen manojo de<br />
obras, iniciativas y proyectos, tanto de las<br />
instituciones organizadoras como de otros<br />
agentes culturales. Mencionemos algunos<br />
de ellos. El Instituto Cervantes presentará<br />
las líneas maestras del sistema internacional<br />
de certificación de español, que aglutina<br />
a un centenar de universidades hispánicas<br />
en torno a la evaluación de la lengua y su<br />
enseñanza, presentará su Antología de la<br />
poesía hispanoamericana actual y ofrecerá<br />
información de algunos de sus proyectos de<br />
tecnología lingüística, como el catálogo de<br />
voces hispánicas, el archivo gramatical de<br />
Fernández Ramírez o el refranero multilingüe<br />
interactivo. Las academias presentarán<br />
la edición manual de su célebre Gramática<br />
y, como novedad, el esperado Diccionario<br />
académico de americanismos, coordinado<br />
por Humberto López Morales. El Gobierno<br />
chileno, a su vez, ofrecerá valiosos informes<br />
sobre los desafíos del libro y la lectura.<br />
Pero, aún hay otro objetivo, nada menor<br />
para un congreso de estas características: su<br />
proyección popular. Pocos acontecimientos<br />
hay en el panorama internacional capaces<br />
de movilizar a la sociedad en torno a un<br />
encuentro donde fundamentalmente se habla<br />
de lengua y cultura. Los organizadores<br />
han preparado a tal efecto una oferta cultural<br />
y audiovisual, con música, literatura o<br />
arte, y con espacio destacado para la presentación<br />
de libros y la entrega de premios. Alrededor<br />
de ello se implican otras instituciones,<br />
que contribuyen a completar un programa<br />
cultural de calidad, como la Seacex, que organiza<br />
una llamativa exposición de arte en la<br />
calle. Y a esto se suman los fines derivados<br />
del momento y del lugar, que llevan a incluir<br />
el congreso de Valparaíso entre los actos de<br />
conmemoración de los bicentenarios de las<br />
repúblicas americanas o a dedicarle un homenaje<br />
especial a la poesía hispanoamericana,<br />
precisamente por ser Chile un país de<br />
poetas, donde Rojas y Parra, junto a Neruda<br />
y Mistral, dejan de ser voz de un solo país<br />
para convertirse en iconos de la identidad<br />
hispánica. Para esto sirven los congresos de<br />
la lengua, aunque no sólo. Sabato llegó a<br />
decir, a propósito del encuentro de Argentina:<br />
“Lo único que quiero llevarme del congreso<br />
es una camiseta del Central” [equipo<br />
de fútbol de Rosario]. Y lo consiguió. <br />
Francisco Moreno Fernández es director académico<br />
del Instituto Cervantes y secretario general del<br />
Congreso Internacional de la Lengua Española.<br />
www.cervantestv.es retrasmitirá la inauguración<br />
y las sesiones plenarias.<br />
<strong>EL</strong> <strong>PAÍS</strong> BAB<strong>EL</strong>IA 27.02.10 15
CONGRESO DE LA LENGUA / Economía<br />
Guatemala<br />
9.708.000<br />
El Salvador<br />
6.736.000<br />
Nicaragua<br />
4.988.000<br />
Belice<br />
107.000<br />
Costa Rica<br />
3.779.000<br />
Estados Unidos<br />
36.305.000<br />
Panamá<br />
2.644.000<br />
Canadá<br />
253.000<br />
Honduras<br />
6.020.000<br />
La superficie de los círculos<br />
es proporcional al número de<br />
hispanohablantes en cada país<br />
Cuba<br />
11.116.000<br />
Islas Caimán<br />
2.000 Jamaica<br />
8.000<br />
Colombia<br />
41.129.000<br />
Aruba<br />
75.000<br />
Venezuela<br />
24.601.000<br />
El español en el mundo<br />
Número de hispanohablantes por países<br />
República Dominicana<br />
8.449.000<br />
Antillas Holandesas<br />
126.000<br />
El español es idioma oficial: 359.461.000 hispanohablantes<br />
El español no es idioma oficial: 40.519.900 hispanohablantes con dominio nativo<br />
Trinidad y Tobago<br />
4.000<br />
Islas Vírgenes (EE UU)<br />
17.000<br />
Puerto Rico<br />
3.762.000<br />
Islandia<br />
Noruega<br />
700 12.500<br />
Rusia<br />
Resto de UE<br />
Suiza<br />
3.000<br />
2.397.000 86.000<br />
Marruecos<br />
4.000<br />
España<br />
40.026.000<br />
Argelia<br />
300<br />
Andorra<br />
42.000<br />
Turquía<br />
400<br />
Israel<br />
90.000<br />
Filipinas<br />
439.000<br />
Guam (EE UU)<br />
19.000<br />
Ecuador<br />
11.692.000<br />
Brasil<br />
410.000<br />
Guinea Ecuatorial<br />
918.000<br />
Perú<br />
22.648.000<br />
Chile<br />
15.015.000<br />
Bolivia<br />
7.279.000<br />
Paraguay<br />
3.589.000<br />
Uruguay<br />
3.205.000<br />
Otros países<br />
12.000<br />
Australia<br />
107.000<br />
Argentina<br />
36.060.000<br />
El valor económico de un idioma redondo<br />
Fuente: Atlas de la Lengua Española en el Mundo (2007).<br />
El español se consolida en el mundo como segunda potencia lingüística que hablan 440 millones de personas<br />
<strong>EL</strong> <strong>PAÍS</strong><br />
Por Miguel Ángel Noceda<br />
ACOSTUMBRA A decir el ex presidente<br />
colombiano y académico Belisario<br />
Betancur que cuando los españoles<br />
descubrieron América y se<br />
constató que la tierra era redonda, el español<br />
comenzó a ser un idioma redondo. Y<br />
tiene razón. Aquel acontecimiento y la posterior<br />
expansión por toda la región latinoamericana<br />
supone que ahora el español lo<br />
hablen 440 millones de personas en el<br />
mundo y sea el idioma oficial de 21 países,<br />
con fuerte asentamiento además en Estados<br />
Unidos y Brasil como segundo idioma.<br />
Es la cuarta lengua con mayor peso demográfico,<br />
pero la segunda como instrumento<br />
de comunicación tras el inglés y cada vez<br />
con más solicitudes de aprendizaje.<br />
Ésa es la realidad actual. La globalización<br />
y las corrientes migratorias que se han producido<br />
desde Latinoamérica a EE UU y España<br />
han ampliado las fronteras del español,<br />
que ahora tiene el reto de estabilizarse como<br />
segunda lengua. A ello contribuirá, “la creciente<br />
apertura de las economías latinoamericanas,<br />
la internacionalización empresarial<br />
española y la capacidad de irradiación de los<br />
patrones culturales asociados a la lengua española”,<br />
según José Luis García Delgado, autor,<br />
junto a José Antonio Alonso y Juan Carlos<br />
Jiménez, de Economía del español, una<br />
introducción, que forma parte del Proyecto<br />
Fundación Telefónica sobre el español.<br />
Pero, ¿tiene el español valor económico?,<br />
¿cómo puede saberse?, ¿cuánto vale?, ¿vale<br />
igual una lengua que otra? Es verdad que “el<br />
idioma es el lubricante que facilita las relaciones<br />
económicas”, en palabras del secretario<br />
de Estado Iberoamericano, Enrique Iglesias,<br />
o, como dicen Javier Girón y Agustín<br />
Cañadas, “es el vehículo que facilita la comunicación<br />
entre los distintos elementos del<br />
proceso productivo y en las fases de la promoción,<br />
comercialización y venta de productos”.<br />
Pero no es menos verdad que la<br />
lengua tiene una naturaleza económica poliédrica<br />
que impide medir con exactitud ese<br />
valor. E, incluso, no sería realista. No se puede<br />
reflejar igual que cualquier actividad productiva<br />
o transacción comercial.<br />
Para entender ese valor intangible de la<br />
lengua los autores proponen unos rasgos<br />
que la caracterizan como recurso económico:<br />
es un bien no apropiable, sin coste de<br />
producción, que no se agota con su uso, con<br />
coste único de acceso y con un valor que se<br />
incrementa con el número de usuarios.<br />
A partir de esas premisas y de que resulta<br />
prácticamente imposible cuantificar el valor<br />
económico de una lengua, el profesor Ángel<br />
Martín Municio se atrevió a situar el valor<br />
del español en el 15% del PIB sumando todas<br />
las actividades relacionadas con la lengua.<br />
Es decir, por encima de los 150.000 millones<br />
de euros en el caso de España. Para<br />
llegar a esa cifra, Martín Municio hizo una<br />
clasificación acomodada a los efectos contables<br />
y distinguió tres tipos de actividades:<br />
las ligadas a la lengua por la propia naturaleza<br />
de sus productos como la educación o la<br />
industria editorial; las que proporcionan insumos<br />
al grupo anterior como la actividad<br />
papelera, y la comercialización y distribución<br />
de los anteriores.<br />
A la clasificación de Municio, el estudio<br />
de la Fundación Telefónica añade los servicios<br />
de empresas que requieren el uso del<br />
español, como consultoría, publicidad, ingeniería<br />
o distribución comercial, y las nuevas<br />
tecnologías de la información. Además<br />
de la estimación del 15% del PIB, estos autores<br />
atribuyen a la lengua española en torno<br />
al 16% de la creación de empleo y sostienen<br />
que los intercambios comerciales hacen<br />
que se multiplique entre dos y tres veces<br />
la cuota de las exportaciones españolas<br />
en los países hispanohablantes (mayor que<br />
el inglés en los países anglosajones) y por<br />
2,5 veces la cuota de los emigrantes que<br />
proceden de países con los que se comparte<br />
idioma. De los cerca de cuatro millones<br />
de inmigrantes registrados en España, cerca<br />
del 40% provienen de países que usan el<br />
español. Otra pregunta: ¿vale lo mismo el<br />
español que el polaco? España y Polonia<br />
Pese a su difícil<br />
cuantificación, Martín<br />
Municio valoró el español<br />
en un 15% del PIB<br />
tienen más o menos la misma población y<br />
de igual modo que el carbón de la Silesia<br />
polaca vale mucho más que el de Asturias<br />
por su calidad, el español en términos relativos<br />
y en razón de su condición internacional<br />
vale mucho más que el polaco. Se llega<br />
así a la conclusión de que el español es<br />
probablemente el segundo con más valor<br />
después del inglés y delante de otros como<br />
el francés o el chino mandarín. Este último<br />
punto redunda en la importancia que tiene<br />
la lengua al facilitar la integración social y<br />
laboral de las personas que lo hablan y que<br />
emigran a otros países que también lo hablan<br />
(en este caso a España) o lo tienen<br />
muy desarrollado (Estados Unidos) y en las<br />
remesas que envían a sus países. Para los<br />
países emisores, sin embargo, puede generar<br />
la fuga de cerebros, aunque ésta se produce<br />
más cuando la emigración se debe<br />
más a motivos políticos.<br />
Pero el buen estado de salud del español<br />
no debe de hacer olvidar que tiene una serie<br />
de debilidades manifiestas como es el bajo<br />
uso en los intercambios diplomáticos, en los<br />
estudios científicos y en la Red. Una de las<br />
razones que explica ese escaso acceso a Internet<br />
es la pobreza de muchos de los países<br />
del área hispanohablante y, como consecuencia,<br />
la fuerte emigración, principalmente<br />
en el área hispana. En los últimos años ha<br />
retrocedido la proporción de páginas web<br />
en español dentro de la Red del 5,8% en<br />
2002 al 4,6%. “Si en el área hispana se dispusiese<br />
de similar nivel de líneas telefónicas<br />
que en los países anglosajones, la presencia<br />
del castellano en Internet se incrementaría<br />
en una 170%”, apunta García Delgado.<br />
El buen producto que es el español sólo<br />
ganará posiciones en el mercado global si<br />
las economías que lo sustentan se hacen<br />
más competitivas y más sólidas las democracias<br />
de los países que forman la comunidad.<br />
Por eso, “España tiene un papel en el<br />
mundo: la defensa de la lengua castellana”.<br />
¿Qué ha hecho o hace España? Posiblemente<br />
con notable retraso, ahora florece el<br />
interés por el español. Lo demuestran hechos<br />
como el Acta Internacional de la Lengua<br />
Española, los seminarios de la Fundación<br />
Telefónica y la Secretaría General Iberoamericana<br />
y las actuaciones del Instituto<br />
Cervantes, la Fundación Carolina, o la Fundación<br />
Comillas impulsada por el Gobierno<br />
de Cantabria y estas dos instituciones<br />
para desarrollar un centro de estudios superiores<br />
del castellano. <br />
Economía del español, una introducción. José Luis<br />
García Delgado, José Antonio Alonso y Juan Carlos<br />
Jiménez. Ariel-Colección Fundación Telefónica.<br />
16 <strong>EL</strong> <strong>PAÍS</strong> BAB<strong>EL</strong>IA 27.02.10
<strong>EL</strong> <strong>PAÍS</strong> BAB<strong>EL</strong>IA 27.02.10 17
CONGRESO DE LA LENGUA / Las Dos Orillas<br />
La lengua polifónica<br />
Nadie habla ya “el mejor español”. El idioma de ambas orillas del Atlántico está lleno de vasos comunicantes por los<br />
que la lengua va y viene. Un escritor español que se ha pateado América Latina y un narrador colombiano asentado<br />
en Barcelona reflexionan sobre esos viajes constantes de una lengua en perpetuo movimiento. Por José María Merino<br />
Ilustración Chema Madoz.<br />
LA ANCIANA ESTÁ tejiendo en un pequeño<br />
telar, sentada en una sillita,<br />
en uno de los extremos del<br />
enorme bohío de suelo de madera<br />
brillante —al parecer, el salón de baile<br />
de la pequeña localidad inmersa en la<br />
frondosa selva— en una de las orillas del<br />
canal, o mejor los canales, del Tortuguero,<br />
en Costa Rica. De esto hace más de<br />
veinte años. Es uno de mis primeros viajes<br />
a la América que habla español, y<br />
estoy charlando con esa mujer, que me<br />
cuenta algunas cosas a propósito del lugar,<br />
de los huevos de tortuga, tan sabrosos,<br />
de los pequeños caimanes que llevan<br />
a su cría sobre el lomo, de los monos<br />
aulladores, del tráfico fluvial que convierte<br />
los canales en imprescindibles<br />
vías de comunicación.<br />
Me sorprende su español, en el que la<br />
riqueza léxica muestra palabras para mí<br />
castizas, y hasta arcaicas —me trata de<br />
vos— junto a otros vocablos cuyo sentido<br />
tengo que adivinar —llama lagartos a<br />
los pequeños caimanes— igual que me<br />
sorprende la música que hace resonar su<br />
discurso, el modo de pronunciar las<br />
erres, las cadencias del fraseo. El momento,<br />
el esplendor solar convertido en<br />
una luz suave gracias al gigantesco arbolado<br />
y remansado en la solemne penumbra<br />
del bohío, la humedad que enaltece<br />
los aromas, quedan en mi recuerdo envolviendo<br />
ese español nuevo, diferente,<br />
que fluye de la boca de la mujer.<br />
Ya por entonces, tanto en España como<br />
en América, he escuchado hablar mi<br />
lengua con otros tonos, y me he encontrado<br />
con vocablos desconocidos y estructuras<br />
lingüísticas extrañas a las de<br />
mi costumbre, sin detenerme a reflexionar<br />
sobre ello; pero es ahora, conversando<br />
con esta anciana, cuando se me revela<br />
que lo que ella habla no es un español<br />
secundario, alterado por la distancia de<br />
un supuesto núcleo canónico, sino mi<br />
propio español, mi lengua segura, aunque<br />
con otra melodía y algunos rasgos<br />
que, en la diferencia, muestran precisamente<br />
su personalidad y su autenticidad.<br />
En la época de la que hablo he leído<br />
con atención y gusto a los escritores de<br />
lo que conocimos como boom latinoamericano<br />
—varios acabarán convirtiéndose<br />
en clásicos vivos de nuestro idioma—<br />
y he advertido las peculiaridades<br />
que le dan a su prosa su inconfundible<br />
identidad. Pero es a través de las palabras<br />
de esta mujer del pueblo cuando<br />
comprendo que mi lengua ya no tiene<br />
un único lugar de referencia, que puede<br />
ser la misma y presentar otra melodía, e<br />
incluso un léxico donde convivan pacíficamente<br />
lo habitual y lo ajeno, en tierras<br />
Los hispanohablantes<br />
nunca seremos capaces de<br />
abarcar todas las músicas<br />
de nuestro idioma<br />
para mí muy lejanas. La revelación de<br />
que la anciana no habla una lengua segundona<br />
de la mía es, en cierto modo,<br />
similar a otra: la que, al leer a los cronistas<br />
y escritores de Indias, a raíz de mi<br />
primer descubrimiento americano, tuve<br />
al comprender que, en los Comentarios<br />
Reales, el Inca Garcilaso realiza un genial<br />
injerto, al contarnos la historia de<br />
sus antepasados a la luz de la cultura<br />
grecolatina.<br />
Con los años he recorrido muchos lugares<br />
de Iberoamérica, he vuelto a tener<br />
gustosas conversaciones con hablantes<br />
populares, y me sigue asombrando, con<br />
el deleite de compartir lo más hondo de<br />
ese patrimonio, la variedad de registros<br />
melódicos y la riqueza de los vocabularios.<br />
Los hispanohablantes nunca seremos<br />
capaces de abarcar todas las músicas<br />
de nuestro idioma, ni todo el léxico<br />
que lo enriquece. La fragmentación comunitaria<br />
ha favorecido la existencia de<br />
muchos reductos regionales, y en ellos<br />
surgen espacios verbales donde la intimidad,<br />
la familiaridad, ofrecen nuevos registros<br />
de un al parecer infinito panorama<br />
de modulaciones del español.<br />
Es una fecunda historia de hibridaciones,<br />
que van haciendo nacer nuevos<br />
retoños sobre el tronco firme de unas<br />
estructuras lingüísticas compartidas por<br />
todos. Por eso me gusta referirme a las<br />
melodías y los frutos de nuestra lengua.<br />
Hoy ya nadie puede presumir de hablar<br />
eso que antes se llamaba “el mejor español”,<br />
porque el mejor español, ya polifónico,<br />
está disperso por el ancho<br />
mundo. <br />
José María Merino (A Coruña, 1941) publicará el<br />
próximo 10 de marzo la antología de todos sus<br />
cuentos escritos entre 1982 y 2004 en el volumen<br />
Historias del otro lugar (Alfaguara. Madrid, 2010.<br />
680 páginas. 22 euros).<br />
Otras músicas<br />
La voz de las novelas es siempre una invención. El autor<br />
que vive en el extranjero se debe dejar contaminar para<br />
enriquecer la lengua. Por Juan Gabriel Vásquez<br />
HE TENIDO que pasar catorce años<br />
fuera de Colombia —y diez<br />
años de escritura, o de intentos<br />
de escritura, en Barcelona— para<br />
enterarme de algo que todos sabían,<br />
menos yo: mi lengua está en peligro. Me<br />
refiero, claro, a la lengua española con que<br />
escribo mis ficciones: al parecer, el hecho<br />
de llevar tanto tiempo fuera de mi país es<br />
una especie de atentado contra su pureza.<br />
La lengua de un expatriado como yo está<br />
amenazada (me explican) por la globalización,<br />
y el resultado es la pérdida de sus<br />
matices locales o nacionales, y la consecuente<br />
creación de una koiné donde las<br />
novelas de todo un continente acabarán<br />
sonando igual. La lengua de un expatriado<br />
como yo está sitiada (me explican) por la<br />
ubicua y contaminante presencia del inglés,<br />
con el resultado —indeseable, por lo<br />
que se ve— de que la ficción latinoamericana<br />
ahora suena toda como una traducción<br />
de Cheever o Yates.<br />
Me parece que en ello, en estas bienintencionadas<br />
inquietudes, hay un gran malentendido:<br />
la idea de que la lengua literaria<br />
se comporta igual que la lengua hablada, y<br />
de que los escritores que pasan mucho<br />
tiempo en países ajenos corren el riesgo,<br />
como si dijéramos, de “perder el acento”.<br />
Pues bien, no es así. Mi coterráneo Fernando<br />
Vallejo lo explicó bien en el menos vallejiano<br />
de sus libros: Logoi. “La prosa”, dice<br />
allí, “es como una lengua extranjera opuesta<br />
a la lengua cotidiana”. En otras palabras,<br />
la voz con que uno cuenta sus novelas es<br />
siempre una fabricación, una invención;<br />
desde Lázaro de Tormes hasta Jacobo Deza,<br />
la voz de la ficción es una creación artificial<br />
que sólo a grandes rasgos coincide con<br />
la dicción del escritor metido en eso que, a<br />
falta de mejores palabras, llamamos mundo<br />
real. Si uno siente, como siento yo, que<br />
siempre está escribiendo en una lengua<br />
extranjera, puede sin miedo dejarse contaminar<br />
por tres años de vida en países francófonos,<br />
por diez años de vida en español<br />
peninsular, por una vida entera en estrecho<br />
contacto con el inglés de varios países;<br />
y, lejos de amilanarse por ello, lejos de sentir<br />
y temer la desnaturalización de su lengua,<br />
comprenderá que esas voces y esos<br />
ámbitos que se le ofrecen en el extranjero<br />
pueden muy bien acabar por enriquecerlo.<br />
Así que ni la contaminación ni el descenso<br />
a la koiné me han preocupado<br />
nunca. Hubo un tiempo, sí, en que la<br />
exhibición indiscriminada de localismos<br />
bastaba para hacer literatura latinoamericana;<br />
ese tiempo, por fortuna, ha pasado,<br />
y de la superstición del color local<br />
—tan afín a esa otra superstición, la del<br />
nacionalismo literario— ya se ocupó Borges<br />
en El escritor argentino y la tradición,<br />
un ensayo de los años treinta que para mí<br />
tiene el lugar de un manifiesto. Y ya que<br />
estamos con Borges, permítanme que recuerde<br />
la primera estrofa de un poema<br />
tardío, Al idioma alemán:<br />
Mi destino es la lengua castellana,<br />
El bronce de Francisco de Quevedo.<br />
Pero en la lenta noche caminada<br />
Me exaltan otras músicas más íntimas.<br />
Estos versos, firmados por uno de los<br />
cuatro o cinco prosistas imprescindibles<br />
de mi lengua, me han parecido siempre<br />
una especie de justificación, por no decir<br />
una poética. Un llamado a permitir el contagio.<br />
Otras músicas: eso es lo que busco,<br />
lo que he buscado desde que salí del medio<br />
protegido y seguro de mi español colombiano.<br />
Los libros, bueno, los libros<br />
son las maletas en que meto lo que voy<br />
encontrando por ahí. <br />
Juan Gabriel Vásquez nació en Bogotá en 1973.<br />
Su última novela es Historia secreta de Costaguana<br />
(Alfaguara).<br />
18 <strong>EL</strong> <strong>PAÍS</strong> BAB<strong>EL</strong>IA 27.02.10
SILLÓN DE OREJAS Por Manuel Rodríguez Rivero<br />
Valparaíso, qué disparate eres<br />
CADA VEZ que leo la Oda a Valparaíso<br />
—de donde he robado el<br />
título de este artículo— o la Oda<br />
al caldillo de congrio, entierro<br />
más profundamente en mi memoria los<br />
horrendos, lacayunos, y a la vez sentidos<br />
versos que Neruda dedicó a su Capitán:<br />
“Ser hombres comunistas / es aún más<br />
difícil, / y hay que aprender de Stalin / su<br />
intensidad serena, / su claridad concreta,<br />
/ su desprecio / al oropel vacío, / a la<br />
hueca abstracción editorial”. Pelillos a la<br />
mar, Ricardo Neftalí, le digo mentalmente<br />
al Poeta (llamándole por su nombre de<br />
pila), mientras me pregunto una<br />
vez más cómo pudieron salir de<br />
la misma sensibilidad, y casi simultáneamente,<br />
algunos de los<br />
engendros de Las uvas y el viento<br />
(1950-1953), incluyendo el largo<br />
poema dedicado a la muerte del<br />
sanguinario Bonaparte soviético,<br />
y el deslumbrante torrente lírico<br />
de las Odas elementales (1954).<br />
Releo con el mismo placer que la<br />
primera vez (allá en la prehistoria<br />
de mis lecturas adultas) los<br />
versos dedicados a la ciudad<br />
(“qué loco, / puerto loco, / qué<br />
cabeza / con cerros, / desgreñada”)<br />
en la que, el próximo 2 de<br />
marzo, dará comienzo el V Congreso<br />
Internacional de la Lengua<br />
Española, que durante cuatro<br />
días se convertirá en la suprema<br />
instancia del idioma que hablamos<br />
450 millones de personas en<br />
este atribulado planeta. Poetas y<br />
narradores, filólogos y lingüistas,<br />
filósofos y científicos, periodistas<br />
y políticos (de todo pelaje),<br />
empresarios y economistas, y<br />
hasta el único monarca en ejercicio<br />
(por ahora) que tiene el español<br />
como lengua materna, se reunirán<br />
para debatir el presente y<br />
el futuro de la lengua común,<br />
considerada bajo sus más variados<br />
aspectos: desde espacio universal<br />
de comunicación (en espectacular<br />
crecimiento) hasta<br />
mercancía básica del cada día<br />
más floreciente negocio de las industrias<br />
culturales. Las tablas de la ley en las que<br />
se basará implícitamente casi todo lo que<br />
allí se hable es la flamante y voluminosa<br />
Nueva gramática de la lengua española<br />
(Espasa: 30.000 ejemplares vendidos), elaborada<br />
colectivamente por las Academias<br />
nacionales bajo la coordinación de la RAE.<br />
Don Víctor García de la Concha, el incansable<br />
muñidor (según la primera acepción<br />
de la palabra que da el DRAE) del proyecto,<br />
aceptará sin duda el merecido homenaje<br />
de sus cofrades, reunidos bajo techo<br />
académico mientras la ciudad que los acoge<br />
recibe indiferente el eterno “beso / del<br />
ancho mar colérico”. Ya en el congreso<br />
Ilustración de Max.<br />
anterior (Cartagena de Indias, 2007) “el<br />
Director” por antonomasia estuvo a punto<br />
de levitar de emoción ante el reconocimiento<br />
de su triunfo (con Gabo y Clinton<br />
como espíritus tutelares y música de vallenato<br />
como banda sonora): espero que esta<br />
vez lo logre, y corone de ese modo un<br />
fecundo mandato que, definitivamente,<br />
ha puesto a la RAE en el mundo (real). Lo<br />
que más lamento de no estar allí es no<br />
poder disfrutar de un buen caldillo (“grávido<br />
y suculento”) de congrio, cuya nerudiana<br />
Oda sigue siendo la más salivógena (si<br />
se me permite el neologismo) receta que<br />
he leído en mi vida. Al fin y al cabo, y<br />
cómo expresaba con afectación el gran Lezama<br />
Lima, comer es “incorporar mundo<br />
exterior a nuestra sustancia”. Quizás por<br />
eso, sólo de pensar en ese guiso popular y<br />
sagrado, y en su “fragancia iracunda”, la<br />
boca se me hace no charco, sino océano<br />
Pacífico.<br />
Reparto<br />
EN <strong>EL</strong> EXTRAÑO y más o menos salomónico<br />
reparto periódico de las publicaciones de<br />
la RAE entre Planeta (vía Espasa) y Santillana<br />
ahora llega el gran momento de la segunda.<br />
No olvido que algunos editores<br />
(siempre ha habido envidiosos) se atreven<br />
a afirmar en privado (y a mi oído, siempre<br />
limpio de cerumen) que dicho turno editorial<br />
podría tener algo de oligopolio consensuado<br />
(y consentido), pero hoy no pretendo<br />
vadear terrenos pantanosos, sino sumarme<br />
a la fiesta editorial que, con motivo del congreso<br />
de Valparaíso, celebra Santillana con<br />
sendas ediciones conmemorativas (bajo el<br />
auspiciante logo de la Academia) de los dos<br />
premios nobel chilenos: Pablo Neruda y<br />
Gabriela Mistral. Del primero se publica<br />
una Antología General (en librerías a partir<br />
del 10 de marzo), y de la segunda En<br />
verso y en prosa, otra recopilación que no<br />
aparecerá hasta el 14 de abril. Ambas continúan<br />
la serie de “grandes” de nuestro<br />
idioma iniciada con El Quijote (con ocasión<br />
del IV Centenario) y proseguida luego<br />
con Cien años de soledad (publicada con<br />
motivo de la exaltación de su autor al<br />
Olimpo de la lengua, en Cartagena de Indias,<br />
2007) y La región más transparente,<br />
de Carlos Fuentes, un regalo (difícil de<br />
explicar de otro modo) de la RAE y sus<br />
asociadas con motivo del ochenta cumpleaños<br />
de su autor, que sigue esperando<br />
otro más sustancioso con remite de Estocolmo.<br />
Además de las antologías conmemorativas<br />
mencionadas, Santillana publicará<br />
(también el 14 de abril) como plato<br />
fuerte y referencial un esperado Diccionario<br />
de americanismos (2.400 páginas) destinado<br />
a limar esos escollos y malentendidos<br />
léxicos que hacen que, por ejemplo,<br />
uno no pueda “coger” impunemente todo<br />
lo que quiera (incluyendo “conchas” en la<br />
playa) sin causar befa o escándalo al personal<br />
no gachupín.<br />
Latinoamericanos<br />
CON TOTAL SEGURIDAD, desde Rubén en adelante<br />
a los españoles se nos acabó el monopolio<br />
de la (gran) literatura en<br />
castellano. Y, desde mucho antes,<br />
al menos desde las independencias<br />
—ahora se conmemoran,<br />
también editorialmente, sus<br />
200 años— los inquilinos de la<br />
áspera y adusta Piel de Toro no<br />
marcamos la pauta viva del idioma,<br />
ni somos sus amos en exclusiva.<br />
La RAE tardó en comprenderlo,<br />
quizás más preocupada en<br />
limpiar y fijar que en dar esplendor,<br />
pero ahora tiene bien aprendida<br />
la lección. Hoy más que<br />
nunca, la suerte del español se<br />
juega en América, cuya literatura<br />
se publica copiosamente en España,<br />
donde es premiada con los<br />
más prestigiosos galardones literarios<br />
(el Biblioteca Breve acaba<br />
de concederse a El oficinista, del<br />
argentino —inédito en España—<br />
Guillermo Saccomanno). En todo<br />
caso, desde el boom no se recordaba<br />
una eclosión semejante<br />
de abundancia (latino)americana<br />
en las librerías españolas. Conocer<br />
la obra de los jóvenes escritores<br />
de nuestro “lado de allá”<br />
(generalizando a todo el continente<br />
el “acá” de Horacio Oliveira<br />
en Rayuela) contribuye, como<br />
ya lo hizo espectacularmente en<br />
los años sesenta y setenta, a ensanchar<br />
el imaginario literario colectivo<br />
y el uso creativo de este<br />
antiquísimo idioma que fue sembrado<br />
en América (sin pedir permiso<br />
a los entonces propietarios de la tierra)<br />
hace cinco siglos. De lo último que me<br />
ha interesado (y limitándome hoy sólo a la<br />
narrativa) selecciono El fondo del cielo, de<br />
Rodrigo Fresán (Mondadori, novela), El<br />
mundo sin las personas que lo afean y<br />
arruinan, de Patricio Pron (Mondadori, relatos),<br />
Señales que precederán al fin del<br />
mundo, de Yuri Herrera (Periférica, novela)<br />
y Locuela, de Carlos Labbé (Periférica,<br />
novela). Además, y muy disciplinadamente,<br />
le he dado mi repasito anual (incompleto<br />
y a saltos) a Paradiso, de Lezama Lima,<br />
de quien este año deberíamos celebrar<br />
con pompa el centenario del nacimiento.<br />
Con o sin edición conmemorativa. <br />
<strong>EL</strong> <strong>PAÍS</strong> BAB<strong>EL</strong>IA 27.02.10 19
CONGRESO DE LA LENGUA / Tradición Oral<br />
La vida de<br />
Hispanoamérica ha asimilado, adaptado y reinventado un buen número de dichos peninsulares. A esta filosofía<br />
popular ha añadido la cultura de sus pueblos nativos como el guaraní o el jopará. Veintidós escritores de sendos<br />
países, donde hay una Academia de la Lengua, comparten los refranes preferidos o que mejor retratan a sus<br />
regiones. Hay espacio para todo: desde resonancias del Quijote hasta cultos afrocubanos<br />
Por Elisa Silió<br />
VEINTIDÓS ESCRITORES de 22 países,<br />
con su correspondiente<br />
Academia de la Lengua Española<br />
—lo que incluye a Filipinas<br />
y Estados Unidos—, no<br />
dudaron en aceptar el encargo<br />
de Babelia: elegir un refrán o dicho que<br />
caracterizase a su pueblo y lugar. Una petición,<br />
sin embargo, que a más de uno<br />
resultó complicada. “No se trata de una<br />
escogencia fácil porque en América Latina<br />
vivimos de refranes que encarnan las actitudes<br />
frente a la vida, una herencia peninsular,<br />
por supuesto. Si no, basta leer el<br />
Quijote”, precisa el escritor nicaragüense<br />
Sergio Ramírez. Y hay quien, como el paraguayo<br />
José Pérez Reyes, no quiere arrinconar<br />
las lenguas locales con las que se comparten<br />
palabras: “Perros y mirones no faltan<br />
en una carrera (de caballos)” (Jagua ha<br />
mirón ndoatái carrerahápe, en japorá). “Es<br />
una queja por alguna sugerencia inoportuna<br />
o por la presencia de una persona indeseada<br />
en una reunión”, explica el autor.<br />
ARGENTINA<br />
“Todo bicho que camina va<br />
a parar al asador”<br />
Es gaucho. Da la idea de que todo animal<br />
que ande puede ser comido, que ninguno<br />
se salva, que no va a hacerse excepción.<br />
Hay otra frase, que no es un refrán, pero<br />
se emplea bastante: “Cualquier colectivo<br />
lo deja bien”. Se destina a las personas<br />
que se conforman con todo, que no dicen<br />
que no a nada. O del Martín Fierro, como:<br />
“Hacete amigo del juez, no le des de qué<br />
quejarse”. “Porque te quiero te aporreo”,<br />
también es citada invariablemente en las<br />
peleas de pareja. Martín Kohan<br />
BOLIVIA<br />
“El que nace tatú, muere cavando”<br />
Significa que al final uno no puede esconder<br />
o negar lo que está en su naturaleza. El<br />
tatú es una especie de armadillo que habita<br />
en el Chaco boliviano. Remueve la tierra<br />
con sus uñas para hacer cuevas. Edmundo<br />
Paz Soldán<br />
COLOMBIA<br />
“El que peca y reza, empata”<br />
Los matones, los políticos corruptos, los mafiosos<br />
colombianos suelen ser todos muy<br />
devotos. Cuelga de su cuello un escapulario<br />
de la Virgen cuya magia consiste en no dejar<br />
que su portador muera en pecado mortal. El<br />
rezo y las formas exteriores de la fe son suficientes,<br />
si no para alcanzar el cielo, al menos<br />
para ganar el purgatorio. Héctor Abad<br />
COSTA RICA<br />
“Pura vida”<br />
En boga desde hace tres décadas, el auge<br />
turístico convirtió este dicho popular en<br />
marca país y en profecía autorrealizada.<br />
Elogio de la autoafirmación elevado al rango<br />
de eslogan nacional, semeja ser el espejo<br />
ideal de un país que se considera el más<br />
feliz del mundo, pero revela el temor del<br />
costarricense a mostrarse sin máscaras delante<br />
de los otros. Carlos Cortés<br />
CUBA<br />
“¿Con qué gallina va a<br />
chapear cantero, si gallo<br />
no pone huevo?”<br />
Chapear significa “limpiar la tierra de malezas<br />
y hierbas con el machete”, según el<br />
DRAE, aunque en el caso del gallo, lo que<br />
utiliza no es un machete sino las espuelas.<br />
El dicho proviene del culto afrocubano Regla<br />
de Palo Monte y significa que cada cual<br />
debe ir a lo suyo. Suena un poco sexista,<br />
pero no. Se aplica a la persona, hombre o<br />
mujer, que pretende hacer algo que sobrepasa<br />
sus capacidades físicas, intelectuales o<br />
económicas, actitud muy frecuente en la<br />
mayor de las Antillas. Tiene otra variante:<br />
“¿Con qué se sienta la cucaracha?”. Pero el<br />
de las aves de corral me gusta más porque a<br />
mí las cucarachas… ¡Puaf! Ena Lucía Portela<br />
CHILE<br />
“El que fue a Melipilla,<br />
perdió su silla”<br />
Este refrán pícaro y sabio nombra la inestabilidad.<br />
Nombra el poder como un tránsito.<br />
Nombra los miedos más arcaicos. Y<br />
nombra un implacable e impecable campo<br />
de batalla social. Diamela Eltit<br />
ECUADOR<br />
“El peor enemigo del indio es<br />
el indio disfrazado de blanco”<br />
Este refrán no es exclusivo de Ecuador, pero<br />
algo dice del país. Sobre todo sus dos posibles<br />
lecturas. Fue cierto que cuando el indio<br />
ecuatoriano mejoraba su situación, de una<br />
generación a otra, terminaba renegando de<br />
su condición original, e incluso maltratando<br />
al estamento del que provenía, como si le<br />
molestara mirar atrás. Pero es la segunda<br />
lectura del refrán la que me interesa: que<br />
quien lo haya creado o lo utilice sea precisamente<br />
un blanco para dividir a los indios,<br />
para debilitarlos, para apocar a quienes mejoran<br />
su situación, incluso para enfrentarlos.<br />
A fin de cuentas, la realidad es que los<br />
indios siguen llevando la peor parte, y demasiados<br />
son los que se visten de indios, sin<br />
serlo, y de blancos, aunque sean indios. O<br />
como dice el poeta Alan Mills: “El indio soy<br />
yo / A ver, repita conmigo”. Como a cualquier<br />
refrán hay que darle varias vueltas para<br />
dorar todos sus flancos. No sólo es que el<br />
indio disfrazado de blanco sea enemigo del<br />
indio, y el blanco tradicionalmente enemigo<br />
hasta de su especie, sino que cualquier hombre<br />
se convierte en su peor enemigo cuando<br />
excluye los turbios, extraños, inexplicables<br />
registros de su propia voz. Leonardo Valencia<br />
<strong>EL</strong> SALVADOR<br />
“La necesidad tiene car’e perro”<br />
(O cara de perro, pero por las distorsiones<br />
de la pronunciación oral decimos car’e…)<br />
Utilizamos el dicho para señalar que estamos<br />
haciendo algo que no nos gusta para<br />
satisfacer nuestras necesidades: un trabajo<br />
pesado y mal pagado; arriesgar la vida y<br />
separarnos de los nuestros y emigrar; o<br />
aguantar una situación desagradable porque<br />
no hay otra opción. Jacinta Escudos<br />
ESPAÑA<br />
“Mantenerla y no enmendarla”<br />
Es un refrán del siglo XVI que responde a<br />
la actitud del pueblo español y sus gobernantes<br />
a lo largo de la historia. Ana María<br />
Matute<br />
ESTADOS UNIDOS<br />
“Nadie jamás se ha quebrado<br />
por subestimar la inteligencia<br />
del público norteamericano”<br />
El dicho es cruel, pero jamás más certero<br />
que ahora. Sarah Palin, el movimiento Tea<br />
Party, los reality shows… Hay un público<br />
que fácilmente se deja convencer por las<br />
empresas petroleras y sus políticos que opinan<br />
que el cambio climático es nada más<br />
que una burla, como la reforma del sistema<br />
de salud. O las cínicas cabezas parlantes de<br />
cable o con los super-idiotas de Fox News.<br />
Vivimos sumergidos en lo que Saul Bellow,<br />
en otro dicho notable, calificó como el “Moronic<br />
Inferno”. Francisco Golman<br />
FILIPINAS<br />
“Cuando la manta es corta,<br />
aprende a acurrucarte”<br />
(Habang maikli ang kumot, matutong mamaluktot,<br />
en tagalo)<br />
La característica más representativa del filipino<br />
es la capacidad de adaptarse a cualquier<br />
circunstancia. Paulina Constancia y Edmundo<br />
Farolán<br />
GUATEMALA<br />
“Aquí puyan con tortilla tiesa”<br />
Guatemala es un lugar tan violento y tan<br />
pobre que puyan (apuñalan) no sólo con<br />
cualquier arma, no sólo con el alimento principal<br />
(maíz), no sólo con los residuos viejos<br />
y duros de ese alimento principal (tortilla),<br />
sino con el filo del lenguaje. Eduardo Halfon<br />
HONDURAS<br />
“Bien vale perder un barco por<br />
conocer un puerto”<br />
Típico de mi madre. Es bellísimo, poético,<br />
nostálgico, no ocupa aclararlo: por la Gran<br />
Ilusión vale sacrificar algo o mucho. Otro<br />
muy de acá es: “Machete estate en tu vaina”.<br />
Lo particular es que sólo hay un enunciado<br />
a medias, no tiene conclusión verbal.<br />
Tampoco la ocupa porque sólo esa oración<br />
ya expresa la idea: hay que contenerse, no<br />
saltar a la violencia con la primera agresión<br />
(mejor que el arma esté quieto en su<br />
vaina). También pide no provocar. Cuando<br />
alguien está ofendiendo se le dice el<br />
refrán, o sea, que haya paz para no pelear,<br />
no nos vayamos a las manos. Julio Escoto<br />
MÉXICO<br />
“Por más tarde que amanezca,<br />
el sol sale para todos”<br />
En México se dice que el sol es la cobija<br />
de los pobres. Pero creo que también se<br />
dijo lo mismo en la película neorrealista<br />
italiana de Roberto Rossellini, Milagro<br />
en Milán, en la que todos los pobres que<br />
han pasado una mala noche corren a<br />
refugiarse juntos bajo el primer rayo de<br />
sol. La imagen es inolvidable, al menos<br />
así lo fue para mí. En México, cuando no<br />
hay sol, la gente se muere. En mi país el<br />
frío es intolerable y el peor asesino porque,<br />
a diferencia de Europa, las casas no<br />
tienen calefacción y las de las barriadas<br />
y cinturones de miseria son de cartón y<br />
de lámina, y muchos de sus habitantes<br />
amanecen sin vida. Elena Poniatowska<br />
NICARAGUA<br />
“Al que nació para chancho,<br />
del cielo le cae la mazorca”<br />
Frente a la conciencia popular, el destino<br />
parece siempre ineluctable, y los dones<br />
y las desgracias serán repartidas sin<br />
falta desde el cielo sobre la cabeza de<br />
cada quien. Por eso a los chanchos no<br />
les faltarán las mazorcas de maíz. Sergio<br />
Ramírez<br />
PANAMÁ<br />
“Quiso agarrar los mangos<br />
bajito”<br />
Aunque tenía opciones más conocidas, este<br />
dicho me pareció mejor representante<br />
del trópico panameño y su gente. Además,<br />
adivino en él una paradoja: es un regaño y<br />
una luz. Agarrar los mangos bajito es triunfar<br />
sin trabajar, ¿tal cosa es terrible o maravillosa?<br />
Carlos Wynter Melo<br />
PARAGUAY<br />
“Solamente sobre el cocotero y<br />
sobre el pobre caen los rayos”<br />
(Mbokaja ha mboriahúrente rayo ho’áva,<br />
en guaraní)<br />
En la rica tradición oral del Paraguay<br />
abundan los refranes, en guaraní<br />
ñe’ênga. Están siempre vigentes. En guaraní<br />
no hay consenso gramatical, pues<br />
siempre se basó en la oralidad. Las gra-<br />
20 <strong>EL</strong> <strong>PAÍS</strong> BAB<strong>EL</strong>IA 27.02.10
los refranes<br />
fías varían un montón. Este dicho es muy<br />
aplicable a la reciente “crisis energética”<br />
con insufribles cortes de luz que nos obligaron,<br />
en este caluroso febrero, a soportar<br />
la desgracia de oscuros e ineficaces<br />
entes estatales en un país de grandes<br />
hidroeléctricas. José Pérez Reyes<br />
PERÚ<br />
“Otorongo no come otorongo”<br />
El otorongo es un felino de la selva peruana.<br />
Lamentablemente se convoca al pobre<br />
animalillo para sostener que, entre pares,<br />
la coima, la corrupción y la podredumbre<br />
se tapan. Lo sostuvo un congresista durante<br />
el Gobierno de Alejandro Toledo para<br />
descalificar a sus colegas. Hoy se repite para<br />
jueces, políticos de toda monta, militares<br />
y, justo es decirlo, hasta periodistas. El<br />
otoronguismo es ya un vicio nacional por<br />
antonomasia. Rocío Silva Santisteban<br />
PUERTO RICO<br />
“La luz de adelante es la que<br />
alumbra”<br />
Es la perfecta huella digital del puertorriqueño.<br />
A los boricuas nos gusta pensarnos listos,<br />
astutos, oportunistas. Si tenemos un<br />
plan, por ejemplo, ir a cenar con una amiga<br />
a las siete, pero a las seis y media nos encontramos<br />
con una ex, dejamos el plan anterior<br />
por el nuevo, plantamos a la amiga por<br />
quien se nos acaba de cruzar en el camino<br />
porque “la luz de adelante es la que alumbra”.<br />
Yolanda Arroyo Pizarro<br />
REPÚBLICA DOMINICANA<br />
“Nos llevan como caña para<br />
el ingenio”<br />
Se refiere al agobio; a la certidumbre del<br />
riesgo que rige la antillanía, en donde la<br />
industria azucarera marcó todos los ámbitos;<br />
dejándonos en una suburbia aglomerada<br />
de cualquier manera. Todos somos<br />
un bagazo. Rey Emmanuel Andújar<br />
URUGUAY<br />
“Los de afuera son de palo”<br />
Conocida es la afición de los uruguayos<br />
por el fútbol. Se atribuye la frase a Obdulio<br />
Varela, capitán de la selección, durante la<br />
final del Campeonato Mundial de 1950.<br />
Con ella habría alentado a sus compañeros<br />
antes de salir a jugar el segundo tiempo en<br />
el estadio de Maracaná repleto de hinchas<br />
brasileños. Aunque Brasil era el favorito,<br />
Uruguay se alzó con el triunfo y se coronó<br />
campeón. La hazaña adquirió ribetes de<br />
gesta heroica. Para los uruguayos es un recordatorio<br />
de que lo importante es la actitud<br />
y el empeño que cada quien ponga en<br />
alcanzar una meta. Claudia Amengual<br />
VENEZU<strong>EL</strong>A<br />
“Tarde piaste, pajarito”<br />
Ilustración de Ángel de Pedro.<br />
Alude a las consecuencias negativas y a veces<br />
nefastas de una actuación a destiempo.<br />
Su origen es campesino, del llano venezolano.<br />
Me gusta por su concisión. Es un dicho<br />
muy mentado y recordado pues lo utilizó,<br />
en su momento, con una eficacia demoledora,<br />
Luis Herrera Campins, candidato presidencial<br />
(1978), al referirse a su rival Luis<br />
Piñerúa Ordaz. Por supuesto, Herrera Campins<br />
ganó las elecciones. Ednodio Quintero<br />
<strong>EL</strong> <strong>PAÍS</strong> BAB<strong>EL</strong>IA 27.02.10 21
PURO TEATRO Por Marcos Ordóñez<br />
Besos con lengua<br />
Los bosques barrocos a menudo no dejan ver los árboles. Sin embargo, en Valle-Inclán y en Lorca tiemblan<br />
todas las hojas y se te llena la boca de fruta. Dos espíritus libres y salvajes que escriben para el teatro del porvenir<br />
TEMA DE HOY (monográfico, bien se<br />
ve): la lengua española o castellana.<br />
A ser posible, en su faceta dramática,<br />
ya que este recuadro alberga<br />
habitualmente críticas de teatro. Primera<br />
pregunta: señale, hágame el favor, cimas<br />
que dieron a la caza alcance. Ah, ésa me la<br />
sé, no hay que romperse mucho los cascos:<br />
Valle y Lorca, Padres Fundadores<br />
y Maestros Mágicos.<br />
Aunque si se trata de fechar<br />
el lingotazo (o lengüetazo)<br />
originario, Lorca me intoxicó<br />
(o me lamió, con perdón) primero.<br />
A los siete años (míos).<br />
Y no con una función sino<br />
con un poema, que para el<br />
caso es lo mismo: intoxicación<br />
(y alucinación subsiguiente)<br />
por ingesta de fruta<br />
alienígena. Tengo, pues, siete<br />
años, y acabo de encontrar<br />
un libro que mi abuelo ha escondido<br />
detrás de la estantería:<br />
Romancero gitano, en<br />
una edición del Frente Popular<br />
(1937, 5 céntimos). Las tapas<br />
están forradas con papel<br />
de periódico. Abro el libro y<br />
en aquellas páginas que casi<br />
se me deshacían entre los dedos<br />
leo: “Ajo de agónica plata<br />
/ la luna menguante pone<br />
/ cabelleras amarillas / a<br />
las amarillas torres”. No entiendo<br />
un grijo pero me quedo<br />
turulato, transido, acalambrado.<br />
Acojonado, para ser<br />
preciso. Como si acabaran<br />
de plantarme en los morros<br />
el ojo degollado de Un perro<br />
andaluz. ¡Ajo de agónica plata!<br />
¡Qué hijo de puta! No sabía<br />
yo que con las palabras se podían destilar<br />
tales zumos. ¿Y Valle? Valle tardó un<br />
poco más en atizarme en la cresta. Primera<br />
fulguración: Romance de lobos, el montaje<br />
de José Luis Alonso, en el Moratín de Barcelona,<br />
1971, con el inmenso José Bódalo. Yo<br />
había descubierto a Valle, como todo quisque,<br />
en las bienaventuradas ediciones de<br />
Austral, y no sabía si me parecían más suculentas<br />
las acotaciones o los diálogos de<br />
aquel lenguaje que sabía ser “zurriago y<br />
caricia”, pero lo de Alonso fue un zambombazo:<br />
realmente divinas palabras, escuchadas,<br />
paladeadas, encarnadas en la voz de<br />
Bódalo y compañía. En plata: la convicción<br />
de la simbiosis absoluta, de que el texto no<br />
podía sentirse ni decirse de otro modo. Por<br />
cierto que entre Lorca y Valle hubo un interludio<br />
que no me quiero saltar. Si el primer<br />
beso de lengua llegó a caballo del surrealismo<br />
(con crines amarillas), el siguiente viajaba<br />
en el serpentín refrigerante del humor.<br />
Nueva puerta abierta al otro lado, al País de<br />
la Fantasía: a lo grotesco, lo delirante, lo<br />
inverosímil. Ahora tengo doce años y el teatro<br />
clásico español me parece engolado y<br />
altisonante: encuentro más invención, más<br />
locura, más ritmo y centelleo en un programa<br />
televisivo llamado Risa Española, por el<br />
que desfila, gracias sean dadas a los dioses,<br />
Valle-Inclán, en su despacho. Foto: Alfonso (1930).<br />
un puñado de malabaristas del idioma llamados<br />
Arniches, Jardiel, Muñoz Seca, Mihura,<br />
García Álvarez, servidos por un no<br />
menos magistral equipo de acróbatas, garantes<br />
de alegría instantánea: Valeriano Andrés,<br />
Luis Varela, Alfredo Landa, Rafael López<br />
Somoza y un largo etcétera. Espere un<br />
momento, chato: ¿en serio me dice que el<br />
teatro clásico español no le parecía la monda?<br />
En serio le digo que sólo a ratos, narigón.<br />
Lope era seco y fresco como una casa<br />
bien ventilada, pero el barroco patrio me<br />
resultaba excesivamente retorcido y cantarín:<br />
demasiada deliberación formal. Ah, caramba<br />
¿Y no la hay en su adorado Valle?<br />
Claro que sí, pero por un lado la trasciende<br />
y por otro no está forzada. A mi modo de<br />
ver, el músculo de la lengua, tanto poética<br />
como dramática (de nuevo viene a ser lo<br />
mismo) reside en la musicalidad y la fluidez<br />
de su vuelo; en la capacidad de ir de lo<br />
más aéreo a lo más terrenal sin trepidaciones,<br />
como promulgó el señor Shakespeare.<br />
Y en la alquimia de emoción, contemplación<br />
y agitación sin forzar el tono, que siempre<br />
queda feo. Cuando digo “excesiva deliberación<br />
formal” me refiero a que los<br />
bosques barrocos a menudo no dejan ver<br />
los árboles: en Valle y en Lorca, en cambio,<br />
tiemblan todas las hojas y se te llena la<br />
Calonge y La Zaranda<br />
se atreven a proclamar,<br />
mientras los listillos alzan<br />
su previsible risita, que “el<br />
teatro es una herramienta<br />
de Dios para comunicarse<br />
con el hombre”<br />
boca de fruta y de sangre. Es que son primos<br />
hermanos, salta a la vista. Dos espíritus<br />
libres y salvajes, dos visionarios que<br />
escriben “para el teatro del porvenir”. Uno<br />
quiere excavar un túnel bajo la arena para<br />
“extraer una fuerza oculta, para contar las<br />
cosas que nos pasan y las que nos negamos<br />
a ver” y mira hacia lo hondo; el otro mira a<br />
lo largo y desde arriba; los dos tocan el otro<br />
lado y escriben desde allí. Esos dos chavales<br />
se hablan de terrado a terrado con dos<br />
latas vacías de Cola-Cao, enlazados por el<br />
mismo hilo. Lorca: “Quiero visitar el mundo<br />
estático donde viven todas<br />
mis posibilidades y paisajes<br />
perdidos; quiero entrar<br />
frío pero agudo en el jardín<br />
de las simientes no florecidas<br />
y de las teorías ciegas en busca<br />
del amor que no tuve pero<br />
que era mío”. Valle: “Mi estética<br />
es una superación del dolor<br />
y de la risa, como deben<br />
ser las conversaciones de los<br />
muertos al contarse las historias<br />
de los vivos. Yo quisiera<br />
ver este mundo desde la perspectiva<br />
de la otra ribera”. Última<br />
pregunta, que se acaba el<br />
recuadro. ¿Nacieron criaturitas<br />
de ese polvo cósmico? Pocas,<br />
la verdad. En el teatro<br />
español, guárdeme usted el<br />
secreto, demasiadas veces se<br />
besa sin lengua. O con una<br />
lengua plana, funcional o funcionarial,<br />
sin eco y sin misterio,<br />
o con la resonancia de<br />
una mala traducción… Vale,<br />
corte la cháchara y mójese.<br />
Muy bien, vamos allá. A bote<br />
pronto le diría que la coyunda<br />
de Valle y Lorca engendró<br />
a Arrabal y a Nieva, pero eso<br />
no lo pienso (o no lo siento)<br />
de un modo constante ni absoluto:<br />
depende del fulgor y<br />
depende de la noche. De un<br />
modo constante y absoluto lo pienso y lo<br />
siento ante los empeños de Eusebio Calonge<br />
y sus compadres de la Zaranda. Los únicos<br />
que en el teatro de hoy siguen buscando<br />
la trascendencia y lo sagrado; los únicos<br />
que creen que “entre día y día están los<br />
sueños”; los únicos que se atreven a proclamar,<br />
mientras los listillos alzan su previsible<br />
risita, que “el teatro es una herramienta<br />
de Dios para comunicarse con el hombre”.<br />
Y que la fe es la creación, y la fe es siempre<br />
alegre. Eso dice Calonge, más spinozista<br />
que Spinoza. La fe y la risa, nunca la risita,<br />
“de quienes aún sienten la nostalgia del<br />
paraíso frente a la carcajada desdentada<br />
del tiempo”. Calonge y La Zaranda, que<br />
han vuelto estos días al Español (¿dónde, si<br />
no?) con Futuros difuntos. <br />
Futuros difuntos. Eusebio Calonge. La Zaranda. Teatro<br />
Inestable de Andalucía la Baja. Teatro Español.<br />
Madrid. Hasta el 28 de febrero. www.lazaranda.net.<br />
22 <strong>EL</strong> <strong>PAÍS</strong> BAB<strong>EL</strong>IA 27.02.10
MITOLOGÍAS Por Manuel Vicent<br />
El corazón convulso de Pablo Neruda<br />
Era volcánico en los versos y en los amores. Tras la muerte de Vicente Huidobro, se acabó la rabia. Serenado ya el<br />
ánimo, fue atravesando cuerpos de mujer y recibiendo honores con gorra de marino y blazer azul con botones de ancla<br />
Neruda, en 1957 en Isla Negra, lugar “donde aflora impúdicamente el enorme ego del poeta”. Foto: Sergio Larrain<br />
Juan Ramón Jiménez,<br />
que en sus juicios<br />
malvados siempre solía<br />
acertar, dijo: “Neruda<br />
es un gran poeta… malo”<br />
UN DÍA DE GRAN temporal Pablo<br />
Neruda desde una ventana de<br />
Isla Negra, su casa en la costa,<br />
cerca de Santiago de Chile, vio<br />
un tablón, resto de un naufragio, que era<br />
batido furiosamente por el oleaje. Con<br />
voz imperativa Neruda le dijo a su mujer:<br />
“Matilde, el océano le trae la mesa al<br />
poeta. Vete por ella”. Matilde se echó<br />
vestida al agua y luchó contra un océano<br />
encrespado para complacer a su marido<br />
con grave riesgo de morir ahogada. Esa<br />
madera de barco se halla montada en un<br />
rincón de Isla Negra y en esa mesa el<br />
poeta, sin duda, habrá escrito algunos<br />
versos insignes. Forma parte del montón<br />
de objetos que Neruda fue coleccionando<br />
en sus viajes por todo el mundo, caracolas,<br />
mascarones de proa, botellas de<br />
colores, mariposas, diablos, máscaras,<br />
espuelas, conchas marinas. Este acopio<br />
compulsivo, ejemplo de horror al vacío,<br />
produce cierto desasosiego al deambular<br />
por los espacios de esa casa. Uno no<br />
sabe dónde poner los pies para no cargarte<br />
un cacharro.<br />
En la entrada hay otra mesa en cuyo<br />
centro confluyen las miradas de cuatro<br />
mascarones colgados en cada ángulo de<br />
la sala. Cuando necesitaba inspiración,<br />
Neruda solía colocar el cuaderno abierto<br />
en ese punto donde se concentraba la<br />
energía de las miradas de los cuatro mascarones,<br />
que habían navegado por todos<br />
mares y comenzaba a escribir un poema.<br />
Un intelectual chileno muy elegante e irónico,<br />
después de mostrarme un día aquel<br />
museo de Isla Negra, donde aflora impúdicamente<br />
el enorme ego del poeta, convertido<br />
en una almoneda, en voz baja,<br />
comentó: “¿Este Neruda, en realidad, no<br />
sería argentino?”.<br />
Era volcánico en los versos y en los<br />
amores. Juan Ramón Jiménez, que en sus<br />
juicios malvados siempre solía acertar,<br />
dijo: “Neruda es un gran poeta… malo”.<br />
Con versos de oro junto a otros de barro,<br />
Veinte poemas de amor y una canción<br />
desesperada, publicado en 1924, enamoró<br />
a innumerables adolescentes y le llevó<br />
a la fama. A partir de ese momento Neftalí<br />
Reyes, bajo el seudónimo de Neruda<br />
robado a un poeta checo, comenzó a devorar<br />
amantes, a desbocarse en un río<br />
caudaloso de lava poética y a concentrar<br />
todo el odio contra su paisano el poeta<br />
Vicente Huidobro. Entre los dos hasta la<br />
muerte el rencor se convirtió en un espectáculo<br />
carnívoro, casi en un oficio más.<br />
Vicente Huidobro, nacido en Santiago<br />
en 1893, vástago de una familia adinerada<br />
de prohombres de la política y la banca,<br />
fue un vanguardista, fundador del<br />
creacionismo, viajero y esnob, inteligente,<br />
esteta, comunista, señorito y ateo, que<br />
se movió entre la élite intelectual y artística<br />
de París en 1917 con Apollinaire, Cocteau,<br />
Breton, Louis Aragon, Max Jacob y<br />
Paul Eluard. Picasso le hizo un retrato.<br />
Después en 1927 alternó en Hollywood<br />
con Charles Chaplin, con Douglas Fairbanks<br />
y Gloria Swanson. Participó en la<br />
guerra mundial con los Aliados y fue herido<br />
en la cabeza. Bastó con que en una<br />
antología poética Eduardo Anguita pusiera<br />
en primer lugar a Huidobro para que<br />
los celos desencadenaran en Neruda una<br />
tormenta interior que culminó en el famoso<br />
poema Aquí estoy, una avalancha de<br />
insultos escatológicos, a la que sólo le<br />
restó al final tirar de la cadena del retrete.<br />
Cabrones, hijos de puta, hoy ni mañana<br />
ni jamás acabareis conmigo, comunista<br />
de culo dorado, y me cago en la puta que<br />
os mal parió, vidrobos, aunque escribáis<br />
en francés con el retrato de Picasso en las<br />
verijas. Y así sucesivamente, hasta el fondo<br />
de los intestinos. Huidobro también<br />
era mujeriego. Raptó a una adolescente<br />
de 16 años y se fugó con ella, luego se<br />
enamoró de la niña Juanita Fernández,<br />
que acabó siendo monja y llegó a la santidad<br />
bajo el nombre de sor Teresa de los<br />
Andes. En 1947 este enemigo de Neruda<br />
tuvo un derrame cerebral, producto de<br />
las heridas de guerra y murió poco después.<br />
Está enterrado en Cartagena bajo<br />
este epitafio: “Aquí yace el poeta Vicente<br />
Huidobro. Abrid la tumba. Al fondo de<br />
esta tumba se ve el mar”.<br />
Muerto Huidobro se acabó la rabia.<br />
Serenado ya el ánimo, el corazón convulso<br />
de Neruda iba atravesando cuerpos<br />
sucesivos o simultáneos de mujer y recibiendo<br />
honores con gorra de marino y<br />
blazer azul con botones de ancla. Teresa<br />
Vázquez había sido su primer amor, a la<br />
que sucedieron Albertina Azócar, Laura<br />
Arrué, Josie Bliss, llamada la pantera birmana,<br />
Maria Antonieta Hagenaar, su primera<br />
esposa legal, joven malaya de origen<br />
holandés, sustituida por Delia del Carril,<br />
intelectual argentina, 20 años mayor que<br />
el poeta, llamada la Hormiga. En 1946<br />
Neruda había conocido a Matilde Urrutia,<br />
estudiante de canto, durante un concierto<br />
en un Parque Forestal y estableció<br />
con ella un amor secreto, sumergido, lleno<br />
de aventuras que vivían mediante citas,<br />
cartas y viajes paralelos por Argentina,<br />
México y Europa. Matilde seguía desde la<br />
sombra a Pablo y Delia adonde quiera que<br />
fuera la pareja, de modo que en un mismo<br />
tren podían ir ellos en primera clase y<br />
Matilde emboscada acompañaba a su<br />
amante en el mismo convoy en un vagón<br />
de tercera para inscribirse en otro hotel<br />
de la ciudad y concertar encuentros aparentemente<br />
fortuitos. Un verano que consiguieron<br />
estar solos en Capri simularon<br />
que los casaba la luna llena, un juego<br />
romántico que duró hasta 1955 en que<br />
este amor fue descubierto mediante un<br />
chivatazo. A partir de ese momento Delia<br />
se esfumó y Matilde Urrutia ocupó por<br />
entero el corazón del poeta. Ella le procuró<br />
la inspiración de Los versos del capitán,<br />
tal vez su mejor libro.<br />
Aquellas cartas secretas de amor de<br />
Pablo a Matilde que fueron manuscritas<br />
con pulso febril y el corazón en llamas<br />
entre 1950 y 1955 desde distintas ciudades,<br />
hoteles, aviones y barcos pueden ser<br />
leídas ahora en el libro que acaba de publicar<br />
Seix Barral. Todos los adjetivos melosos<br />
que servirían para el peor de los<br />
boleros campean en estas páginas, vida<br />
mía, amor mío, mi perra, mi tesoro, un<br />
manantial de confitura que no cesaba de<br />
brotar. “Amor mío recibí tu carta, ya te<br />
creo en camino, tú sabes mejor qué hacer.<br />
Apenas estés de fijo en alguna parte<br />
comunica oficialmente tu dirección, yo<br />
te escribiré enseguida. Pienso en ti cada<br />
noche, cada mañana, cada día, en nosotros”.<br />
“Hoy es sábado 28 y he amanecido<br />
sin tus pies. Fue así. Me desperté y toqué<br />
al fin de la cama una cosa durita que<br />
resultó ser la almohada, pero después de<br />
muchas ilusiones mías”.<br />
Cuando esta pasión sumergida salió a<br />
la luz, llegó para los amantes una felicidad<br />
estable. Pablo y Matilde se pasearon<br />
juntos por todos los premios oficiales, recepciones,<br />
medallas y homenajes. Pero<br />
no todo era tan suave. En medio de la<br />
gloria un día Matilde sorprendió a Pablo<br />
en la cama con su sobrina Alicia Urrutia,<br />
de 25 años, que la pareja tenía de criada.<br />
Matilde la echó de casa y forzó a su marido<br />
a salir de Chile. Allende lo nombró<br />
embajador en París. Al final de la vida,<br />
cuando Neruda cayó enfermo, era Matilde<br />
la que viajaba y él esperaba sus cartas<br />
postrado en Isla Negra. Ahora los adjetivos<br />
románticos se cambian por otros más<br />
domésticos. El 7 de mayo de 1973 el poeta<br />
escribe a Matilde y le pide que no se le<br />
olvide traerle papel higiénico soportable.<br />
Cuando Neruda obtuvo el 1971 el Premio<br />
Nobel recibió otra carta. Era de la<br />
joven y abandonada Alicia desde Argentina:<br />
“Pablo amor quisiera que esta carta<br />
llegue el día 12 de julio de tu cumpleaños.<br />
Pablo amor que seas feliz. Todas las<br />
horas del día y de la noche estés donde<br />
estés y con quien sea, sé feliz, te recordaré,<br />
pensaré en ti, alma mía, mi corazón<br />
está tivio (sic) de amarte tanto y pensar<br />
en ti. Amor amado amor te beso y te<br />
acaricio todo tu cuerpo amado. Amor<br />
amado amor amor amor, mi amor. Tu<br />
Alicia te Ama.<br />
El 23 de septiembre de 1973, diez días<br />
después del golpe de Pinochet, el corazón<br />
convulso del poeta Neruda dejó de<br />
latir. Su casa de Isla Negra fue asaltada<br />
por los militares. Hoy en ella yacen juntos<br />
Pablo y Matilde frente al oleaje del<br />
océano que siempre trae para los poetas<br />
un madero de naufragio. <br />
<strong>EL</strong> <strong>PAÍS</strong> BAB<strong>EL</strong>IA 27.02.10 23
24 <strong>EL</strong> <strong>PAÍS</strong> BAB<strong>EL</strong>IA 27.02.10