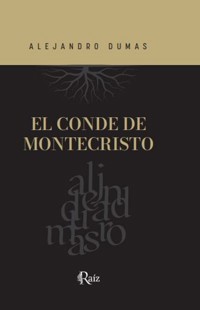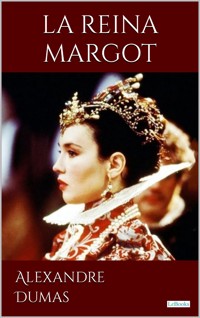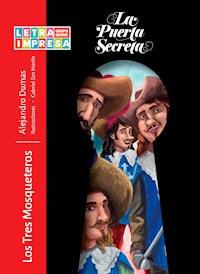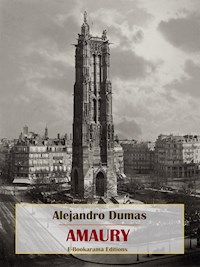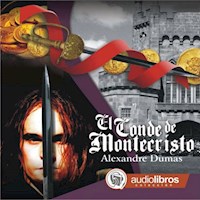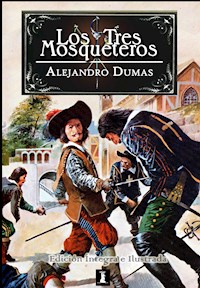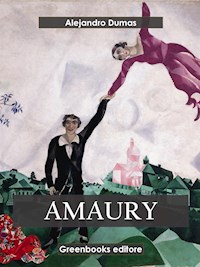0,50 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: E-BOOKARAMA
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
La acción de "Los tres mosqueteros" se sitúa durante el reinado de Luis XIII, en Francia. La novela es, principalmente, la historia del cuarto mosquetero, o futuro mosquetero: d´Artagnan, un joven gascón que llega a París para unirse a tan famoso cuerpo. Allí conoce a los otros tres: Athos, Porthos y Aramis. De inmediato se ve metido en las luchas callejeras contra los guardias del Cardenal Richelieu, que, en principio, es el malo malísimo de la historia, y en otras muchas peripecias, junto con sus tres amigos. La historia de los diamantes de la reina, el rapto de Constanza, las aventuras amorosas de d´Artagnan, el asedio de La Rochela, la cabalgata en pos de Milady. Todas estas aventuras principales se suceden con otras menores que sazonan aún mas si cabe la novela.
Publicada en 1844, "Los tres mosqueteros" es, casi con toda seguridad, la obra más conocida de su autor, el escritor francés Alejandro Dumas y, sin duda alguna, una de las novelas históricas más famosas hoy en día. A lo largo del último siglo, esta novela ha sido llevada al cine y la televisión en numerosas ocasiones.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Tabla de contenidos
LOS TRES MOSQUETEROS
Prólogo
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV
XXXV
XXXVI
XXXVII
XXXVIII
XXXIX
XL
XLI
XLII
XLIII
XLIV
XLV
XLVI
XLVII
XLVIII
XLIX
L
LI
LII
LIII
LIV
LV
LVI
LVII
LVIII
LIX
LX
LXI
LXII
LXIII
LXIV
LXV
LXVI
Conclusión
Epílogo
Notas
LOS TRES MOSQUETEROS
Alejandro Dumas
Robert Louis Stevenson dijo…
«No digo que no exista un personaje tan bien dibujado en la obra de Shakespeare como D’Artagnan. Solo digo que no hay ningún otro que me guste tanto».
Prólogo
E N EL CUAL SE ESTABLECE QUE, A PESAR DE LAS DESINENCIAS EN OS Y EN IS DE SUS NOMBRES, LOS HÉROES DE LA HISTORIA QUE VAMOS A REFERIR NADA TIENEN DE MITOLÓGICOS
Hará un año que, mientras estaba yo entregado a serias investigaciones en la Biblioteca Real para mi historia sobre Luis XIV, la casualidad puso en mis manos las Memorias de m. D’Artagnan, impresas en Amsterdam, en la imprenta de Pierre Rouge, como la mayor parte de los libros de aquel tiempo en los que sus autores tomaban a pecho decir la verdad sin exponerse a ir a parar en la Bastille por una temporada más o menos larga; y, como el título me cautivó, con permiso del conservador de la Biblioteca Real me llevé las mentadas memorias a casa, donde las leí, qué digo leí, las devoré.
No es mi ánimo hacer aquí un análisis de tan curioso libro; me contento con remitir a él a los amantes de las descripciones añejas, de los cuadros de siglos que fueron. En él, mis lectores podrán admirar retratos hechos con mano maestra; y aunque los esbozos están casi todos trazados en puertas de cuartel y en paredes de figón, no por eso dejarán de conocer en ellos, tan fieles como en la historia escrita por Anquetil, las imágenes de Luis XIII, Ana de Austria, Richelieu, Mazarino y de la mayor parte de los cortesanos de aquel entonces.
Pero ya es sabido que aquello que despierta la caprichosa imaginación del poeta que no suele impresionar al vulgo. Ahora bien, lo que más nos preocupó, mientras estábamos admirando lo que indudablemente admirarán los demás, esto es, las circunstancias que hemos expuesto, fue una particularidad en la que, sin duda, nadie antes que nosotros había parado mientes.
Cuenta D’Artagnan que la primera vez que estuvo en casa de m. de Tréville, capitán de los mosqueteros del rey, encontró en la antesala a tres jóvenes que servían en el célebre cuerpo en que él solicitaba la honra de ser admitido, y que dichos jóvenes se apellidaban Athos, Porthos y Aramis.
A decir verdad, estos tres nombres extranjeros me llamaron grandemente la atención, y lo primero que se me ocurrió fue que tales nombres no eran más que seudónimos tras los cuales D’Artagnan había velado apellidos quizás ilustres, a no ser que quienes semejantes seudónimos ostentaban los hubiesen escogido motu proprio el día en que, por capricho, disgusto o escasez de hacienda, vistieron la sencilla casaca de mosquetero.
Desde entonces no descansé hasta dar, en los libros contemporáneos, con un indicio, por leve que fuese, de aquellos nombres singulares que tanto excitaran mi curiosidad.
Solamente el catálogo de las obras que a este propósito leí llenaría qué sé yo cuántas páginas; lo cual puede que fuese muy instructivo, pero con seguridad nada agradable para mis lectores. Me limito, pues, a decir que en el momento en que, desalentado por tanta infructuosa investigación, me disponía a no seguir adelante, hallé por fin, gracias a los consejos de mi ilustre y sabio amigo Paulin Paris, un manuscrito en folio, no recuerdo bien si señalado con el número 4772 o el 4773, titulado Memorias de monsieur conde de La Fère sobre algunos de los acontecimientos que ocurrieron en Francia al final del reinado de Luis XIII y principios del de Luis XIV.
Para que el lector comprenda cuán grande fue mi gozo, me bastará decirle que al hojear el susodicho manuscrito, en el que cifraba yo mi última esperanza, hallé en la página veinte el nombre de Athos, en la veintisiete, el de Porthos, y el de Aramis, en la treinta y uno.
El hallazgo de un manuscrito completamente incógnito, en un tiempo en que la ciencia histórica ha progresado hasta tan alto grado, me pareció casi milagroso; así es que me apresuré a pedir licencia para darlo a la estampa, con objeto de presentarme tarde o temprano y provisto con las obras ajenas a la Academia de Inscripciones y Buenas Letras, por si no llego, como es más que probable, a entrar en la Academia Francesa con las mías propias. La licencia solicitada me fue galantemente concedida, y hago aquí esta declaración para dar un mentís público a los malévolos que se empeñan en darnos a entender que vivimos bajo un gobierno menos que medianamente dispuesto a favor de los literatos.
Ahora bien, el libro que hoy ofrezco a mis lectores es la parte primera de tan precioso manuscrito, al que restituyo el título que le corresponde; comprometiéndome, si, como espero, esta parte primera obtiene el buen éxito que merece, a publicar sin dilación la segunda.
Dos palabras más y concluyo: como el padrino es un segundo padre, incito al lector a que únicamente me achaque a mí el tedio o el gusto que le cause la lectura de este libro, y de ningún modo al conde de La Fère.
I
L OS TRES PRESENTES DEL PADRE DE D’A RTAGNAN
El primer lunes de abril de 1625, la villa de Meung, donde vio la primera luz el autor del Romance de la rosa, ofrecía un aspecto tal de revuelta, que parecía que los hugonotes se hubiesen presentado ante ella para repetir los sucesos de La Rochelle. Algunos vecinos, al notar que sus mujeres echaban a correr hacia la calle Mayor, y al oír que los niños gritaban en el umbral de sus respectivas viviendas, se apresuraban a ponerse la coraza, y fortaleciendo su problemático valor con un mosquete o una partesana, se encaminaban al mesón del Franc Meunier, frente al cual se apiñaba una multitud ruidosa y llena de curiosidad, que iba engrosando por momentos.
En aquel tiempo los pánicos eran frecuentes; pocos días pasaban sin que esta o aquella población registrara en sus anales algún acontecimiento semejante. Los señores guerreaban entre sí, el rey combatía al cardenal y España hostilizaba al rey; y como si aquellas guerras sordas o públicas, latentes o manifiestas, fuesen poco, se añadían a ellas ladrones y mendigos, hugonotes y tahúres y lacayos que hacían la guerra a todo bicho viviente. Los vecinos siempre se armaban contra ladrones, tahúres y lacayos, con frecuencia contra los señores y los hugonotes, alguna vez contra el rey, pero nunca contra el cardenal ni contra España. De esta costumbre resultó, pues, que en el susodicho primer lunes de abril de 1625, los vecinos, al oír alboroto y no ver ni el guión amarillo y rojo, ni la librea del duque de Richelieu, se encaminaron al mesón del Franc Meunier, donde todos y cada uno pudieron ver y conocer la causa de semejante tole tole.
Un mozo… Pero dejen que antes y de una plumada trace su retrato: figúrense ustedes a don Quijote a los dieciocho años; a don Quijote sin coselete, loriga ni martingala, con jubón de lana, azul en otro tiempo, que ahora había tomado un matiz indefinible entre el de la hez del vino y el azul celeste. Tenía, el susodicho mozo, aguileño y moreno el rostro, abultados los pómulos —señal de astucia—, los músculos maxilares excesivamente desarrollados —indicio infalible por el cual se conoce al gascón, aunque no lleve boina, y él la llevaba, y adornada con una especie de pluma—, y la nariz corva, pero de perfil correcto, aunque pecaba de grande para un adolescente y de pequeña para un hombre hecho y derecho. Además, y pendiente de un tahalí de cuero, llevaba el mozo una larga tizona que le azotaba las pantorrillas cuando andaba a pie, y golpeaba el erizado pelo de su montura cuando iba a caballo, y sin la cual un hombre poco sagaz le habría tomado por el hijo de algún arrendador de viaje.
Porque nuestro mozo era dueño de un caballo, sí señor, y resulta que el tal caballo era tan notable como fue notado: era un jaco del Bearn, de entre doce y catorce años, de pelaje amarillo y rabo escueto, pero no sin gabarros en los remos, y que aunque caminaba con la cabeza caída hasta más abajo de las rodillas, lo cual excusaba la aplicación de la gamarra, andaba aún ocho leguas al día. Por desgracia, las cualidades de aquel jaco estaban tan ocultas bajo su singular pelaje y su paso irregular, que en un tiempo en que no había quien no estuviese al cabo de la calle en achaques de caballos, su aparición en Meung, donde hacía un cuarto de hora que entrara por la puerta de Beaugency, produjo una sensación cuyo descrédito redundó en el del jinete. Y aquella sensación había causado una impresión tanto más penosa a D’Artagnan —que así se llamaba el don Quijote de aquel nuevo Rocinante—, cuanto al mozo no se le ocultaba la ridiculez en que, por mucho que fuese jinete consumado, le ponía semejante cabalgadura, presente de su padre que él aceptara con el pesar de quien no tiene otro remedio que doblegarse ante las circunstancias. D’Artagnan sabía que una bestia como aquella valía, a lo sumo, veinte libras; pero también es verdad que no tenían precio las palabras con que el anciano acompañara su presente.
—Hijo mío —había dicho el hidalgo gascón en el castizo patois del Bearn, patois del que Enrique IV nunca logró desprenderse—. Hijo mío, va para trece años que este caballo nació en la casa de tu padre, y en ella ha permanecido toda su vida, lo cual debe inclinarte a quererlo. No lo vendas, déjalo morir tranquila y honrosamente de vejez; y si sales a campaña con él, cuídalo como cuidarías de un viejo servidor. En la corte —continuó el padre de D’Artagnan—, si por ventura tienes la honra de poner la planta en ella, honra a la cual, por otra parte, te da derecho tu antigua nobleza, mantén con dignidad tu título de hidalgo, como lo hicieron tus antepasados durante más de quinientos años, así para crédito tuyo como para el de tu familia; y entiendo por familia tus padres y tus amigos. No sufras nada de quien quiera que sea, excepto del cardenal y del rey, y ten en cuenta que única y exclusivamente a su valor debe hoy un noble su prosperidad. Un segundo de indecisión suele quitar el provecho que precisamente en aquel segundo ofrecía la fortuna. Eres joven, y debes ser valiente por dos razones: primero porque eres gascón, y luego porque eres hijo mío. No temas los lances, antes búscalos. Te he enseñado a esgrimir la espada; tienes de bronce los jarretes, y de acero, la muñeca; peléate venga o no venga a cuento, tanto más cuanto los duelos están prohibidos y, por consiguiente, se necesita doble valor para batirse. Por mi parte solo puedo darte quince escudos, mi caballo y los consejos que acabas de escuchar; tu madre añadirá a ellos la receta de un bálsamo de cuya elaboración le hizo sabedora una gitana; es un bálsamo de virtud milagrosa para curar toda clase de heridas que no interesan al corazón. Saca provecho de todo, y vive dichosa y largamente. Solo tengo que añadir dos palabras, y vayan por vía de ejemplo, no por lo que a mí atañe, porque nunca he estado en la corte y no he tomado parte en más guerras que las religiosas y en calidad de voluntario; me refiero a m. de Tréville, que en otro tiempo fue mi vecino, el cual tuvo la honra de jugar, cuando niño, con nuestro rey Luis XIII, que Dios guarde. En ocasiones sus juegos terminaban en riñas, y no siempre, en tales casos, era el más fuerte el monarca, que devolvió en gran afecto y amistad a m. de Tréville los bofetones que este le sacudiera. Más tarde, m. de Tréville, en su primer viaje a París, se batió cinco veces; siete, excluyendo las guerras y los sitios, desde la muerte del difunto rey hasta la mayoría de edad del joven, y por lo bajo otras cien desde entonces hasta la fecha. Por eso, a pesar de los edictos, decretos y arrestos, es capitán de los mosqueteros, que es como si dijéramos jefe de una legión de césares a los que el rey tiene en gran estima, y a los cuales teme el cardenal, que, como todos sabemos, apenas si teme a Dios; esto sin contar que m. de Tréville cobra diez mil escudos anuales de sueldo. Ya ves, pues, que el capitán de los mosqueteros es persona de campanillas. Como tú empezó; preséntate a él con esta carta, y tómalo por espejo, a fin de llegar adonde él ha llegado.
Tras estas palabras, el anciano ciñó a su hijo su propia espada, le besó con ternura en las mejillas y le dio su bendición.
Al salir del aposento paterno, el mozo encontró a su madre, que le estaba aguardando con la famosa receta de la cual, según los consejos que hemos transcrito, debería echar mano con tanta frecuencia. La despedida fue más larga y más tierna entre la madre y el hijo que entre el hijo y el padre, no porque este último no amara a su hijo, que era su única descendencia, sino porque el anciano era hombre y hubiera tenido por indigno de él el dejarse llevar por la emoción, mientras que madame D’Artagnan era mujer, y por encima de mujer, madre. La buena señora lloró copiosamente, y el hijo, dicho sea en su elogio, por mucho que se esforzó en permanecer firme como correspondía a un futuro mosquetero, vencido por la naturaleza vertió un raudal de lágrimas, que a duras penas pudo ocultar.
El joven D’Artagnan se puso en camino el mismo día, provisto con los tres presentes paternos, que, como se ha dicho, se componían de quince escudos, el caballo y la carta para m. de Tréville. Los consejos, como ya supondrá el lector, los había dado el anciano por añadidura.
Con semejante vademécum, D’Artagnan quedó, moral y físicamente, convertido en otro don Quijote, a quien con tanta oportunidad lo hemos comparado cuando nuestros deberes de historiador nos han constreñido a trazar su retrato. A don Quijote los molinos de viento se le antojaban gigantes y ejércitos los carneros; D’Artagnan vio en cada sonrisa un insulto y en cada mirada una provocación. De ello resultó que desde Tarbes hasta Meung llevó siempre la mano apuñada, y que con uno o con otro requirió la espada diez veces por día; sin embargo, el puño no descargó sobre ninguna mandíbula ni la espada salió de su vaina. Y no es que la presencia del malhadado jaco amarillo no hiciese sonreír a los viandantes; pero como estos veían sobre el jaco una espada de longitud respetable pendiente del cinto de un mozo de mirada antes feroz que altiva, reprimían su risa, o, si la prudencia no alcanzaba a dominarla, procuraban por lo menos reírse únicamente por un solo lado, como las máscaras antiguas. D’Artagnan permaneció, pues, majestuoso e incólume en su irritabilidad hasta esa desafortunada villa de Meung; pero una vez en esta villa, y al apearse a la puerta del mesón del Franc Meunier, sin que mesonero, criado o palafrenero acudieran a tenerle el estribo en el apeadero, reparó, en una ventana entreabierta de la planta baja, en un caballero de alta estatura y ademán arrogante, aunque de rostro un tanto enfurruñado, que estaba conversando con dos personas que, al parecer, le escuchaban con deferencia. Dando rienda a su suspicacia, D’Artagnan se dio a entender desde luego que el objeto de la conversación era él, y aguzó el oído. Esta vez el mozo únicamente se había engañado en parte: no hablaban de él, pero sí de su rocín. El hidalgo de la ventana, al parecer, estaba enumerando a sus oyentes todas las cualidades del jaco, y como los oyentes, según ya hemos dicho, demostraban con su actitud guardar mucha deferencia al narrador, a cada dos por tres se echaban a reír a carcajadas. Ahora bien, como bastaba una sonrisa para despertar la irritabilidad del mozo, júzguese qué efecto debió de producir en él tan ruidoso júbilo.
Sin embargo, D’Artagnan quiso ante todo conocer la fisonomía del indiscreto que de él estaba haciendo befa, y mirando con arrogancia al desconocido, vio que era hombre de cuarenta a cuarenta y cinco años, de ojos negros y mirada penetrante, color pálido, nariz grande y bigote negro y cuidadosamente recortado; iba vestido con un jubón y calzones violáceos con agujetas del mismo color, sin más adorno que las cuchilladas habituales, por las que se le desbordaba la camisa; jubón y calzones que, si bien flamantes, mostraban la ajadura de los trajes de viaje por largo tiempo encerrados en un portamanteo. D’Artagnan, que indudablemente por instinto conoció que aquel sujeto debía de ejercer en el porvenir gran influencia sobre su existencia, notó, con la rapidez del observador más minucioso, los pormenores que dejamos expuestos.
Ahora bien, como en el instante en que D’Artagnan fijó su mirada en el hidalgo del jubón color violeta, aquel hacía respecto del jaco bearnés una de sus más luminosas y profundas demostraciones, sus dos oyentes se echaron a reír a mandíbula batiente, e incluso él, contra su costumbre, dejó errar de una manera visible, si vale decirlo así, una tenue sonrisa por sus labios. Ya no cabía duda, D’Artagnan era realmente blanco de una befa. El mozo, pues, imbuido en tal persuasión, se encasquetó la boina, y poniendo todo su conato en remedar el empaque palaciego, estudiado en algunos magnates en viaje que el acaso le pusiera ante los ojos en Gascuña, avanzó con una mano en el pomo de su espada y la otra en la cadera. Por desgracia, a D’Artagnan la cólera le cegaba, y en lugar del discurso digno y altanero que forjara en su mente para formular su provocación, no halló en el pico de su lengua más que una ofensa burda a la que acompañó de un ademán de enfurecimiento.
—¡Eh!, caballero —exclamó—, caballero, a vos que os hurtáis tras ese criado me dirijo; sí, a vos. ¿Queréis hacerme la merced de decirme de qué os estáis riendo y nos reiremos juntos?
El hidalgo apartó del jaco la mirada para posarla lentamente en el jinete, cual si le hubiera sido menester algún tiempo para comprender que era a él a quien se dirigían tan singulares reproches. Luego, cuando ya no le cupo la más mínima duda, frunció ligeramente el ceño y, por último y tras larga pausa, le respondió con indecible acento de ironía y desprecio:
—No hablo con vos, caballero.
—Pues yo sí con vos —replicó el mozo, exasperado ante aquel compuesto de insolencia y de buenos modales, de decoro y de desdén.
El desconocido lo miró todavía un instante con su ligera sonrisa, después se retiró de la ventana y salió pausadamente del mesón hasta detenerse a dos pasos de D’Artagnan, delante del rocín, acrecentando con su ademán tranquilo y su fisonomía burlona la risa de sus interlocutores, que no se habían movido de la ventana.
D’Artagnan, al ver venir al hidalgo, sacó cosa de un palmo su espada de la vaina.
—Este caballo es indubitablemente, o más bien ha sido en su juventud, botón de oro, color muy común en botánica, pero rarísimo en los caballos —profirió el desconocido, y continuó sus investigaciones, dirigiéndose a sus oyentes de la ventana y, al parecer, sin notar lo más mínimo la exasperación de D’Artagnan que, sin embargo, estaba entre uno y otros.
—Puede que el que se ríe del caballo no se atrevería a hacerlo de su dueño —exclamó fuera de sí el émulo de Tréville.
—No acostumbro a reírme, caballero —repuso el desconocido—, como podéis ver con vuestros propios ojos con solo mirar mi cara; sin embargo, quiero conservar el privilegio de reírme cuando que se me antoje.
—Pues yo no consiento que persona alguna se ría cuando a mí no me place —exclamó el mozo.
—¿De veras, caballero? —continuó el desconocido con mayor tranquilidad que hasta entonces—. Bien mirado, tenéis razón.
Dichas estas palabras, el hidalgo hizo ademán de meterse otra vez en el mesón por la puerta grande, bajo la cual D’Artagnan, al llegar, había visto un caballo ensillado. Pero el mozo no era de condición para dejar que se marchara de tal suerte un hombre que había llevado su insolencia hasta el extremo de burlarse de él. Así es que, desenvainando su espada, se echó tras el hidalgo gritando desaforadamente:
—Volved el rostro, señor burlón, u os ensarto por la espalda.
—¡A mí! —profirió el hidalgo, volviéndose, y miró al mozo con tanta sorpresa como desprecio—. ¡Bah!, estáis loco. —Luego, a media voz, y como hablando consigo mismo, añadió—: Vaya con el inoportuno, sería un precioso hallazgo para su majestad, que anda por todas partes al husmo de valientes para reclutar sus mosqueteros.
No bien el desconocido hubo formulado este soliloquio, cuando D’Artagnan le tiró tan furiosa estocada que de seguro hubieran acabado allí sus burlas si no hubiera retrocedido con rapidez. El agredido, al ver que la broma degeneraba en veras, desenvainó su espada, saludó a su adversario y se puso en guardia con toda gravedad; pero en ese mismo instante sus dos oyentes y el mesonero se abalanzaron sobre D’Artagnan y con garrotes, palas y tenazas le molieron el cuerpo. Esta diversión fue tan rápida y completa que el adversario del mozo, al ver que este se volvía para hacer frente al nublado que le descargaba encima, envainó de nuevo con la misma seriedad, y de actor que estuvo a punto de ser, se convirtió en espectador del combate, papel que desempeñó con su impasibilidad acostumbrada, pero no sin dejar de proferir:
—¡Mal hayan los gascones! Venga, subidlo otra vez sobre su caballo naranja y que se vaya.
—No sin antes haber acabado contigo, cobarde —exclamó D’Artagnan, defendiéndose como Dios le daba a entender y sin cejar un paso de sus tres adversarios que le molían como cibera.
—Otra gasconada —repuso el desconocido—. Esos gascones son incorregibles. Puesto que se empeña, que siga la danza; cuando esté cansado ya avisará. —Pero el desconocido no sabía aún con qué testarudo se las había; D’Artagnan no era de los que dan su brazo a torcer. La lucha, pues, continuó todavía algunos segundos hasta que el mozo, agotadas las fuerzas, soltó su espada, rota en dos mitades de un garrotazo y, casi simultáneamente, dio consigo en tierra, medio desmayado y cubierto de sangre, de resultas de otro garrotazo que le partió la frente.
Este fue el instante en que los vecinos de Meung acudieron al teatro de la lucha.
El mesonero, temeroso del escándalo, con ayuda de sus criados trasladó a la cocina al maltrecho mozo, que fue objeto de algunos de los cuidados que el caso requería.
Respecto al hidalgo, se había ido a ocupar su sitio en la ventana y miraba con mal reprimido enojo a la muchedumbre, cuya presencia en aquel sitio parecía causarle gran contrariedad.
—¿Cómo sigue ese poseso? —preguntó el hidalgo, volviéndose al ruido que produjo la puerta al abrirse y dirigiéndose al mesonero, que venía para informarse de su salud.
—¿Estáis sano y salvo, excelentísimo señor? —preguntó el recién llegado.
—Del todo, mi querido mesonero —respondió el interpelado—; pero decidme, os repito, ¿qué es del mocito ese?
—Está mejor —dijo el dueño del mesón—; ha perdido los sentidos por completo.
—¿De veras?
—Sí, señor; pero antes ha hecho un colosal esfuerzo para llamaros y retaros.
—¡Diantre! ¿Si será el diablo en persona ese atrevido? —exclamó el desconocido.
—No, señor, no es el diablo —repuso el mesonero, haciendo una mueca de desdén—, porque durante su desmayo lo hemos registrado y no lleva más que una camisa en su hatillo y doce escudos en su bolsa, lo cual no ha sido óbice para que, al desmayarse, haya dicho que si lo que le ha pasado aquí le hubiese pasado en París, os arrepentiríais luego, pero que ya os arrepentiréis con el tiempo.
—Esto quiere decir que es un príncipe real disfrazado —profirió con flema el hidalgo.
—Os digo eso, señor —continuó el mesonero—, para que viváis prevenido.
—¿Y en su arrebato no ha pronunciado el nombre de persona alguna?
—Sí, señor; golpeándose la faltriquera, ha dicho: veremos cómo tomará m. de Tréville el agravio inferido a su protegido.
—¿M. de Tréville? —profirió el hidalgo, poniéndose imaginativo—. ¿Ese mozo se golpeaba la faltriquera pronunciando el nombre de m. de Tréville? ¿Y qué llevaba en la faltriquera? No me digáis que no lo sabéis, porque no os creería; vos habéis metido mano en ella, aprovechándoos de las circunstancias.
—Llevaba una carta dirigida a m. de Tréville, capitán de los mosqueteros.
—¿De veras?
—Como tengo la honra de decíroslo, excelentísimo señor. El mesonero, que no brillaba por su perspicacia, no reparó en la expresión que sus palabras habían impreso en la fisonomía del desconocido, el cual se quitó de la ventana, en cuyo alféizar había tenido apoyado un codo hasta entonces, y frunció el entrecejo como quien no las tiene todas consigo.
—¡Diantre! —dijo para sí el hidalgo—. ¿Tréville me habrá enviado a ese gascón? ¡Bah! Es muy joven. Sin embargo, una estocada es una estocada, sea quien fuere el que la da, y uno recela menos de un muchacho que de un hombre. A las veces basta un obstáculo insignificante para oponerse a un gran designio.
Y por espacio de algunos minutos, el desconocido se entregó a meditación profunda. Luego dijo al mesonero:
—Vamos a ver, ¿no me libraréis de ese frenético? En conciencia no puedo matarle y, sin embargo —añadió con ademán de fría amenaza—, me contraría. ¿Dónde está?
—En el cuarto de mi mujer, en el primer piso, donde lo están curando.
—¿Trae consigo su equipaje y su talego? ¿Lleva todavía el jubón?
—Al contrario, todo está abajo, en la cocina. Mas ya que ese loco os contraría…
—Y mucho. Ved el escándalo que ha provocado en vuestro mesón; no hay persona decente que lo resista. Subíos a vuestro aposento, hacedme la cuenta y de paso advertid a mi lacayo.
—¡Cómo! ¿Ya os vais, señor?
—Lo sabe de sobra, puesto que os he dado orden de ensillar mi caballo, no podéis alegar ignorancia sobre el particular. ¿Acaso no se me ha obedecido?
—Vuestra excelencia sabe que sí, pues bajo la puerta grande ha visto su caballo completamente aparejado para partir.
—Está bien, entonces cumplid lo que os he dicho.
—¡Vaya! ¿Será que le da miedo el mocito? —dijo para sí el mesonero.
Pero atajado este por una mirada imperativa del desconocido, saludó con humildad y se fue.
—Es preciso que ese bellaco no vea a milady [1] —continuó el hidalgo—, debe de estar a punto de llegar, ya lleva retraso. Decididamente, vale más que monte a caballo y salga a su encuentro… Si por lo menos pudiese yo saber lo que reza la carta que lleva ese tunante para Tréville…
Y hablando entre dientes, el desconocido se encaminó a la cocina.
Entre tanto, el mesonero, que estaba plenamente convencido de que la presencia de D’Artagnan era la causa que ahuyentaba al desconocido de su mesón, subió al cuarto de su mujer y, habiendo encontrado al mozo completamente recobrado, aprovechó la coyuntura para instarle, no obstante su endeblez, a que se levantara y prosiguiera su camino haciéndole patente, de paso, que la policía podía darle un disgusto por haberse atrevido a buscar quimera a un gran señor, que tal no podía dejar de ser el desconocido a los ojos del mesonero. D’Artagnan, medio aturdido, sin jubón y con la cabeza bizmada, se levantó, pues, y empujado por el mesonero, empezó a descender la escalera. Al llegar a la cocina, lo primero que vio fue a su provocador, que, en pie al estribo de una pesada carroza a la que estaban enganchando dos corpulentos caballos normandos, hablaba con la mayor tranquilidad del mundo.
La interlocutora del hidalgo, mujer de veinte a veintidós años, estaba asomada a la portezuela.
D’Artagnan, que, como ya hemos dicho, abarcaba con gran rapidez de investigación una fisonomía a la primera mirada, vio que aquella mujer era joven y hermosa, y esa hermosura le impresionó tanto más hondamente, cuanto era de todo en todo distinta de las que él estaba acostumbrado a ver en las tierras meridionales en que hasta entonces habitara. Aquella mujer, que conversaba con mucha viveza con el desconocido, era pálida y rubia, y tenía abundosa cabellera que se le desparramaba por los hombros cual cascada de rizos, grandes ojos garzos y de mirar apasionado, labios de rosa y manos de alabastro.
—Así pues —decía la dama—, su eminencia me ordena…
—Que ahora mismo os volváis a Inglaterra y me escribáis directamente si el duque sale de Londres.
—¿Y respecto de las demás instrucciones? —preguntó la hermosa viajera.
—Las hallaréis en este cofrecito que no abriréis hasta vuestra llegada al otro lado de la Mancha.
—Muy bien; y vos, ¿qué hacéis?
—Me vuelvo a París.
—¿Sin castigar a ese rapaz insolente? —preguntó la dama. El desconocido iba a responder; pero en el instante en que abría la boca, D’Artagnan, que todo lo había oído, salió furiosamente de la cocina diciendo a grandes voces:
—Quien castiga a los demás es el rapaz insolente, y ahora espero que no se le escapará como la vez primera aquel a quien debe castigar.
—¿Que no se le escapará? —repuso el desconocido, frunciendo las cejas.
—No, porque presumo que en presencia de una dama no os atreveréis a huir.
—Pensad que el más pequeño retardo puede echarlo todo a perder —exclamó la dama al ver que el hidalgo requería la espada.
—Tenéis razón —profirió el desconocido—; idos pues por vuestro lado, yo parto por el mío.
Y saludando a la dama con la cabeza, el hidalgo se subió sobre su caballo mientras el cochero de aquella fustigaba a los de la carroza.
Los dos interlocutores partieron, pues, al galope y se alejaron en direcciones opuestas.
—¡Eh! ¿Y mi dinero? —vociferó el dueño del mesón, trocando en profundo desdén el afecto que sintiera por el desconocido, al ver que este se marchaba sin satisfacer el gasto.
—Paga, bergante —dijo el viajero, sin dejar de galopar, a su lacayo, que arrojó dos o tres monedas de plata a los pies del mesonero y echó al galope tras su amo.
—¡Cobarde, miserable, hidalgo de pega! —exclamó D’Artagnan, echándose a su vez tras el lacayo.
Mas el herido estaba aún demasiado endeble para soportar tal sacudimiento; así es que apenas hubo avanzado diez pasos, cuando le zumbaron los oídos, se le turbó la mente, perdió de vista el mundo y dio con su cuerpo en medio de la calle, gritando aún:
—¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Cobarde!
—Realmente lo es, y mucho —dijo el mesonero, acercándose a D’Artagnan, procurando con esta lisonja congraciarse con el mozo, como la garza de la fábula con el caracol.
—Sí, muy cobarde; pero ella es un portento de hermosura —murmuró D’Artagnan.
—¿Quién es ella? —preguntó el mesonero.
—Milady —balbuceó el mozo, desmayándose otra vez.
—Lo mismo da —dijo para sí el mesonero—; he perdido dos, pero me queda este, a quien estoy seguro de conservar por lo menos por algunos días, lo cual equivale a una ganancia de once escudos.
Recuerde el lector que esta era precisamente la cantidad de dinero que quedaba en la bolsa de D’Artagnan.
El mesonero había calculado once días de enfermedad a razón de un escudo por día; pero no había contado con el mozo. Al día siguiente, a las cinco de la mañana, D’Artagnan se levantó, bajó a la cocina, pidió, amén de otros ingredientes cuya lista no ha llegado a nuestras manos, vino, aceite y romero, y con la receta de su madre en la mano, compuso un bálsamo con que se untó sus heridas, que no eran pocas, y renovó sus apósitos él mismo, pues no quiso que médico alguno lo cuidara. Gracias sin duda a la eficacia del bálsamo de Bohemia y quizá también gracias a la ausencia de médico, D’Artagnan se encontró tal cual aquella tarde misma y casi curado del todo al día siguiente.
Mas en el instante de pagar el romero, el aceite y el vino, único gasto del amo que había guardado la más rigurosa dieta, y el pienso del caballo amarillo que, por lo menos al decir del mesonero, comiera tres veces más de lo que buenamente podía sospecharse de su talla, D’Artagnan no encontró en su faltriquera más que su pequeña bolsa de terciopelo raído, así como los once escudos en ella contenidos; pero en cuanto a la carta dirigida a m. de Tréville, volavérunt.
El mozo empezó a buscar con gran paciencia la consabida carta, registró una y otra vez sus faltriqueras y bolsillos, los volvió del revés, escudriñó y volvió a escudriñar su talego, abrió y cerró su bolsa para de nuevo abrirla y cerrarla. Pero cuando tuvo el convencimiento de que la carta había desaparecido, le dio por tercera vez un arrebato de coraje que por poco le ocasiona un nuevo gasto de vino y aceite aromatizados al mesonero, el cual, al ver que el mozo se atufaba y amenazaba con no dejar en el mesón títere con cabeza si la carta no aparecía, se había ya pertrechado de un chuzo, su mujer de un mango de escoba y los criados de las mismas varas que usaron la antevíspera.
—¡Mi carta de recomendación! —vociferaba D’Artagnan—. ¡Mi carta de recomendación! O por Dios vivo que os espeto a todos como hortelanos.
Por desgracia, una circunstancia se oponía a que el mozo cumpliese sus amenazas, y era que como hemos dicho, en su primera refriega su espada se rompió en dos pedazos. Resultó, pues, que cuando D’Artagnan quiso efectivamente tirar de su acero, se encontró solamente armado de un trozo de espada no más largo de ocho a diez pulgadas, que el mesonero había metido cuidadosamente en la vaina después de hurtar el resto de la hoja para labrar con él un asador.
Sin embargo, es probable que tal decepción no hubiese detenido al fogoso joven si el mesonero, que consideró que la reclamación que se le hacía era por demás justa, no hubiese depuesto su chuzo y preguntado:
—En definitiva, ¿dónde está esa carta?
—Eso pregunto yo —exclamó D’Artagnan—. Ante todo os advierto que la carta esa va dirigida a m. de Tréville y es preciso de todo punto que se dé con ella; y si no aparece, él sabrá de sobra hacer que aparezca.
Esta amenaza acabó de intimidar al mesonero; y es que después del rey y del cardenal, quizá no había mortal cuyo nombre fuese, como el de Tréville, más frecuentemente repetido por los militares y aun por los paisanos. Cierto es que también estaba el padre Joseph, pero el nombre de este no era nunca pronunciado sino en voz queda a causa del grandísimo terror que inspiraba la eminencia gris, como llamaban al familiar del cardenal.
El mesonero, pues, arrojó el chuzo y, después de ordenar a su mujer y a sus criados que hicieran respectivamente lo mismo con su mango de escoba y con sus estacas, fue el primero en dar ejemplo al ponerse en busca de la carta extraviada.
—¿Contenía algo precioso la carta esa? —preguntó el mesonero tras un instante de investigaciones infructuosas.
—¡ Sandis[2]! ¡Ya lo creo! —exclamó el gascón, que tenía puesta toda su esperanza en la carta para presentarse en la corte—. Contenía mi fortuna.
—¿Bonos españoles? —preguntó con inquietud el mesonero.
—Bonos de la tesorería particular de su majestad —respondió D’Artagnan, que esperaba, gracias a aquella recomendación, ingresar en el servicio del rey y creía poder dar, sin mentir, una respuesta que tenía algo de aventurada.
—¡Diantre! —profirió el mesonero, ya verdaderamente disgustado.
—Pero no importa —continuó D’Artagnan con la impasibilidad de los de su tierra—; el dinero tanto me da, para mí lo primordial era la carta. Hubiera preferido perder mil doblones de oro.
No hubiese arriesgado más el mozo con decir veinte mil, pero cierto pudor juvenil le retuvo.
De improviso, pasó una ráfaga de luz por el cerebro del mesonero que, al ver que no encontraba la consabida carta, se daba a todos los diablos.
—La carta esa no está perdida —exclamó el buen hombre.
—¿Decís? —repuso D’Artagnan.
—Que la carta no está perdida; os la han robado.
—¡Robado! ¿Y quién?
—El hidalgo de ayer. Sí, recuerdo que bajó a la cocina, donde estaba vuestro jubón, y en ella permaneció solo. Apostaría que es él quien os la ha robado.
—¿Lo creéis así? —profirió D’Artagnan, poco convencido, porque sabía mejor que nadie la importancia personal de la carta y nada velaba en ella que pudiese despertar la codicia.
La verdad es que a ninguno de los criados ni de los viajeros presentes les hubiera reportado provecho la posesión de aquel papel.
—¿Conque vos sospecháis de aquel impertinente hidalgo? —prosiguió D’Artagnan.
—No me limito a la sospecha, tengo la seguridad de que es él quien os ha quitado la carta. Cuando le dije que vuestra señoría era el protegido de m. de Tréville y que teníais en vuestro poder una carta para aquel ilustre personaje, se puso imaginativo y me preguntó dónde estaba la susodicha carta. Se lo dije y al punto bajó a la cocina, en la que sabía que estaba vuestro jubón.
—Entonces él es quien me ha robado —repuso D’Artagnan—; me quejaré a m. de Tréville, el cual a su vez elevará mi queja al rey.
Tras estas palabras, el mozo sacó con gran prosopopeya dos escudos de su faltriquera, los dio al mesonero, que le acompañó sombrero en mano hasta la puerta, y se subió de nuevo sobre su caballo amarillo, que sin más contratiempo le condujo hasta la puerta de Saint Antoine de París, donde su dueño lo vendió por tres escudos, cantidad muy exorbitante si se tiene en consideración que D’Artagnan lo había casi reventado durante la última etapa. Y, además, el chalán que lo adquiriera no ocultó al joven que si por el jaco aquel acababa de dar tal fortuna era debido a la originalidad de su pelaje.
D’Artagnan entró pues en París a pie, con su hatillo sobarcado, y anduvo hasta que encontró alojamiento en consonancia con la exigüidad de su caudal.
El alojamiento aquel era una como buhardilla situada en la rue des Fossoyeurs, contigua al Luxembourg.
Una vez hubo dado las arras, D’Artagnan tomó posesión de su alojamiento y pasó el resto del día en coser a su jubón y a sus calzas unos trozos de pasamanería que a hurtadillas recibiera de su madre, que los había arrancado de un jubón casi nuevo de su marido. Luego se encaminó al quai de la Ferraille para que echaran una nueva hoja a su espada y después se dirigió al Louvre para informarse por boca del primer mosquetero con quien topara dónde estaba el palacio de m. de Tréville. Precisamente el capitán de los mosqueteros vivía en la rue du Vieux Colombier, es decir, en las cercanías de la habitación alquilada por D’Artagnan: circunstancia que a este le pareció de feliz agüero para el buen éxito de su viaje.
Después, y satisfecho de su conducta en Meung, sin remordimientos, confiando en lo presente y henchido de esperanzas, se acostó y se durmió como duermen los valientes.
Aquel sueño, todavía provinciano, le condujo hasta las nueve de la mañana siguiente, hora a la que se levantó para encaminarse a casa del famoso m. de Tréville, tercer personaje del reino según la opinión paterna.
II
L A ANTESALA DE M. DE T RÉVILLE
M. de Troisville, como se llamaba aún su familia en Gascuña, o m. de Tréville, como este acabó por apellidarse a sí mismo en París, efectivamente había empezado como D’Artagnan, es decir, sin un ardite, pero con el caudal de audacia, ingenio y talento que hace que el más pobre hidalguillo gascón reciba con frecuencia de sus esperanzas más de la herencia paterna que el más encopetado hidalgo del Périgord o del Berry recibe en realidad. Su extraordinario brío, su fortuna más extraordinaria aun en un tiempo en el que las estocadas llovían como granizo, lo habían encaramado a la cumbre de la escala dificultosa que llaman la privanza de la corte, y de la que él había subido de cuatro en cuatro los escalones.
Tréville era el amigo del rey, el cual, como es sabido, honraba grandemente la memoria de su progenitor Enrique IV. El padre de m. de Tréville había servido a aquel con tanta fidelidad en sus guerras contra la Liga, que a falta de dinero contante y sonante —de que anduvo toda su vida escaso el bearnés, el cual pagó constantemente sus deudas con lo único que nunca necesitó pedir prestado, es decir, con su ingenio—, le autorizó, después de la rendición de París, para que tomara por escudo de armas un león de oro sobre gules con esta divisa: fidelis et fortis; dicho escudo era mucho por lo que atañe a la honra pero nada por lo que se refiere al bienestar. Así es que cuando el ilustre compañero del gran Enrique murió, por toda herencia legó a su hijo su espada y su divisa. Gracias a este doble legado y al nombre sin mancilla que lo acompañaba, m. de Tréville fue admitido en la casa del joven príncipe, donde sirvió tan bien con su espada y fue tan fiel a su divisa, que Luis XIII, uno de los más consumados espadachines del reino, solía decir: si yo tuviera amigo a punto de batirse, le aconsejaría que me tomase por padrino a mí o a Tréville, y tal vez a éste con preferencia.
Luis XIII sentía por Tréville verdadero apego, apego real y egoísta, eso sí, pero que no dejaba de ser apego. Y es que en aquellos desventurados tiempos todos ponían su conato en rodearse de hombres del temple de Tréville. Muchos eran los que podían tomar por divisa el epíteto fuerte, que formaba la segunda mitad del exergo; pero pocos nobles estaban en potencia de reclamar el epíteto fiel, que formaba la primera. Tréville pertenecía a estos últimos; era una de esas naturalezas escasas, de inteligencia obediente como la de un dogo, de intrepidez temeraria, de mirada certera y de mano pronta. A Tréville Dios le había dado ojos solo para ver si el rey estaba descontento de alguno, y manos para castigar al molesto, se llamara este Besme, Maurevers, Poltrot de Meré, Vitry o tuviera cualquier otro nombre. Hasta entonces, a Tréville solo le había faltado la ocasión; pero la acechaba, y en su corazón había jurado asirla de sus tres cabellos si se le ponía al alcance de la mano. Luis XIII, pues, nombró a Tréville capitán de sus mosqueteros, los cuales eran para con el rey, por su devoción o más bien por su fanatismo, lo que para Enrique III sus familiares y para Luis XI su guardia escocesa.
Por su parte y respecto del particular, el cardenal no le iba en zaga al soberano. Al ver el escogido personal con el que Luis XIII se rodeaba, aquel segundo, o hablando con más propiedad, aquel primer rey de Francia quiso también tener su guardia. Así pues tuvo mosqueteros, como Luis XIII tenía los suyos, y se vio a cada una de aquellas dos potencias rivales reclutar para su servicio personal, en todas las provincias de Francia y aun en todos los estados extranjeros, los más célebres espadachines. De ahí que Richelieu y Luis XIII contendieran a menudo, al jugar por la noche al ajedrez, sobre los merecimientos de sus respectivos servidores. Cada uno ensalzaba por su lado la gentileza y el valor de los suyos; y aunque públicamente condenaban los duelos y las riñas, a socapa azuzaban a aquellos y se entristecían hondamente con su derrota o sentían una alegría inmoderada con su victoria. Por lo menos así lo rezan las memorias de un hombre que concurrió a algunas de aquellas derrotas y a muchas de aquellas victorias.
Tréville había tomado al rey por su lado flaco, y a esta maña debió el largo y constante favor de un monarca que tiene fama de no haber sido muy fiel a sus amistades. Hacía maniobrar a sus mosqueteros en las barbas del cardenal Armand du Plessis con un ademán burlón que erizaba de cólera los entrecanos bigotes de su eminencia. Tréville entendía a las mil maravillas la guerra de aquel tiempo, en que, cuando uno no vivía a expensas del enemigo, lo hacía a costa de sus paisanos: sus soldados formaban una legión de diablos sueltos que, aparte de a él, no obedecían a rey ni roque.
Desaliñados, borrachos, deslenguados, los mosqueteros del rey, o más bien dicho los de m. de Tréville, se desparramaban por figones, paseos y sitios públicos, alborotando y atusándose los mostachos, haciendo sonar sus espadas y complaciéndose en topar con los guardias del cardenal cuando con ellos se encontraban; y como si esto fuese poco, por un quítame allá esas pajas tiraban de su acero vomitando al mismo tiempo mil chuscadas. Si alguno de ellos sucumbía, estaba seguro de ser llorado y vengado; si mataba, que era lo que con más frecuencia acontecía, le cabía la certeza de no pudrirse en la cárcel, pues allí estaba m. de Tréville para reclamarlo. No hay que decir pues si el capitán de los mosqueteros era adorado y ensalzado por sus subalternos, que no obstante ser todos ellos hombres de la vida airada, temblaban ante él como escolares ante su maestro, le obedecían sin chistar y estaban prontos a sacrificar su vida para lavar la más leve afrenta.
M. de Tréville había aprovechado aquella poderosa palanca, ante todo en favor del rey y de los amigos de este, y luego en beneficio propio y de sus amigos. Por lo demás, en ninguna de las memorias de aquel tiempo, que ha dejado tantas, aparece que aquel cumplido caballero hubiese sido acusado, ni aun por sus enemigos, que los tenía, así entre los hombres de pluma como entre los que ceñían espada; en ninguna parte, decimos, aparece que aquel cumplido caballero hubiese sido acusado de hacerse pagar la cooperación de sus secuaces. No obstante ser intrigante como el que más, supo conservarse digno. Es más, a pesar de la derrengadura que en sí llevan el continuo manejo de la espada y la fatiga inherente a los ejercicios penosos, fue galanteador bizarrísimo, pisaverde elegante y uno de los más sutiles culteranos de su tiempo; se hablaba de los amoríos de Tréville, como veinte años antes se hablara de los de Bassompierre, que no es poco decir. El capitán de los mosqueteros era, pues, admirado, temido y estimado, lo cual constituye el súmmum de la grandeza humana.
Luis XIV ofuscó con su fúlgido brillo todos los astros secundarios de su corte; pero su padre, sol pluribus impar, dejó su esplendor personal a cada uno de sus favoritos y no cercenó el valor individual de sus cortesanos. Aparte la del rey y la del cardenal, había a la sazón, en París, más de doscientas ceremonias llamadas lever du roi[3], entre ellas la de Tréville, que era una de las más concurridas.
Desde las seis de la mañana en verano y desde las ocho en invierno, el patio del palacio de Tréville parecía un campamento. Cincuenta o sesenta mosqueteros, que al parecer allí se congregaban para presentar un número siempre imponente, se paseaban sin cesar por él, armados de punta en blanco y preparados a todo evento. A lo largo de una de aquellas grandiosas escaleras que ocupaban tanto sitio como hoy ocupa una casa de mediana capacidad, subían y bajaban los pretendientes parisienses que corrían en pos de una merced, los hidalgos de provincias ávidos de ser alistados y los lacayos vestidos de colorines, portadores de los mensajes de sus amos para m. de Tréville. En la antesala y en los largos bancos, estaban sentados los elegidos, es decir, los que habían sido convocados. Desde la mañana hasta la noche reinaba allí un zumbido continuo, mientras el capitán de los mosqueteros, en su gabinete, contiguo a la antesala, recibía las visitas, escuchaba las quejas, daba órdenes y, como el rey en el Louvre, podía pasar revista de hombres y de armas con solo asomarse a la ventana.
El día en que D’Artagnan se presentó, la gente reunida en la antesala de m. de Tréville formaba un núcleo imponente, sobre todo para un provinciano recién venido de su tierra. Cierto es que el provinciano aquel era gascón y que, particularmente en aquellos tiempos, los paisanos de D’Artagnan tenían fama de no dejarse poner la ceniza en la frente. En efecto, una vez traspuesta la maciza puerta, reforzada con largos clavos de cabeza cuadrangular, se hallaba uno en medio de una tropa de hombres armados que se cruzaban en el patio, interpelándose, denostándose o jugando entre sí. Para abrirse paso entre aquel revuelto oleaje, hubiera sido preciso ser oficial, gran señor o mujer hermosa.
A través de aquella infernal batahola y de aquel desorden avanzó, pues, nuestro mozo con el corazón palpitante, ajustando la larga espada a sus delgadas piernas y con la mano en la orilla de su sombrero, mientras fruncía los labios con la media sonrisa del provincial corrido que se esfuerza en aparentar presencia de ánimo. Cuando dejaba un grupo tras sí, D’Artagnan respiraba con más libertad, pero comprendía que los que a su espalda quedaban se volvían para mirarle, y por vez primera en su vida se halló ridículo, él, que hasta entonces tan bien opinara de sí mismo.
En la escalera las dificultades subieron de punto: en los primeros peldaños había cuatro mosqueteros que se estaban divirtiendo en el ejercicio siguiente, mientras otros diez o doce aguardaban, en el rellano, que les tocara su vez en el partido.
Uno de ellos, colocado en el escalón superior, espada en mano impedía, o por lo menos se esforzaba en impedir, a los otros tres que subieran, a pesar de la destreza con que estos esgrimían sus aceros.
De buenas a primeras, D’Artagnan creyó que las armas que usaban los cuatro mosqueteros eran floretes embotados, pero a no tardar y a vista de ciertos rasguños notó que, por el contrario, eran espadas afiladas y aguzadas.
Cada vez que uno de los contendientes recibía un arañazo, no solamente los espectadores, mas también los actores, se echaban a reír desaforadamente.
El mosquetero que en aquel instante ocupaba el escalón superior mantenía maravillosamente a raya a sus adversarios.
Los espectadores formaban rueda en torno de los combatientes.
La condición del juego era que el herido abandonaría el partido perdiendo su turno de audiencia en provecho del heridor. En el espacio de cinco minutos, el defensor del peldaño, que no recibió lesión alguna, consiguió rozar a tres: uno en la muñeca, otro en la barbilla, y en la oreja el tercero; esta destreza le valió, según lo pactado, tres turnos.
Aunque no fuera difícil, dado que quería ser asombrado, aquel pasatiempo llenó de asombro a nuestro joven viajero; en su tierra, donde sin embargo se amostazan tan pronto los hombres, había visto que se usaban algunos preliminares más en los duelos; así es que la gasconada de los cuatro mosqueteros le pareció muy superior a cuantas oyera referir hasta entonces, aun en Gascuña.
D’Artagnan se creyó transportado a la famosa tierra de los gigantes a donde fue a parar Gulliver y en la que este pasó tantísimo miedo; y, sin embargo, quedaba todavía el rabo por desollar; le faltaba atravesar el rellano y entrar en la antesala.
En el rellano, en lugar de batirse, los congregados contaban aventuras de mujeres y, en la antesala, los concurrentes referían historias de corte. En el rellano, D’Artagnan se abochornó; en la antesala, sintió calambres. Su imaginación viva y vagabunda, que en Gascuña le hacía temible a las jóvenes camareras y en ocasiones a las jóvenes señoras, nunca había soñado, ni en los momentos de delirio, la mitad de aquellas maravillas amorosas, ni la cuarta parte de aquellas proezas galantes en las que figuraban los nombres más conocidos y de las que se daban los más desembozados pormenores. Pero si en el rellano se sintió herido en su amor por las buenas costumbres, en la antesala quedó escandalizado su respeto por el cardenal. Allí oyó con asombro criticar en alta voz la política que tenía estremecida a Europa y la vida privada del cardenal, que a tantos y tan altos y poderosos señores había costado rigurosos castigos el haber intentado profundizarla. Aquel gran hombre, reverenciado por el padre de D’Artagnan, servía de befa a los mosqueteros de m. de Tréville, que se burlaban de sus piernas zambas y de su joroba. Unos entonaban coplas satirizando a mm. D’Aiguillon, su amante, y a mm. Combalet, su sobrina; otros proyectaban jugarretas contra los pajes y los guardias del cardenal-duque: todo lo cual le parecía a D’Artagnan la mayor de las monstruosidades.
Con todo eso, cuando de improviso sonaba el nombre del rey entre aquel chorro de pullas dirigidas al cardenal, todas las bocas se callaban momentáneamente, como tapadas por una mordaza. Aquellos hombres miraban con vacilación a su alrededor, y parecía que temiesen la indiscreción del tabique que les separaba del gabinete de m. de Tréville; mas al poco tiempo una alusión hacía recaer de nuevo la conversación sobre su eminencia, y empezaban otra vez las carcajadas, y se sacaban sin reparo a colación todos sus actos.
—No hay escapatoria para ellos —dijo para sí D’Artagnan aterrorizado—; todos, todos van a ir a parar a la cárcel, y de la cárcel a la horca, y yo con ellos, porque habiéndoles oído y escuchado, me tendrán por cómplice suyo. ¿Qué diría mi padre, que con tan vivas instancias me recomendó que guardara el mayor respeto al cardenal, si supiese que me hallo entre tales herejes?
Por otra parte, y el lector lo creerá sin que yo lo jure, D’Artagnan no acertaba a sustraerse a aquellas conversaciones; al contrario, se hacía ojos y oídos, aplicaba todas sus fuerzas para no perder ni un ademán ni una sílaba y, a pesar de su confianza en las recomendaciones paternas, se sentía arrastrado por sus gustos y sus inclinaciones, a ensalzar más bien que a condenar las cosas inusitadas que allí pasaban.
No obstante, como él era absolutamente extraño a la muchedumbre de cortesanos de Tréville y, además, era aquella la primera vez que le veían en semejante lugar, se le acercó un ayuda de cámara para preguntarle qué se le ofrecía. D’Artagnan se presentó con toda humildad, invocando, de paso, su calidad de paisano para conseguir una audiencia con m. de Tréville, lo que con tono de protección le prometió cumplir en su tiempo y lugar el ayuda de cámara.
Recobrado un poco de su primera sorpresa, D’Artagnan tuvo, pues, ocasión de estudiar los trajes y las fisonomías.
El centro del grupo más animado lo formaba un mosquetero de elevadísima estatura y presencia altanera, que iba vestido de un modo que llamaba la atención de todos. En aquel momento no llevaba el casacón de uniforme que, por lo demás, no era obligatorio en aquellos tiempos de menos libertad, pero de más independencia, sino un ajustador azul celeste, algo sucio y raído, cruzado por un tahalí magnífico, cuajado de bordaduras de oro, que relucía como el mar cuando le da de lleno el sol. Finalmente, ostentaba con garbo una larga capa de terciopelo carmesí, que solo por delante dejaba al descubierto el riquísimo tahalí, del que pendía una descomunal espada.
Aquel mosquetero acababa de salir de guardia, se quejaba de estar constipado y de tiempo en tiempo tosía con afectación. Por eso se había puesto la capa, según decía, y mientras hablaba desde lo alto de su cabeza, retorciéndose desdeñosamente el bigote, sus oyentes admiraban con entusiasmo el bordado tahalí, y D’Artagnan más que todos.
—¿Qué queréis? —decía el mosquetero—, se ha puesto a la moda; ya sé que es una locura, pero es moda y se acabó. Por otra parte, es justo que uno emplee el dinero de su legítima.
—¡Ah, Porthos! —exclamó uno de los presentes—, no intentes hacernos comulgar con la rueda de molino de que ese tahalí lo debes a la generosidad de tu padre; apuesto dos contra uno que te lo ha regalado la dama tapada con quien te encontré el otro domingo cerca de la porte de Saint-Honoré.
—No, por mi honor y fe de caballero; yo mismo lo he comprado, y con mi propio peculio —repuso el personaje a quien acababan de dar el nombre de Porthos.
—Como yo compré esta bolsa nueva con lo que mi amante puso en la vieja —replicó otro mosquetero.
—Por este puñado de cruces que es verdad lo que digo —profirió Porthos—, y la prueba está en que di por él doce doblones de oro.
Las palabras del gigantón redoblaron el asombro de los circunstantes, pero no borraron la duda que se había levantado en el ánimo de aquellos.
—¿No es verdad, Aramis? —preguntó Porthos, volviéndose hacia otro mosquetero.
El interpelado hacía el mayor contraste con el que acababa de interrogarle: era un mozo entre veintidós y veintitrés años, de rostro cándido y apacible, ojos negros y de mirar suave, y mejillas sonrosadas y aterciopeladas como melocotón en otoño. Su fino bigote trazaba una línea perfecta sobre su labio superior, parecía como temeroso de bajar las manos para que no se le hincharan las venas, y de vez en cuando se pellizcaba los pulpejos de las orejas para mantenerlas sonrosadas. Por hábito, hablaba poco y pausadamente, prodigaba las cortesías, se reía callandico y mostrando los dientes, que tenía hermosos, y los cuales, como el resto de su persona, al parecer cuidaba minuciosamente.
Aramis contestó con un movimiento de cabeza afirmativo a la interpelación de su amigo.
La afirmación del joven mosquetero pareció desvanecer toda duda respecto del tahalí; así pues, los presentes continuaron admirándolo, pero ya sin hacer de él nueva mención.
—¿Qué os parece lo que cuenta el escudero de Chalais? —preguntó otro mosquetero, dirigiéndose a todos y a ninguno, llevado por una de tantas y rápidas evoluciones del pensamiento y cambiando de tema de improviso.
—¿Y qué cuenta? —preguntó Porthos con suficiencia.
—Que en Bruselas encontró a Rochefort, el instrumento ciego del cardenal, disfrazado de capuchino, y que gracias a ese disfraz había burlado como un tonto a m. de Laigues.
—Como un tonto rematado —dijo Porthos—. Pero ¿es cierto lo que se cuenta?
—Yo lo sé por boca de Aramis —respondió el mosquetero.
—¿De veras? —exclamó Porthos.
—No hagáis el ignorante —repuso Aramis—, a vos mismo os lo conté ayer; de consiguiente, no se hable más de ello.
—¡Cómo que no se hable más de ello! —profirió Porthos—. ¡No se hable más! ¡Diablo! Que rápido concluís. ¡Cómo! ¡El cardenal hace espiar a un caballero, hace robar su correspondencia por un traidor, un bandido, un bigardo; con ayuda de ese espía y gracias a la correspondencia robada hace decapitar a Chalais, bajo el necio pretexto de haberse propuesto matar al rey y casar a la reina con su cuñado! ¡Y queréis vos que no se hable más de ello! No había quien supiese palabra de ese enigma y ayer, y con la mayor satisfacción de todos, nos pusisteis en autos, y cuando todavía estamos aturdidos por tal nueva, hoy nos salís con ¡no se hable más de ello!
—Pues si os empeñáis, volvamos sobre el asunto —dijo Aramis con paciencia.
—Si yo fuese el escudero del infortunado Chalais, lo que es ese Rochefort pasaría un rato muy acerbo —exclamó Porthos.
—Y vos pasaríais un cuarto de hora muy triste con el duque rojo —repuso Aramis.
—¡Ah! ¡El duque rojo! —profirió Porthos, palmoteando y haciendo con la cabeza señales de aprobación—. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡El duque rojo! Buena está la frase, buena, buena. Haré correr la voz, mi querido amigo. ¡Pues no es poco agudo ese Aramis! ¡Qué lástima que no os haya sido posible seguir vuestra vocación! ¡Vaya un cura hubierais hecho!
—No es más que un retraso momentáneo —repuso Aramis—; día llegará en que lo sea; ya sabéis que a este fin continúo estudiando la teología.
—Y a la corta o a la larga hará cual dice —profirió Porthos.
—A la corta —añadió Aramis.
—Para decidirse a descolgar de nuevo la sotana, que está ahorcada detrás de su uniforme, no aguarda más que una cosa —dijo el mosquetero.
—¿Qué? —preguntó otro.
—Que la reina haya dado un heredero a la corona de Francia.
—Vamos, señores, dejémonos de chanzas sobre el particular —dijo Porthos—; a Dios gracias la reina se halla todavía en edad de darlo.
—Dicen que m. de Buckingham está en Francia —repuso Aramis una con risa de zumba que daba a sus palabras, tan sencillas en apariencia, una significación más que medianamente escandalosa.
—Amigo Aramis —interrumpió Porthos—, esta vez no estáis en lo cierto y vuestra manía por mostraros agudo os hace traspasar los justos límites; si m. de Tréville os oyera, os arrepentiríais de haber hablado de tal suerte.
—¿Os proponéis darme una lección? —exclamó Aramis, por cuyos dulces ojos cruzó un relámpago.
—Amigo mío —respondió Porthos—, pase que seáis mosquetero o cura, pero no las dos cosas a un tiempo. El otro día ya os lo dijo Athos: coméis a dos carrillos. Ea, no nos incomodemos, pues sería inútil; ya sabéis el pacto que existe entre vos, Athos y yo. Visitáis a mm. D’Aiguillon y la galanteáis; vais a casa de mm. de Bois-Tracy, la prima de mm. de Chevreuse, y según dicen sois muy bien quisto de la dama. Callaos vuestra dicha, nadie os exige que divulguéis el secreto de vuestra alma, sobre todo sabiendo lo discreto que sois; mas ya que poseéis tal virtud, ¡qué diantre!, usadla para con su majestad. Ocúpese quién quiera y cómo quiera en el rey o en el cardenal; pero la reina es sagrada, y de hablar de ella, hágase en bien.
—Sois presuntuoso cual Narciso —replicó Aramis—; ya sabéis que los sermones me empalagan, menos cuando los da Athos. Respecto a vos, lleváis un tahalí demasiado rico para estar versado en moral. Si me agrada seré cura; entre tanto, soy mosquetero y, como tal, digo lo que me place, y en este instante me place deciros que me estáis probando la paciencia.
—¡Aramis!
—¡Porthos!
—¡Señores! ¡Señores! —profirieron a una los circunstantes.
—M. de Tréville está aguardando a m. D’Artagnan —interrumpió el lacayo, abriendo la puerta del despacho.
Al oír este aviso, durante el cual la puerta quedó de par en par, todos se callaron, y, en medio del más profundo silencio, el joven gascón atravesó la antesala en parte de su longitud y entró en el despacho del capitán de los mosqueteros, congratulándose en su corazón de que le hubiesen llamado a punto para no presenciar el final de aquella singular contienda.
III
L A AUDIENCIA
Justamente en aquel instante, Tréville estaba de malísimo humor. Sin embargo, saludó con finura al joven, que enarcó el espinazo hasta tocar con la frente el suelo, y se sonrió al oír el cumplido que aquel le dirigiera con acento bearnés que le trajo a la mente su juventud y su tierra; doble recuerdo que hace sonreír al hombre en todas las edades. Pero acercándose casi al punto a la antesala y haciendo con la mano una seña al gascón como para pedirle permiso para despachar a los demás antes de empezar con él, el capitán llamó tres veces, ahuecando cada una de ellas más la voz y recorriendo de esta suerte todos los tonos intermediarios entre el acento imperativo y el acento irritado:
—¡Athos! ¡Porthos! ¡Aramis!