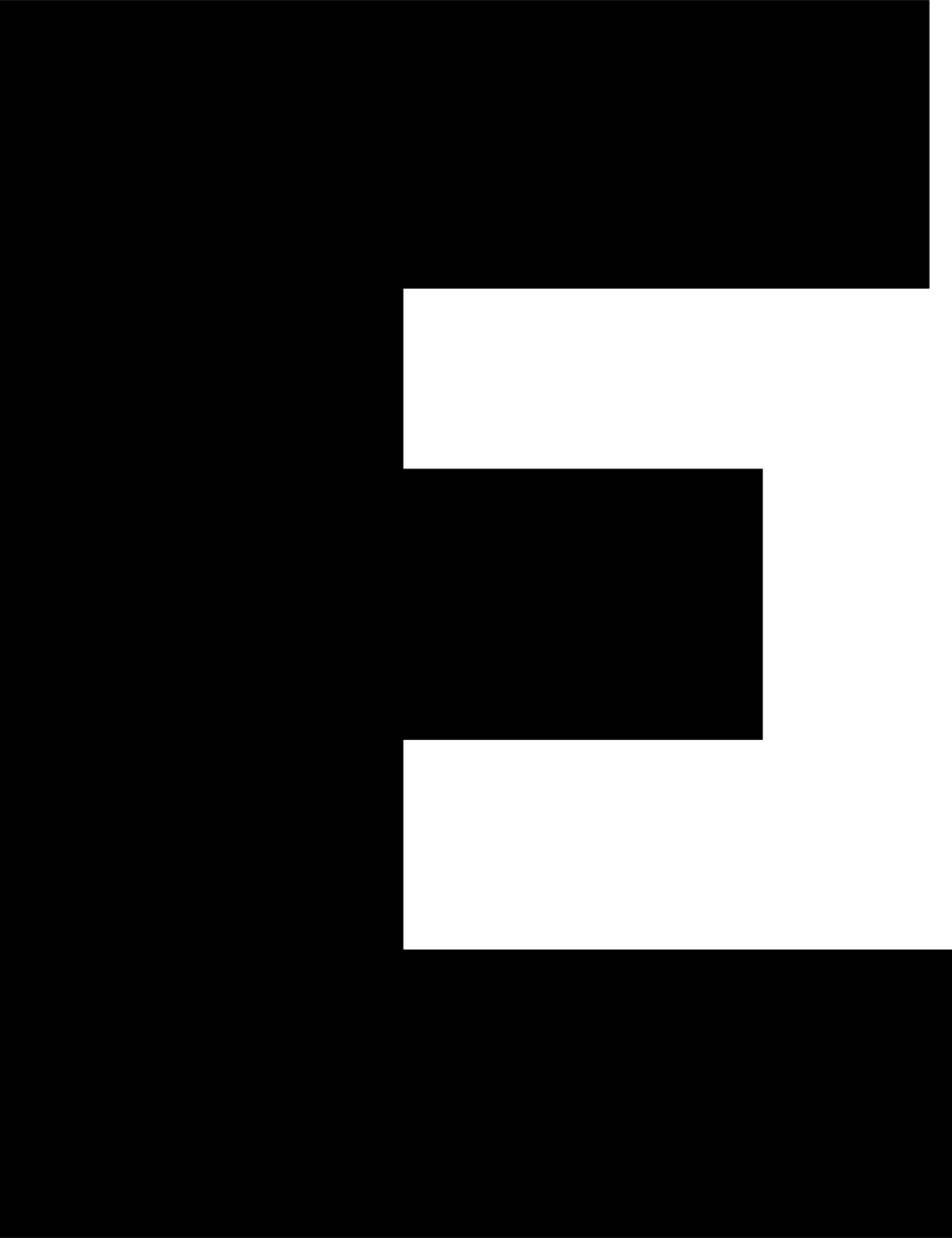Más menonitas y Más tierras deshonor al estado
Imagen: la razón-archivo
Imagen: la razón-archivo
Una crónica de la disputa por la propiedad rural en Bolivia.
DIBUJO LIBRE
Una diputada me susurró, a mediados de 2021, que “8.000 menonitas recibirán sus certificados de nacimiento. Vocales del Tribunal Supremo Electoral les favorecieron con una resolución”. Tomábamos café al frente de la Caja Nacional del centro paceño. Desconozco denuncia alguna a la fecha.
“Eso es poco”, dijo apaciguándome. Le describía cómo para los funcionarios públicos ya era casi irrelevante que un latifundista vendiera 2 mil hectáreas de tierra fiscal excedente a un particular. En mayo 2021, el comprador viajó a La Paz, reclamó con gritos para recibir sus notificaciones: se consideraba dueño pleno para regularizar “sus tierras” como algo normal.
Comprar o vender tierras fiscales aún es común. Lo hace el que puede en la gran Chiquitanía cruceña. Los avispados lucran cuando las grandes superficies de predios cursan insertos y prolongados procesos judiciales tanto en los tribunales de garantías constitucionales, en las salas del Agroambiental y en el Tribunal Constitucional. ¿Dudas? Anímese a recorrer, en incógnito, unos días por la región.
En Pailón adquirió fama un grupo entorno al apellido, León. El 31 de julio de 2021 visité a una comunidad sobrepuesta en las tierras del exBolibras I y II. Me refiero al escandaloso y frustrado favorecimiento de casi 100 mil hectáreas de dotación. Los deceptorios socios del exdiputado y exministro Hedím Céspedes habían solicitado la donación a un juez móvil en agosto de 1991. Para mi llegada cada miembro de la nueva comunidad había aportado a 500 dólares. Debían entregármelo de gentileza, en ese entonces era director de tierras. Mi discurso contundente había avergonzado al reverente dirigente. “Año tras año, aquí el que llegó siempre se llevó dinero y jamás nos titulan estas tierras”, rememoraron en la reunión. Sin sospechar que conocía, mencionaron al exsenador y poderoso exdirigente campesino Ávalos como uno de los tantos favorecidos con el lucro.
Pues bien, vaya a esos lugares, a ver si me adjetivas que soy un resentido, un loco, o “cobarde” como fariseó la directora jurídica del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). ¿Si regresas con tu propio listado de faltreros exfuncionarios, exautoridades y exdirigentes involucrados en diferente escala de tráfico y corrupción? “Maminga”, por culpa de éstos y otros hechos está ocurriendo las muertes por tierras en Santa Cruz, concluirás.
El viceministro, Jhonny Aguilera, brega contra la marea con los operativos policiales impidiendo la creciente invasión de tierras y enfrentamientos. Pero, el imperceptible viceministro de tierras, el exfiscal general Ramiro Guerrero, duerme y duerme sin develar ni fiscalizar la ilegalidad desproporcionada que ocurrió. “Yo les haré corretear a los del INRA. Ese caos acabará”, decía al estilo de un fiscal furibundo hasta catapultarse en el cargo el 27 de agosto 2021, se propagandeó siendo director jurídico.
Es más, Guerrero ocultó, entre otros, un dato al ministro Remmy Gonzales y al presidente Arce. El 29 de septiembre de 2021 nombró de su presentante legal nada menos al abogado que favoreció a la empresa del entonces ministro Branco Marinkovic con el informe legal 120/2020. El documento dio lugar a la titulación del predio Tierras Bajas del Norte con 21,8 mil hectáreas el 15 de septiembre 2020. Ese abogado sirvió al exviceministro de tierras, Moisés Terrazas, designado por Jeanine Áñez. Terrazas como ningún antecesor aceleró la firma de resoluciones supremas y administrativas; viabilizó la pronta titulación de propiedades ganaderas del Beni de los cuales era abogado patrocinante en Trinidad. El propietario del predio Cascajo, Beni, posee pruebas de sus fechorías. ¿Acaso el exfiscal general pellizcó al exviceministro “pitita”?
A las serpientes no es difícil de encontrarlos cuando le damos vuelta a las rocas. Vuelvo a la región de Pailón y con los menonitas.
Está en mis manos trámites agrarios de tres colonias menonitas, juntas acaparan cerca de 81 mil hectáreas (has). La Colonia Canadiense II con 23,6 mil has, la Colonia El Tinto con 25,2 mil has. Y la Comunidad Schonthal con 31,3 mil has. Los tres pertenecen a la provincia Chiquitos. Continúo con Schonthal.
La firma de directores nacionales y departamentales, de responsables de centros de operación, de profesionales jurídicos y técnicos, de jefes de región llanos, de supervisores jurídicos y otros están regados en millares de páginas y de expedientes con cuestionados trámites con ilegalidades, pero blanqueados. El blanqueo reluce revisando páginas y encoleriza a los lectores y oyentes. ¡Es así, por ejemplo!
En julio 2014, Máximo Montaño Lara, en un pomposo membretado con 15 escudos provinciales de Santa Cruz encolumnados en izquierda, firmó una Certificación de Cumplimiento de la Función Económica Social de dos páginas en favor de 7 colonias menonitas. Encontré el documento en el tomo 16 del trámite de Schonthal. Montaño con su única firma y sello, al mejor estilo omnipotente director departamental de un agigantado Consejo Departamental de Control Social testimonió que los menonitas: “Reconocían como a su presidente al hermano Juan Evo Morales Ayma”. Sobre todo: “Las colonias en su mayoría bolivianos de nacimiento cumplen a cabalidad con los objetivos para el cual fueron admitidos en Bolivia”. Coloreó con elogios como un impecable gatallón.
También puede leer: ‘No hay alternativa’ o la segunda vez como farsa
En cambio, en julio de 2010, Cliver Rocha, director de la Autoridad de Bosques y Tierra había anunciado desalojar a las colonias Yanaiguá (Santa cruz) y Rio Negro (Beni) por quemar y talar bosques y por ocupar tierras ilegalmente. Los araneros como Montaño se impusieron año tras año congraciándose con los menonos, ¿éste por la apropiación de cuántos miles de hectáreas estaba dando luz verde?
Seguido a Montaño, en agosto de 2014, el agrimensor del INRA Limpias Barboza con genialidad mosaiqueó 8 antiguos planos forzando como si fuesen fortuitamente continuos hasta llenar una superficie de 31 392 hectáreas. Su varita mágica se sustanció en un solo título agrario beneficiando a los menonitas de Schonthal. Los allanabarrancos exfuncionarios y los gatallones se complementaron para favorecer aquí y allá.
A más de 600 hectáreas se dividieron los 46 menonitas de la denominada Comunidad Campesina de menonitas extranjeros. En un testimonio notarial está el listado de beneficiarios que firmaron el 19 de julio de 2016. Vaya, nos timaron haciéndonos creer por comunidad campesina para dotarles más de 31 mil hectáreas.
Bendito fue el 7 de julio de 2020. Ese día, el director nacional del INRA emitió la resolución que finaliza el saneamiento. La presidenta Áñez les firmó el título agrario el 28 de agosto demorando apenas 38 días hábiles, récord. Los acuciantes funcionarios del INRA habían registrado al flamante título en Derechos Reales y no tardaron en entregárselos a los menonitas. La inmediatez de fechas de registro y entrega lo supe por reporte telefónico ante una remota posibilidad de impedir la entrega del título. A diario recibía reclamos con tono piadoso para agilizar trámites que demoran años. En ventanillas del INRA, a los dirigentes campesinos les responden: “Está para firma del título. Está en palacio. No podemos obligar al presidente que firme pronto. ¡Esperen!”. Millares de comunidades desafortunados, esperarán y esperarán.
(*)Wilbert Villca López es sociólogo